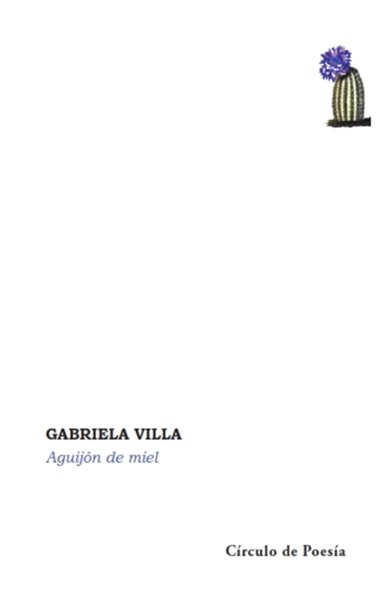Presentamos, en el marco del dossier de cuento hispanoamericano preparado por David Marín, un texto del narrador uruguayo Mario Levrero, Jorge Varlotta, (1940-2004). Además de narrador fue fotógrafo y humorista, guionista de cómics. Algunas de sus novelas son La ciudad (1970), París (1980), El discurso vacío (1996), El alma de Gardel (2012), etc.
El crucificado
A Nilda y Mario
Fue lo bastante astuto o estúpido como para deslizarse entre nosotros sin hacerse notar, y cuando Eduardo lo advirtió tuvo que aceptarlo, porque había una ley tácita de que las cosas debían permanecer o desenvolverse así como estaban o transcurrían; si en cambio hubiera pedido permiso, sin duda lo habríamos rechazado.
Tenía pocos dientes, era flaco y barbudo, muy sucio, la cara amarronada, de transpiración grasienta, y el pelo enmarañado y largo. Un olor mezcla de halitosis, sudor y orina. Llevaba un saco hecho jirones, demasiado grande, y pantalones mugrientos y rotos. Lo que en él más llamaba la atención, sobre todo al principio, era la posición de los brazos perpetuamente abiertos y rígidos. Después se supo que tenía las manos clavadas a una madera y, examinándolo más a fondo, descubrimos que la madera formaba parte de una cruz (cubierta por el saco), rota a la altura de los riñones, y que terminaba cerca de la nuca. Las heridas de las manos estaban cicatrizadas, una mezcla de sangre seca y cabezas de clavos oxidados.
Al reconstruir la historia, imagino que alguien, y supongo quién, le alcanzaría algo de comer; porque la posición de los brazos le impedía pasar por el agujero que daba al comedor, y siempre estaba, por lógica, ausente de nuestra mesa. Yo me inclino a pensar que en realidad no comía.
En ese entonces estábamos dispersos y desconectados, no se llevaba ningún control ya sobre las acciones de nadie, y apenas Eduardo, de vez en cuando, sacaba cuentas. Hablábamos poco, y el Crucificado no llegó a ser tema. Sospecho que todos pensábamos en él, pero por algún motivo no lo discutíamos. Don Pedro, el más ausente, siempre en babia o con su juego de bolitas metálicas, fue el único que en un principio se le acercó, para advertirle con voz un tanto admonitoria que tenía la bragueta desabrochada. El Crucificado esbozó algo parecido a una sonrisa y le dijo que se fuera a la putísima madre que lo recontramilparió, con lo cual el diálogo entre ellos quedó definitivamente interrumpido.
Se mantenía al margen, con esa pose de espantapájaros, y más de una vez pensé con maldad en sugerirle que cumpliera esa función en los sembrados (que dicho sea de paso habíamos descuidado bastante; sólo la gorda se ocupaba del riego, pero a esa altura ya no valía la pena).
De noche entraba al galpón, necesariamente de perfil por lo estrecho de la puerta y le daba mucho trabajo tenderse para dormir. al fin me decidí a ayudarlo en este menester, cosa que nunca me agradeció en forma explícita, y no imagino cómo se levantaba por las mañanas, porque yo dormía hasta mucho más tarde.
Era por todos sabido que el 1° de setiembre Emilia cumpliría los quince, y se aceptaba sin discusión que sería desflorada por Eduardo, como todas ellas. Después Eduardo se desinteresaba, y las muchachas pasaban, o no, a formar alguna pareja más o menos estable con cualquiera del resto.
Emilia era la más deseable y desarrollada: sus 14 años y nueve meses nos tenían enloquecidos. Ella, sin altanería coqueta, dejaba fluir su indiferencia sobre nosotros, incluyendo a Eduardo.
Tenía el pelo negro mate, largo y lacio, un rostro ovalado perfecto, ojos grandes y verdes, y un perfume natural especialmente turbador.
El 21 de julio, a la madrugada, me despertó el revuelo infernal, inusual, del galpón. Cuando logré despejarme vi que estaban en la etapa de fabricar los grandes objetos de madera. Habían encontrado a Emilia montada encima del Crucificado, los dos desnudos. Ahora, a ellos los tenían sujetos, por separado, con cables de antena de televisión. La gorda se ocupaba de los discos, doña Eloísa, baldada como estaba, se había levantado gozosa a preparar mate y tortas fritas, Eduardo dirigía las operaciones, un hervidero de gente en actividad febril.
Finalizados los preparativos la gorda puso la Marsellesa, y a ellos les desataron los cables y cargaron a Emilia con las dos cruces, porque evidentemente el Crucificado no tenía cómo cargar la suya nueva. A mitad del camino del cerro comenzó a insinuarse el amanecer. Era un cortejo nutrido y silencioso, y yo iba a la cola y no pude ver bien lo que pasaba, pero era evidente que les tiraban piedras y los escupían. Algunos transeúntes casuales se sumaron al cortejo, otros siguieron de largo. Yo no estaba conforme con lo que se hacía, pero no es justo que lo diga ahora; en ese momento me callé la boca.
Trabajaron como negros para afirmar las cruces en la tierra, en especial la de Emilia, que era en forma de X. A ella le ataron las muñecas y los tobillos con alambre de cobre, a él simplemente le clavaron la madera de su cruz rota sobre la nueva.
Los pusieron enfrentados, muy próximos entre sí, como a un metro y medio o dos metros. Emilia tenía sangre seca en las piernas y magullones en todo el cuerpo. El cuerpo del Crucificado era una mezcla imposible de marcas viejas y nuevas, cicatrices y cardenales.
Los demás se sentaron sobre el pasto. Comían y escuchaban la radio a transistores. Don Pedro jugaba con sus bolitas. Yo busqué la sombra de un árbol cercano, y miraba el conjunto con mucha pena, y también remordimientos.
Me quedé dormido. Cuando desperté era plena tarde. La escena seguía incambiada. Me acerqué y vi que se miraban, el Crucificado y Emilia, como hipnotizados, los ojos de uno en los ojos del otro. Emilia estaba más linda que nunca, y sin embargo no me despertaba ningún deseo. Los otros se sentían incómodos. De vez en cuando, sin ganas, proferían insultos o les tiraban piedras o alguna porquería, pero ellos parecían no darse cuenta.
Alguien, luego, con un palo, le refregó al Crucificado una esponja con vinagre por la boca. El Crucificado escupió y después dijo, con voz clara y joven que no puedo borrar de mi memoria:
—La otra vez fue un error, me habían confundido, ahora está bien.
Y ya nadie los sacó de mirarse uno a otro, y parecían hacer el amor con la mirada, que se poseían mutuamente, y nadie se animaba ya a decir o hacer nada, querían irse pero no podían, nos sentíamos mal.
Al caer la tarde Emilia había alcanzado el máximo posible de belleza, y sonreía. El Crucificado parecía más nutrido, como si hubiera engordado, y la sangre empezó a manar de sus viejas heridas de los clavos en las manos y de las cicatrices que nunca habíamos notado en los pies; también, por debajo del pelo, manaban hilitos rojos que le corrían por la frente y las mejillas. El cielo se oscureció de golpe. El Crucificado volvió a hablar.
—Padre mío —dijo— por qué me has abandonado.
Y después rió.
La escena quedó estática, detenida en el tiempo. Nadie hizo el menor movimiento. Hubo un trueno, y el Crucificado inclinó la cabeza muerto.
Todos parecían muertos, todos habían quedado en las posiciones en que estaban, la mayoría ridículas. Don Pedro con un dedo metido en la caja de las bolitas.
Me acerqué a la cruz de Emilia y le desaté los pies y las manos, con un trabajo enorme para que no se me cayera y se lastimara. Ella seguía como hipnotizada, la sonrisa en los labios y con su nueva belleza que parecía excederla, como un halo.
Sin querer tuve que manosearla un poco para sacarla de allí; pensé que debería sentirme excitado, pero no era posible, era como si yo no tuviera sexo. A pesar de mi tradicional haraganería la cargué en mis brazos, como a una criatura, y la llevé a la casa. Fue un camino largo, penoso, que mil veces quise abandonar por cansancio, y sin embargo no podía detenerme. Tenía los brazos acalambrados y me dolía la cintura, transpiraba como un caballo. En el galpón la deposité en la cama de Eduardo, que era la mejor, y después me tiré en el suelo, en mi lugar de siempre.
Al otro día Emilia me despertó con un mate. Yo lo tomé, todavía dormido, y después advertí que seguía desnuda y sonriente.
—¿Y ahora qué hacemos? —le pregunté cuando estuve más despierto. Pensaba en el cadáver del Crucificado, en toda la gente momificada allá, en el cerro. Ella se encogió de hombros y me respondió con voz infinitamente dulce:
—Ya nada tiene importancia.
Hizo una pausa, y agregó:
—Espero un hijo. Nacerá dentro de tres días.
Noté, en efecto, que su vientre se había abultado en forma notoria. Me asusté un poco.
—¿Busco un médico? —pregunté, y me contestó con la voz clara, grave y joven del Crucificado.
—No tienes más nada que hacer aquí. Ve por el mundo y cuenta lo que has visto.
Y me dio un beso en la boca.
Fui al casillero y saqué los guantes blancos y el pullover; me los puse.
—Adiós —dije; y Emilia, sonriendo, me acompañó hasta la puerta. Era una día primaveral y fresco, lleno de luz, hermoso. A los pocos pasos me di vuelta y miré. Ella seguía en la puerta.
No me hizo adiós con la mano. Pero más tarde, en el camino, descubrí que hacía jugar los dedos de mi mano derecha con el tallo de una rosa, roja.