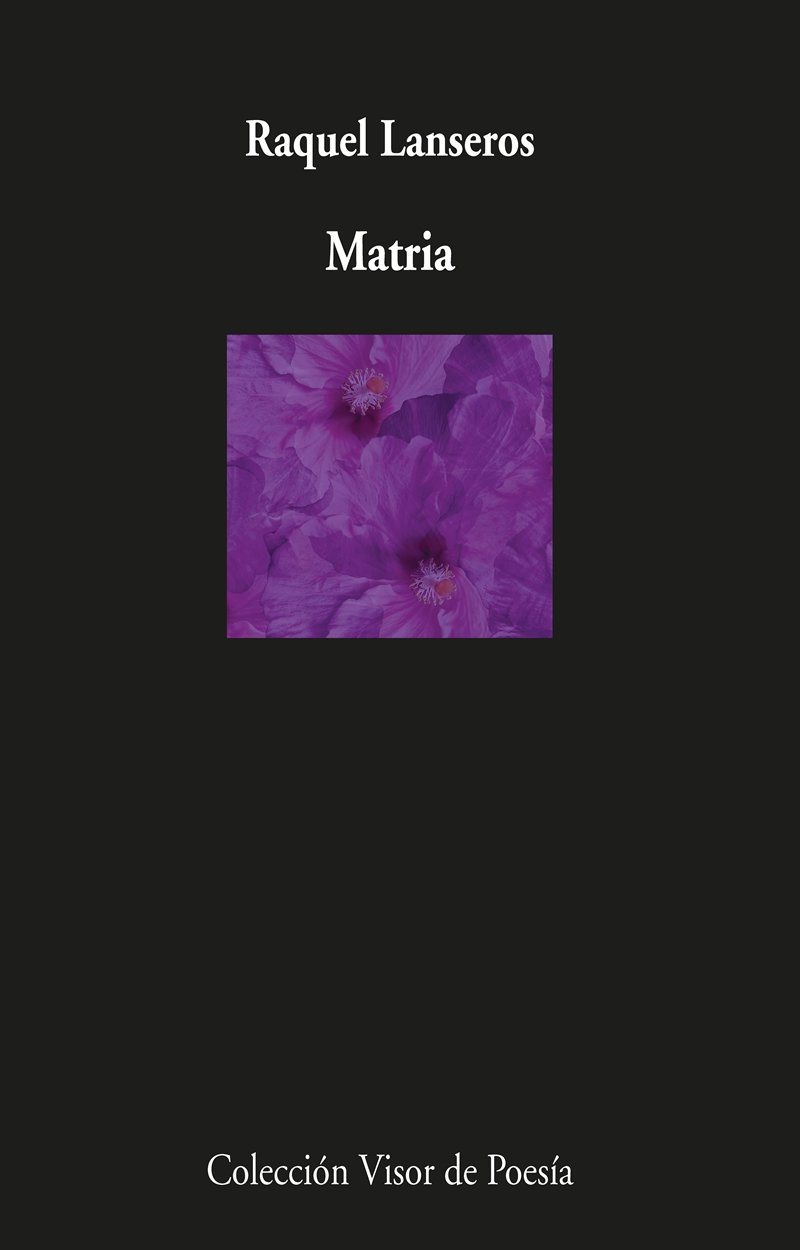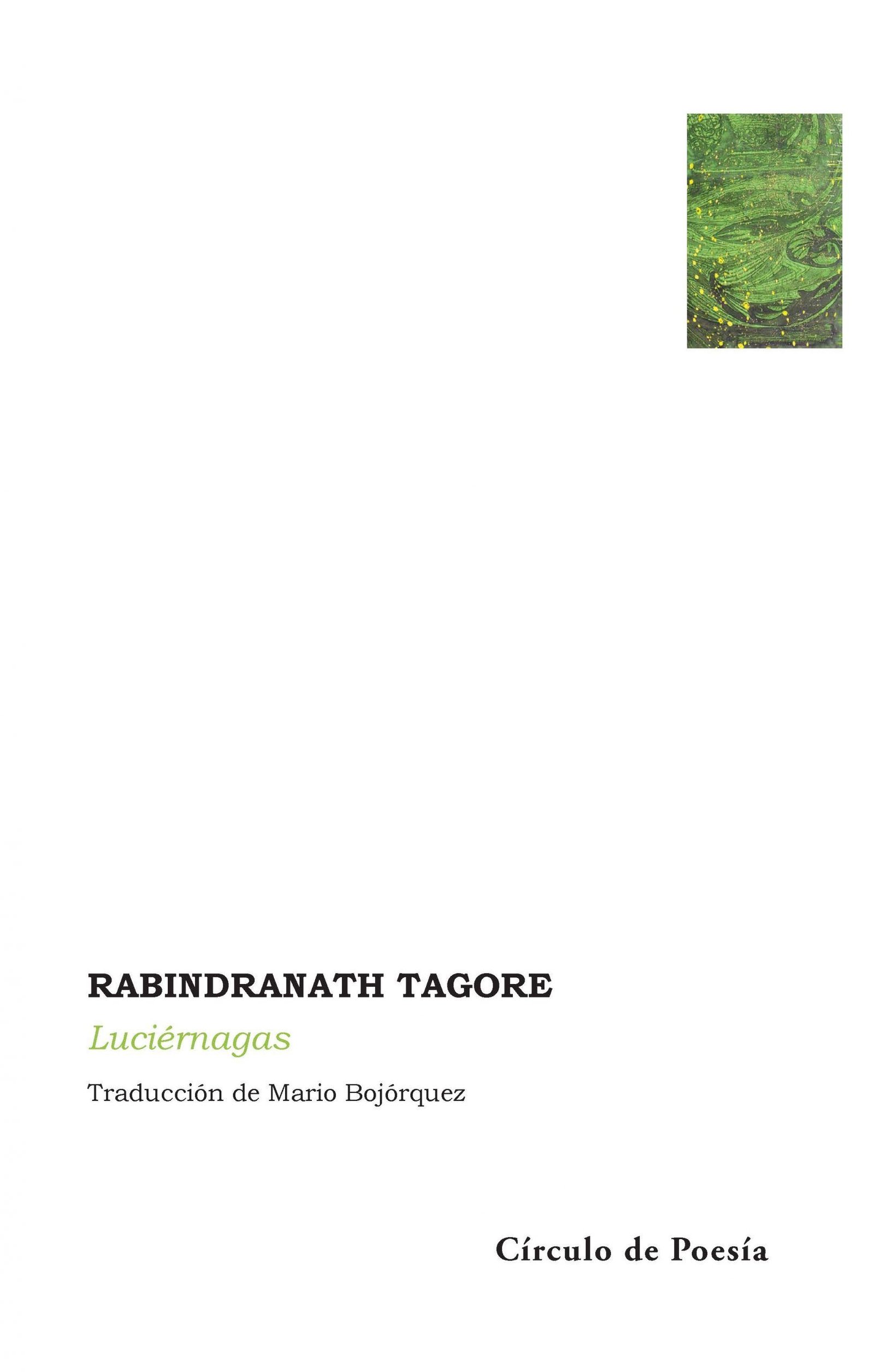En esta entrega, nuestra columnista Martha Lilia Tenorio pone en tela de juicio la denominación de letras coloniales o americanas para aquella literatura escrita en territorio americano durante la época virreinal. Y es que ¿puede hablarse en realidad de una lietartura distinta debido a la cuestión geográfica?, ¿existen rasgos característicos que difieran de aquellos de la literatura y principalmente de la poesía hispánica? ¿o será tal vez que la influencia occidental en América fue tan grande que no tiene sentido hacer estas distinciones?
.
.
.
En una conferencia de 1990, Jaques Lafaye se preguntaba ¿existen las letras coloniales?, pues como muchos conceptos admitidos sin discusión por la crítica literaria, el de “letras coloniales” no deja de plantear problemas y tapar ambigüedades. ¿Con qué criterios podemos definir las llamadas “letras coloniales”?. Hablando con precisión, las Indias occidentales nunca fueron, jurídicamente, “colonias”, sino virreinatos de la Corona española, la mayoría de su población era de origen no español y estaba dominada por una minoría española o criolla, por lo que sí había una situación “colonial”, en el sentido moderno.
En estos términos, puede hablarse de una “cultura colonial” (concepto que abarcaría desde la conformación de la sociedad y su vida cotidiana hasta manifestaciones artísticas). Por raro que parezca, uno de los principios que en los tiempos de la Colonia guiaba a aquella sociedad, después de la religión, era la cultura, el trabajo intelectual. Este trabajo suponía la coronación de la vida social, del mismo modo que la santidad era la coronación de la vida individual. El pronto establecimiento de la imprenta (1539) y de la universidad (1553) atestiguan un verdadero interés en las letras y en la cultura: la literatura fue parte fundamental de la sociedad novohispana.
Sin embargo, me parece que el concepto “literatura colonial” entendido como una categoría diferente de “literatura hispánica” es totalmente incorrecto. Funciona si lo que se quiere es especificar que tal autor escribió, nació o vivió en las colonias y no España, esto es, sirve como determinante biográfico o geográfico, pero no como una categoría de análisis literario. En realidad, la literatura del virreinato no es otra que la literatura española de los Siglos de Oro; y, concretamente en lo que toca a la poesía, la lengua poética es la misma a uno y otro lado del Atlántico. No creo que pueda hablarse seriamente de una “lengua literaria de la colonia (o del virreinato)”, pero sí se puede dar cuenta de lo que la lengua poética hispánica produjo en las colonias.
Me parece, pues, fundamental evitar el punto de vista aislacionista. Nada aporta al estudio de la cultura y literatura novohispanas recuperar para nuestro acervo literario ciertos autores, considerándolos mexicanos por haber nacido o vivido en Nueva España o por haber escrito su obra aquí o sobre las cosas mexicanas. Al contrario, sólo viendo a todos los autores de Nueva España –prescindiendo de si eran “mexicanos”, “criollos”, “indígenas”, “españoles”– como parte de una misma tradición poética (la española de los Siglos de Oro) podremos valorar su obra, así como considerar la posibilidad de que la lengua poética, aun siendo una en todo el mundo hispánico, haya desarrollado en el virreinato alguna especificidad o particularidad. No tiene sentido ver en esa particularidad (si es que la hay) un elemento distintivo que dé “identidad propia” (¿mexicana?) al discurso poético novohispano. Lo que hay que hacer es analizar en qué reside esa “singularidad” y si, en efecto, tiene la importancia, la dimensión, para que la poesía del virreinato sea considerada aparte de la del resto del mundo hispánico.
Más que un instrumento de análisis, ese aislacionismo ha sido un estorbo. Por ejemplo, el historiador y bibliógrafo del siglo XVIII, José de Eguiara y Eguren, en su Bibliotheca Mexicana (1753), incluye como autores “mexicanos” (no españoles) a los criollos de Nueva España; esto es, también evadió el divisionismo, sólo que él “mexicanizó” en lugar de “hispanizar”. Tras esa homogeneización está la idea de que toda la literatura virreinal es una; responde a los mismos cánones; se inserta en las mismas tradiciones, sin distinción de orígenes étnicos. Es evidente que para Eguiara (y para todos los intelectuales de los tres siglos del virreinato) la literatura indígena no formaba parte de las “letras virreinales”. Como bien lo dijo Jaques Lafaye (en la conferencia ya citada): “Ni gachupina, ni india, pudo ser el lema de la literatura virreinal ya consciente de sí misma y reivindicando su identidad”. Sin embargo, aunque éste fuera el sentir de la elite intelectual criollo-mexicana, la realidad es que conforme más buscaban deslindarse de la literatura peninsular más mostraban su dependencia de los modelos españoles. Y no creo que se trate de un problema de dependencia político-económica; la única dependencia era de los poetas menores hacia los mayores.
Algunos autores hablan de una especie de “timidez” del pensamiento colonial que se sentía obligado a esperar una señal de la distante metrópoli acerca de cómo debían hacerse las cosas. Otros estudiosos llegan, incluso, a considerar que toda la producción literaria de la América hispánica, aunque sus autores fueran peninsulares, pertenece a América y no a España. En efecto, la experiencia americana dejó su huella en algunos escritores españoles radicados en América, quienes en sus páginas revelaron el Nuevo Mundo a la imaginación de Europa.
Hay ejemplos de esa seducción por parte de la naturaleza y la vida americanas en escritores españoles que residieron en Nueva España; especialmente el caso de los poetas peninsulares Juan de la Cueva o Eugenio de Salazar, cuyos poemas describen las bondades del Nuevo Mundo. Sin embargo, esa seducción no se tradujo en una aportación “imaginativa e intelectual” realmente original, tampoco en una innovación en la lengua poética. Pongamos como ejemplo el cancionero recolectado en Nueva España hacia 1577, Flores de baria poesía: qué utilidad puede haber en distinguir los poetas criollos (por lo demás, muy escasamente representados) y los peninsulares, si todos hacen exactamente lo mismo: poesía petrarquista en moldes métricos italianos, esto es, la poesía europea del momento.
Nueva España participa de la cultura europea; de golpe, sin proceso alguno, sus manifestaciones culturales entraron a formar parte de la historia de las ideas del mundo occidental. No hay mestizaje en la poesía novohispana, tampoco vacilación: los poetas novohispanos se afirman en la tierra por medio de un lenguaje y un arte que los hace contemporáneos del Renacimiento.
Con todo, quizás sea posible marcar algunas particularidades en el conjunto de la literatura de la colonia en relación con la de la Península. Entre otras, Lafaye menciona la falta de verdaderas novelas y de literatura mística. Sabemos que la novela, el relato, son productos de una sociedad totalmente asentada, ideológicamente compacta, capaz de estructurar narrativamente su devenir, sus inquietudes, su ideales, sus problemas. No era el caso de la sociedad novohispana con sectores sociales claramente diferenciados en sus problemas, inquietudes o ideales: los españoles, asentados –muchas veces contra su voluntad– en tierras americanas, con las cuales nada los unía, y donde estaban únicamente mientras podían obtener mejores cargos en la metrópoli. Luego, los criollos, no identificados del todo con América, pero tampoco aceptados como “españoles”; los mestizos, cuyo sentimiento ya es americano, pero tienen muy escasas posibilidades de hacerlo valer; finalmente los indígenas, marginados por razones étnicas, culturales, lingüísticas e, incluso, a pesar de la insistente catequización, religiosas. Este mismo sincretismo cultural podría ser uno de los factores que explicara la ausencia de literatura mística: la Inquisición, especialmente vigilante por temor a un renacer de las creencias indígenas, limitó las posibilidades del discurso religioso.
Otra particularidad de la Colonia, en relación con España, es que para los escritores novohispanos, aun más que para los españoles, la lengua literaria por excelencia fue la poética. Durante el virreinato la poesía fue el único género que no pareció ir a la zaga de lo que pasaba en España. A lo largo de los tres siglos de la colonia, la poesía fue un modo de vida social: la palabra viva ejerció siempre un encanto especial en el mundo colonial; la gente gustaba de leer versos en alta voz y de asistir a los festejos públicos, engalanados siempre, con la recitación de versos. Tomando en cuenta que la clase privilegiada que tenía acceso a la educación era minoritaria, la abundancia de poetas fue notable. González de Eslava, poeta del siglo XVI, se burlaba diciendo que había más poetas que estiércol. Hacia 1585, trescientos poetas concurrieron a una justa poética; casi un siglo después, más de quinientos candidatos participaron en otro concurso poético convocado por la Universidad; y todavía para el siglo XVIII hay noticias que atestiguan esta profusión de poetas y poemas: en 1804, en las fiestas para celebrar la colocación de la estatua ecuestre de Carlos IV (el famoso “Caballito”), y en un plazo de apenas cinco días, se presentaron más de doscientos poetas. El hecho de que en una población de ciento cincuenta mil habitantes (de los cuales más de la mitad eran analfabetos), en sólo cinco días, se presentaran doscientos poetas, demuestra que los grupos de civilización coloniales eran esencialmente literarios.
Gracias a la obra de algunos poetas, Nueva España entró en el imaginario europeo y se constituyó como tema y motivo poético. Uno de ellos, Juan de la Cueva, que sólo residió en México tres años, plasmó en composiciones dedicadas a sus amigos peninsulares “las cosas” de la Nueva España. Por ejemplo, para describir la ciudad de México recurre a la muy popular imagen de la “Venecia americana” que, desde los primeros relatos de los conquistadores fue el paralelo lógico para explicar lo que era esta monumental ciudad, erigida dentro de una laguna. La imagen no podía ser más “realista”, pero el poeta, como tal, se siente obligado a hacer concesiones a la tradición lírica occidental, y por momentos abandona el realismo. Por ejemplo, describe los edificios de la ciudad como de “piedra y mármol”, cuando estaban hechos con piedra y cantera. Así, más que expresar la supuesta magnificencia del nuevo paisaje o de la nueva ciudad, da cuenta de los tópicos de la tradición poética en la cual se inscribe: circunscribe su asombro a la estética, y retórica, de su tiempo.
Sin embargo, en ciertos pasajes, se deja ganar por la extrañeza, sobre todo física, natural, del Nuevo Mundo, lo que da lugar, no a la invención de una “nueva” lengua poética, pero sí a su enriquecimiento con una serie de neologismos que “nombren” la novedad americana: “Mirad aquesas frutas naturales: / el plátano, mamey, guayaba, anona, / si en gusto las de España son iguales…”. De esta lista de “neologismos” podemos deducir una auténtica curiosidad por parte de Juan de la Cueva: las cosas “exóticas” del mundo novohispano entran, así, al canon de la poesía occidental del momento. Ahí están la anona, el mamey, la guayaba, junto a Pomona (la diosa romana de los huertos); el aguacate junto a Venus, etc.
No menor curiosidad provoca la población indígena. Las primeras imágenes “poéticas” del indio contrastan con las que se presentan en las crónicas. Cuando el cronista era un fraile, tendía a subrayar los valores positivos y virtudes de los indígenas; cuando el cronista era un soldado, tendía, en general, a enfatizar la barbarie y crueldad indígenas. Los poetas, en cambio, elaboran líricamente el cuadro social que observan y lo plasman, sin mayor compromiso político o ideológico, lo que no impide la emisión de juicios de valor. Como artistas destacan el colorido y variedad de la comida nativa, su sabor y hasta la exótica y sugerente fonética de los nombres de los diferentes platillos: “un pipïán es célebre comida / que al sabor de él os comeréis las manos”. Su sensibilidad artística les permite reconocer, a más de 50 años de la Conquista, el dolor de los indios ante la pérdida de su mundo, la muerte de su emperador Moctezuma, la traición de la Malinche: “En sus cantos endechan el destino, / de Moctezuma la prisión y muerte, / maldiciendo a Malinche y su camino; / … y llorando de esto cuentan / toda la guerra y su contraria suerte”. Al mismo tiempo, no vacilan en expresar su total perplejidad, incomprensión y hasta disgusto ante la manera de ser de estos pueblos: “La gente natural sí es desabrida, / digo los indios, y no de buen trato”. Bernardo de Balbuena habla del “indio feo” que saca el oro y la plata de las minas con que llena los barcos que van a España. No entienden la “monotonía” de su música: “Dos mil indios, ¡oh extraña maravilla!, / bailan por un compás a un tamborino / sin mudar voz, aunque es cansancio oílla”; su dominio del bilingüismo: “hablan la lengua castellana / tan bien como nosotros la hablamos / y la suya propia mexicana”.
Es notable que varios poetas aludan al alcoholismo de los indios. Por ejemplo, el mismo Juan de la Cueva relata que los indios acababan sus fiestas hasta el amanecer, completamente ebrios. Debió de ser un problema social importante desde los primeros años de la Colonia. En el siglo XVII, el escritor y científico Carlos de Sigüenza y Góngora escribió un tratado sobre los daños causados por el pulque, en un poema sor Juana habla de un indio que entra al templo “cayendo y levantando” (sólo que ella deja en la ambigüedad si eso sucede por “borracho” o por desnutrido), y en el siglo XVIII se llegó incluso a prohibir la venta de pulque a los indios. La verdad es que fue sor Juana, como ya nacida en México, con el indio fue representado poéticamente, sin carga positiva o negativa, sino con la elocuencia de su dolorosa e injusta condición social. Quede para la siguiente columna hablar del “indigenismo” de sor Juana.