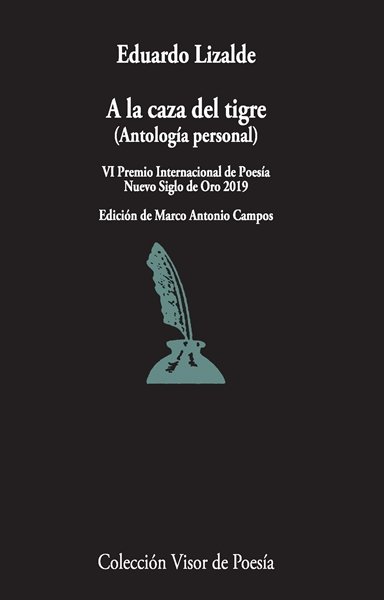Presentamos un cuento de Eduardo Antonio Parra (León, 1965), uno de los narradores más significativos en el México contemporáneo. Ha publicado los volúmenes de cuento Los límites de la noche (ERA, 1996), Tierra de nadie (ERA, 1999), Nadie los vio salir (ERA, 2001) y Parábolas del silencio (ERA, 2006) así como las novelas Nostalgia de la sombra (Joaquín Mortiz, 2002) y Juárez, el rostro de piedra (Grijalbo, 2008).
La habitación del fondo
–Tampoco hoy se ha levantado… –dijo Benjamín apenas con un siseo risueño, pues la voz no le alcanzaba para dar cuerpo a las palabras.
–Umm –Margarita frunció la boca y las arrugas se multiplicaron en sus mejillas.
A Goyo le centelleó una chispa en las pupilas, miró sigiloso a los lados y después se concentró en su desayuno. Jacinta, con aire de estar recordando las travesuras de sus bisnietos, nomás resolló. El resto de los ancianos parecía un montón de maniquís arrumbados en torno a la mesa para que no estorbaran en otro sitio: quietos, miraban sus pocillos en silencio y rumiaban con tenacidad el pedazo de pan que traían en la boca desde un rato antes, aguardando el momento preciso para empujárselo con un trago de café.
–Todavía no –insistía Benjamín.
Andrea, la jefa de enfermeras, los observaba desde el extremo de la mesa en tanto agitaba el abanico de cartón muy cerca de su rostro. Andan raros hoy, se dijo. Lo había notado desde que, al entrar en el comedor para supervisar el desayuno, percibió un ambiente demasiado manso. Goyo, Jacinta, Margarita y Benjamín lucían alegres, repuestos, como si hubieran pasado la noche sin problema. Ninguno se quejaba de frío o de calor, ni de sus achaques diarios, ni protestaba porque en la bandeja no había pan de su gusto. Sopeaban conchas y bolillos en el café, para después desmenuzarlos con las encías sin alzar la vista hacia los demás. Al beber daban pequeños sorbos y enseguida se limpiaban el mentón con la manga. Sólo Benjamín rompía el silencio de vez en vez con su monólogo cíclico. Hablaba de Amparo, la interna más reciente del geriátrico, quien contra su costumbre se había quedado en la cama de nuevo. Andrea sabía que desde una semana atrás no se encontraba bien, y ahora la repetición obsesiva de Benjamín y la actitud de los demás la hacían sospechar que había empeorado.
–Se quedó dormida…
Los estudió despacio, uno a uno, en busca de indicios para explicarse su conducta. Las nudosas manos de Jacinta temblaban un poco menos que otras mañanas. Margarita cambiaba de gesto a cada instante, y a veces sus labios trazaban un esbozo de sonrisa. Al posar los ojos en Goyo, le descubrió en el párpado izquierdo el tic que ya había visto en otras ocasiones. Algo hiciste, viejito cabrón, respiró satisfecha de haber encontrado una pista. Algo le hiciste a Amparo. Por eso ya no se levanta temprano. Por eso ha andado tan nerviosa y llena de malestares. Por eso inventa cosas. Sí, algo le hicieron, todos, aunque no sea lo que ella dice. Conocía a sus pacientes igual que la maestra a cargo de un grupo conoce a sus escolares; sabía que, como pasa con los niños, cuando entre los ancianos parece no ocurrir nada, está a punto de suceder algo grave. Y esa mañana bajo la aparente calma palpitaba la violencia de una tensión turbia, eléctrica. ¿Por qué no habrá salido Amparo de su cuarto? Con las pastillas que le di anoche ya debe sentirse mejor. Mientras los demás continuaban rumiando el pan convertido en papilla, Andrea localizó con la vista a Tomasa, la encargada del comedor. Iba a pedirle que fuera a buscar a Amparo, cuando escuchó un portazo en el área de dormitorios.
–Uh, sí se levantó –siseó Benjamín desilusionado.
La jefa de enfermeras se sorprendió al ver llegar a la anciana con el cabello sucio y revuelto, en bata aún, sin rastro de maquillaje y con traza de no haber descansado. En cuanto la vieron cruzar el umbral del comedor, los cuatro viejos comenzaron a dar muestras de inquietud: abrían los labios en intentos de disculpa, se removían con movimientos pesados en sus sillas de aluminio, se miraban unos a otros con alarma y luego veían a Andrea con ojos parpadeantes, húmedos de lágrimas, tratando de dar a sus facciones una expresión de inocencia. En vez de sentarse entre sus compañeros, Amparo rodeó la mesa con pasos cortos, rígidos, como si le doliera mover las piernas, mientras los escrutaba uno a uno. Busca al culpable, se dijo Andrea. Pero, ¿de qué? ¿Deveras te hicieron algo ahora, Amparo, o de nuevo son puros inventos? Para entonces ya de algunas barbillas escurrían residuos de café, y migajas de pan volaban reblandecidas de los labios al mantel en cada respiración. Amparo se detuvo frente a Margarita, la atravesó con una mirada aguda y siguió su camino alrededor de la mesa sin tener muy claro hacia dónde se dirigía. Margarita emitió una carcajada.
–Miren a la reina –dijo–. Nomás le quitan la pintura y todos los menjurjes que se echa en los pelos y se ve tan vieja como nosotros. O más.
Amparo no respondió. Hizo un alto con objeto de acordarse de la dirección que llevaba y sus rodillas temblaron inseguras. Se sobó los brazos llenos de pecas. Su expresión era de incertidumbre mientras repasaba los rostros de los demás, semejantes a máscaras de madera basta, pero al ubicar a la jefa de enfermeras se mostró menos angustiada. Avanzó hacia ella y Andrea pudo percibir el olor a rancio que despedía su piel.
–Necesito hablar con usted, señorita.
–Amparo, siéntate y desayuna.
–Es que otra vez…
–Ve a sentarte.
La anciana se mordió el labio inferior dejándose una marca y se dirigió a un sitio vacío. Hizo un par de ensayos hasta que al fin pudo posar su cuerpo en el asiento. Luego sonrió con una sonrisa triste, donde podía adivinarse la nostalgia por la flexibilidad perdida, y sus incisivos húmedos brillaron con la luz de los tubos sujetos al techo. Era la única interna que conservaba los dientes completos, motivo de envidia para los demás que, si acaso, poseían una dentadura postiza de las más baratas. Todo en ella causa grima entre estos viejos decrépitos, pensó Andrea. No sólo los dientes, también la columna vertebral derecha, la memoria intacta, su energía. Por eso no dejan de fregarla. Lo del dormitorio no es sino el pretexto.
–Yo quería ese pan.
–Márgara, estate quieta. Tú ya comiste. Luego andas con dolor de estómago.
Tras ignorar a Margarita de manera ostentosa, Amparo se llevó el pan a la boca sosteniéndolo entre el pulgar y el índice sin remojarlo antes en el café. Hay modales que no se pierden, se dijo Andrea y enseguida se preguntó de nuevo qué hacía una mujer así en el geriátrico. Amparo era viuda, y decía tener tres hijos profesionistas en buena situación, aunque nadie los había visto. No la visitaban ni le hablaban por teléfono. ¿Por qué estás con nosotros, Amparo, si podrías pagar una casa de reposo decente? Hasta una semana antes aún lucía fuerte, saludable, a pesar de sus noventa y dos años. Era la encarnación de la vejez digna. Andrea recordó entonces los comentarios entusiastas de las enfermeras durante los primeros días de estancia de la nueva interna, cuando se dieron cuenta de que no se trataba de una ruina como los demás. Amparo podía bañarse, vestirse, desvestirse e ir a la cama sola. Comía de todo sin problemas de digestión y por las noches caminaba sin ayuda al baño. Sus sábanas son las únicas que llevo a lavar sin asco, señorita, decía la encargada de los dormitorios, nunca hay en ellas las porquerías que dejan los otros. Paseaba varias veces al día por el pasillo y, si los demás dormitaban frente al televisor, ella leía en su cuarto unos libros muy gruesos de letra minúscula sin ocupar anteojos ni lupa. Se ve que viene de buena cuna, decía Tomasa, es toda una dama, siempre da las gracias y pide las cosas por favor. Cada uno de sus ademanes era correcto y natural, destilaba una suerte de distinción mantenida con base en disciplina y buen gusto. No babeaba, hablaba sin escupir, su comida nunca caía sobre el mantel ni encima de su vestido. Usaba ropa limpia y su arreglo parecía de salón. Pero algo le está pasando, y muy rápido, pensó Andrea. El rostro de la anciana evidenciaba esa mañana ciertos estragos recientes: ojeras azules, labio inferior caído, piel reseca, demasiado cuarteada y con manchas cárdenas en algunas zonas, y un color céreo, casi transparente; sus manos perdían firmeza.
–Qué carita te cargas hoy. Se ve que el cuarto de don José no es como creías, ¿verdad? –dijo Jacinta con malicia rara en ella.
–Déjenla. A ver, Jacinta, ¿terminaste? Adiós. Los demás también. Vayan a la sala o caminen un rato por el pasillo.
Las patas de las sillas trepidaron en el piso. Los ancianos se levantaban despacio, con dificultad. Los temblores intermitentes, el crujir de los esqueletos, los gemidos de dolor y cansancio mantuvieron ocupada la atención de la jefa de enfermeras durante unos minutos. Cualquier movimiento tardaba una eternidad; la angustia y el esfuerzo deformaban los rostros. Cuando la tropa de veteranos ya se dispersaba llevando el cloqueo de sus huesos fuera del comedor, Andrea se levantó. Debía atender el desayuno de los incapacitados. Amparo alzó hacia ella unas pupilas suplicantes.
–Señorita…
–En un minuto. Le echo un vistazo a los bultos y regreso. Espérame aquí.
Salió del comedor con zancadas enérgicas, sintiendo cómo sus carnes se cimbraban al caminar. Primero se asomó a la sala de recreo: los internos se habían acomodado en torno a las mesas de juego o sobre los sillones. La luz oblicua y polvosa que penetraba por un postigo les confería apariencia de esculturas mal hechas, descoloridas, en la galería olvidada de un museo. Les prendió el antiguo televisor, esperó a que los bulbos se calentaran y, cuando en la pantalla apareció el zumbido de unos dibujos animados, los dejó solos para dirigirse al pabellón colectivo con el fin de comprobar que los platos y tazones estuvieran vacíos, o por lo menos a medias.
Le agradaban los bultos, como ella les decía con cariño no exento de burla. Aunque casi todos estaban inmovilizados por la osteoporosis, la artritis, por enfermedades que Andrea ni siquiera sabía pronunciar, o por la simple debilidad de la vejez, eran obedientes, fáciles de atender, permanecían dentro del pabellón todo el tiempo y su único anhelo consistía en sobrevivir otra jornada agarrados a algún recuerdo remoto que ya se les diluía en una memoria sin entendimiento. Con ellos el trabajo de Andrea se reducía a tratar de mantenerlos de este lado de la muerte por medio de una palabra amable y dos o tres palmadas en sus hombros huesudos, mientras supervisaba que la enfermera en turno les desinfectara las llagas, les hiciera tomar las píldoras prescritas por un médico que aparecía una vez al mes, les acercara la bacinilla con oportunidad y aireara las habitaciones cuando ensuciaban la cama. La peor parte era vigilar el arribo de la agonía, que muchas veces se alargaba por semanas, como si después de haber dado la orden de partir la misma muerte se olvidara de los ancianos igual que sus hijos y demás allegados.
Quienes podían hablar, desplazarse y poseían habitación propia, en cambio, vivían metidos en problemas. Como la pobre Amparo, se dijo Andrea acelerando sus pasos para apurar la tarea. El geriátrico ocupaba el sexto piso de un ruinoso sanatorio céntrico. No era muy grande, pero como había en él poco personal, las enfermeras estaban siempre saturadas de quehaceres. Mientras se acaloraba llevando a cabo su ronda, Andrea trató de deducir cuál sería ahora el reclamo de su interna más reciente. ¿La habían insultado? ¿Alguien le había dicho otra vez que ella no merecía la habitación de don José? Cualquiera que fuera el argumento, Andrea sabía que Amparo inventaba, o por lo menos exageraba. No obstante, desde que había comenzado a quejarse, desde que las manifestaciones del deterioro irreversible aparecieron en su cuerpo, un terco desasosiego alborotaba el pecho de la jefa de enfermeras. Al preguntarse por qué los achaques de esa anciana la afectaban así, reconoció que por primera vez en su carrera veía en el derrumbe de un ser humano la suerte que le reservaba el destino.
–Enfermera… Mariquita, la de la cama nueve, no ha comido. Ayúdele.
La llegada de Amparo dos meses atrás había significado una desgracia para algunos internos. No porque fuera un elemento nocivo. Al contrario, las primeras semanas ella había mostrado un carácter afable y cordial; incluso se interesaba en los problemas y dolencias ajenos, conducta rara entre los viejos. Con esa actitud en cualquier otro momento habría sido muy bien recibida, pero su arribo al asilo coincidió con la muerte de don José Garza, el inquilino del dormitorio que por lo menos Goyo, Benjamín y Margarita soñaban heredar.
–A ver, Lucita, ¿le gustó la avena? ¿Ya hizo del baño? Sí, Lucita. Ahora mismo.
Aunque el cuarto número doce era idéntico a los demás, corrían entre los viejos algunas leyendas sobre él. Las otras enfermeras y las encargadas del aseo se reían porque habían escuchado a Jacinta decir que quien lo ocupara se mantendría vivo mucho tiempo. Es que está en la mera esquina y su ventana tiene vista: por ella se puede ver el mundo. Por ella se puede ver el mundo, se repitió Andrea mientras contemplaba las paredes de un cuarto, del pasillo, de otro cuarto, blancas hacía muchos años y ahora de un gris melancólico, percudido por el polvo y el abandono. Esas paredes también eran su mundo. La jefa de enfermeras supo que estaba a punto de deprimirse y procuró pensar en otra cosa.
El mismo don José había alimentado la fama de su habitación. Pasaba tardes enteras narrando a los demás lo que veía en la calle, en el parque de la siguiente cuadra, en los departamentos del edificio de enfrente. No obstante, al morir don José y ser instalada ahí, lo primero que Amparo hizo fue mandar traer unas cortinas espesas para no distraerse durante sus lecturas. No se lo perdonan, se dijo Andrea al salir de otro dormitorio tras arropar al inquilino. Ni se lo perdonarán nunca. Y lo único que tiene el dichoso cuarto, si algo tiene, es que desboca la imaginación de quien lo ocupa. A don José le inspiraba cuentos. A ésta la hace alucinar acosos sexuales. Quién te viera, Amparito, sonrió Andrea al toparse con Benjamín en el pasillo.
–Ándale, Benjamín. Búllele. Es ejercicio, no vagabundeo.
Mantuvo en sus labios la sonrisa en tanto recordaba a don José armando fábulas en el comedor o en la sala de recreo. Los demás lo escuchaban absortos, hipnotizados por la variedad de tonos y modulaciones con que solía aderezar sus relatos. Es mejor que la televisión, afirmaba él, porque en mi ventana nadie me reprime, no padezco la censura de las enfermeras y puedo mirar incluso escenas pornográficas. Ninguno se atrevía a contradecirlo, pues en el resto de los dormitorios la única vista a través del cristal era un oscuro muro de concreto con manchas de orín. Si ustedes supieran lo que veo en las recámaras del edificio de enfrente, pagarían por estar en mi lugar. En ocasiones, al oírlo, Andrea se arrimaba en silencio a engrosar el auditorio.
Ayer, antes de acostarme, presencié un asalto en el parque. Dueño de la atención de sus oyentes gracias a un arranque atractivo, comenzaba a desgranar los detalles de la supuesta escena ocurrida seis pisos abajo y a unos ochenta metros de distancia. Contaba cómo cuatro pandilleros amagaban a punta de navaja a una pareja de enamorados que se besaban y manoseaban en una banca. Era experto en detectar por dónde iba el interés de sus escuchas y con frecuencia daba giros inesperados, o de plano cambiaba el rumbo de sus relatos. Se acariciaban con un ardor, decía, que la muchacha ya tenía los senos afuera de la blusa. El novio, bastante goloso, se los amasaba con comprensible lujuria, luego bajaba la cabeza para mordérselos. Si vieran los gestos de ella. Descarada, qué tiempos corren ahora, Dios, reprobaba Margarita, pero casi siempre reprimía su indignación con tal de oír el cuento completo. ¿Y los pandilleros?, preguntaba Benjamín. Ésos llegaron tan de repente que la pobre muchacha no tuvo tiempo de esconder sus vergüenzas. Vieja perdida, remachaba Margarita y torcía el gesto, bien merecido se lo tiene por liviana. Ssh, la callaba Jacinta. Deja que don José siga. ¿Y eran grandes, don José?, interrumpía entonces Goyo. Enormes, proseguía el narrador. Tan grandes que cuando un pandillero se los agarró no le cabían en las manos y eso que el pillo se cargaba tamañas manotas. Ay, Dios, exclamaba Goyo con la lascivia estampada entre los pliegues de su rostro. Don José proseguía su pintura verbal del cuerpo de la joven, agregando detalles cada vez más explícitos, hasta que la jefa de enfermeras, al ver saltar el tic en el párpado de Goyo, cortaba la historia de tajo. ¡Qué barbaridad, José! ¡Ya párale! ¡Le va a dar un infarto a este hombre!
Hizo un alto a mitad del pasillo. Se secó el sudor de la frente y el cuello con un pañuelo pringoso y trató de calmar su respiración. A quien le va a dar un infarto es a mí, se dijo. Luego pensó en la ironía de que Goyo siguiera entero con sus noventa y cinco primaveras a cuestas, mientras don José había muerto varios años más joven. Resolló. Extrañaba al viejo narrador. A ella también la entretenían sus cuentos. Eran mejores que las caricaturas en la televisión o las mustias fotonovelas que se prestaban entre las enfermeras. ¿Y los libros de Amparo?, se preguntó de pronto Andrea. ¿Qué historias contarán? Entró y salió rápido de la habitación donde una mujer centenaria llevaba semanas quejándose de dolor de cabeza, en tanto su memoria la trasladaba a esas tardes en que, con vena poética, don José describía el amanecer o el ocaso. Sus palabras se teñían entonces de colores deslumbrantes, se desplazaban con las nubes por el azul del cielo o perseguían parvadas de golondrinas que volaban hacia el horizonte. Los demás callaban heridos por la nostalgia, vislumbrando en la mente un espectáculo que tal vez no volverían a ver nunca, condenados como estaban a un encierro cuya única salida era la muerte.
–¿Y Amparo? ¿No me estaba esperando? –dijo al volver al comedor.
–Sabe… –Tomasa pulía la superficie de la mesa con una jerga sucia–. Hace rato se fue.
Tanta prisa y tan poca paciencia. ¿Qué te está pasando, Amparo? Andrea fue al garrafón de agua, llenó un vaso y lo bebió sin respirar. La ronda por el piso la había fatigado y descartó la idea de trasladarse al fondo del pasillo, donde se ubicaba la habitación número doce. La piel del rostro le ardía en leves palpitaciones; el sudor hacía charco entre sus senos. Jaló una silla y dejó caer el cuerpo sobre ella con un largo gemido que llamó la atención de Tomasa.
–¿Se siente bien, señorita?
–Es puro cansancio, mujer.
Tomasa continuó su trabajo. Ahora tallaba la jerga en los respaldos de las sillas y en respuesta a sus afanes algunas crujían a punto de desarmarse. Todo aquí se cae de viejo, pensó Andrea. Incluso yo. ¿Qué voy a hacer cuando me jubilen? ¿Cuánto voy a poder aguantar allá afuera con lo que tengo en el banco? Al ver a Tomasa sumergir la jerga en el líquido espumoso de una cubeta, se consoló pensando que quizá la mejor suerte que podía tocarle era acabar sus días en un geriátrico así, donde si bien hasta las sillas se deshacían por lo menos estaban limpias, al cuidado de gente responsable. Sí, aquí todo huele a desinfectante o a medicina. O a las dos cosas.
–Señorita, no sé si le alcanzó a decir Pedro lo que pasó anoche.
–¿Qué?
–Pos quesque ya tarde oyó gritos, y que cuando se levantó ya no eran gritos, sino lamentos, como los de la Llorona. Que venían del fondo.
–¿Y qué era?
–Sabe… Según él, cuando fue a ver ya no se oía nada. Pero yo creo que ni se asomó. Se ve a leguas que es collón el Pedro ese.
–¿Qué más te dijo?
–Nomás. Oiga, ¿no andarán espantando en el hospital? Dice una enfermera que con tanta gente que se muere aquí…
–Ay, ya. No inventes tú también.
Tomasa hizo un gesto de disgusto. Volvió a enjuagar la jerga y se puso de rodillas para pulir las patas de la mesa. ¿Habrá sido Amparo?, se preguntó Andrea. Seguro le siguen las pesadillas, síntoma de que está dando el viejazo definitivo. Es inevitable. Pocos pueden mantenerse sanos y lúcidos a su edad. La jefa de enfermeras sintió de pronto la lengua seca y miró el garrafón. Sólo la separaban de él dos o tres pasos, pero tenía tan pocas fuerzas que decidió permanecer sentada. Desde que se hacía cargo del geriátrico, Andrea había visto casos semejantes: hombres y mujeres que llegaban más o menos en uso de sus facultades, la espalda recta, los miembros fuertes, al principio se mostraban extrañados o hasta avergonzados de estar ahí y veían a los otros internos con cierto desprecio, igual que a deficientes mentales; sin embargo, al cabo de pocas semanas comenzaban a dar señales de debilidad y dependencia, se iban inmovilizando cada vez más hasta convertirse en vegetales, en bultos. En cambio, auténticos ejemplos de decrepitud como Margarita, Goyo, Jacinta o Benjamín, cuya estampa haría pensar a cualquiera que se hallaban a un paso de la tumba, se mantenían vivos, tercos en ver el paso de los años. Seguro hicieron un pacto con el chamuco, conjeturó la jefa de enfermeras. Antes de ponerse de pie, se llevó una mano al pecho para comprobar que su fuelleo se hubiera normalizado. Apoyó su peso en las rodillas y se impulsó hacia arriba.
–Termina aquí –le dijo a Tomasa–. Yo voy a ver cómo andan mis carcamanes.
Margarita y Goyo conversaban a murmullos en el sofá grande. Benjamín aún no volvía de su caminata. Sin despegar la vista del televisor, donde ahora un hombre de mandil inmaculado mezclaba ingredientes en una cazuela, Jacinta murmuraba un rezo al tiempo que sus dedos desgranaban las cuentas de su rosario. Amparo no se veía. Estará en su cuarto leyendo, se dijo Andrea y optó por permanecer cerca de Goyo y Margarita. No alcanzaba a escuchar la plática, pero quería estudiarlos a distancia, tal vez así sacara algo en claro. Deambuló un rato entre las mesas de juego y fingió concentrarse en los tableros de damas. La sala era aún más calurosa que el comedor y el pasillo, y pronto Andrea pudo reconocer el sabor salado de sus propios humores en los labios. Los jugadores, soñolientos, demoraban varios minutos en mover cada ficha. La jefa de enfermeras bostezó varias veces. ¿Por qué estoy tan cansada?, se preguntó. No sirvo para investigadora. Sin perder de vista a los conversadores, se puso a masajear los hombros tiesos de un anciano que contemplaba los movimientos sobre un tablero.
Al hablar el rostro de Goyo adquiría una expresión dura que por instantes se transformaba en la careta de un sátiro añoso, donde el tic del párpado izquierdo era un añadido torvo. Secundaba sus palabras con ademanes, y sus manos llenas de nudos y manchas describían en el aire caricias atrevidas, obscenidades demasiado evidentes. Andrea se ruborizó; sus orejas zumbaron. ¿No estaré imaginando de más? A lo mejor el pobre viejito sólo habla de comida o de cómo acomoda su almohada para dormir, y yo soy la malpensada. Goyo era el interno más antiguo, con casi una década en el geriátrico. Más que Andrea. Las enfermeras decían que durante los primeros años se la pasaba persiguiéndolas para enseñarles unos bichos de juguete que eran su más preciado tesoro y, ya que le hacían caso, meterles mano debajo del uniforme o darles un agarrón en los pechos. Sin embargo, los años y la soledad lo habían ido amansando. Nunca recibió visitas, ni cartas, ni telefonazos. La hija que vino a internarlo, le contó a Andrea la recepcionista del hospital, dijo que no la molestáramos por ningún motivo; que, si acaso, le habláramos para avisarle cuando se muriera. Al salir de aquí se veía aliviada, aliviada y feliz. Y ai sigue don Goyo, pensó Andrea en tanto contemplaba al viejo hablándole al oído a Margarita. Y no dudo ni tantito que la dichosa hija se haya muerto primero.
Margarita mantenía en el rostro su habitual gesto de fastidio. Escuchaba al anciano y veía el aleteo de sus manos sin inmutarse. Sólo de repente parpadeaba, fruncía la boca o respondía con algún comentario amargo. Era una vieja maledicente cuyo mayor placer consistía en insultar a los demás, sobre todo a los internos que casi no se movían. Si caminaban por el pasillo del brazo de una enfermera, los seguía por detrás imitando sus visajes de dolor, o los remedaba cuando pedían cualquier cosa. Antes del arribo de Amparo ella era la más sana, por eso se había dedicado desde el principio a hacerle la vida imposible. Y lo hace muy bien la méndiga, se dijo Andrea al recordar cómo le ponía sal en el café si la otra se descuidaba o le atravesaba obstáculos en el camino con ganas de que se rompiera un hueso. Lo curioso es que ya lleva varios días muy tranquila. Será porque alguien la relevó en las maldades. ¿Goyo? ¿O Benjamín? ¿O los cuatro juntos, incluida Jacinta? En ese instante Margarita se rio con una risa seca, ronca, como el ladrido de un perro. Palmeó a Goyo en la pierna y lo miró con complicidad. Andrea pensó en el contraste entre la actitud de esa anciana y el sufrimiento en que se hundía Amparo. Recordó sus quejas.
Me tocan, señorita, le había dicho tres tardes atrás. ¿Te tocan, Amparo? ¿Cómo? La anciana estaba paralizada por la vergüenza, le costaba articular las palabras. Me agarran… aquí… y aquí, sus manos temblaban al señalar los sitios de su cuerpo. Ah, ya entiendo. Has tenido pesadillas. No, señorita, su barbilla se cimbró a punto del llanto. ¿No son pesadillas? ¿Entonces? Amparo guardó silencio un instante; respiró para recuperar valor y alzó la vista al techo. Alguien se mete a mi habitación de noche, se acerca a mi cama y me hace tocamientos perversos. Andrea reprimió apenas la carcajada; ladeó la cabeza con el fin de evitar que Amparo viera su reacción. Me despiertan sus manos frías hurgando en mis piernas, sus pellizcos salvajes en mis… pechos. Ahora Amparo hablaba y lloraba al mismo tiempo. Yo quiero gritar y no me sale voz. Trato de apartar esas manos que aprietan como garras y no me dan las fuerzas. Sé que es alguien que conozco, pero en la oscuridad es imposible verlo. ¿Un hombre?, preguntó Andrea con cierta burla. ¡Claro que un hombre! Una mujer no sería capaz de tanta bajeza. Cuando está junto a mí no puedo moverme. Oigo su respiración, huelo su aliento podrido, a veces hasta suspira de gusto, como si estuviera… ¡Qué horror, Dios mío! Un hipo lamentable detuvo el discurso de la anciana. Cubrió su rostro con las manos y se ahogó en sollozos. Andrea, conmovida al fin, aunque no dejaba de pensar que se trataba de una pesadilla, le acarició la nuca en un intento por consolarla, pensando en lo vieja que se veía al llorar. Ni modo que sea el fantasma de don José, se dijo. De pronto Amparo hizo un gesto de terror puro para rematar su relación de los hechos. No sabe el pánico que me da dormirme, señorita. Sólo de pensar…
No. Es absurdo, decidió Andrea al ver a Benjamín retornar del pasillo con una lentitud increíble y buscar asiento cerca de Goyo y Margarita. Traía el semblante descompuesto y la boca abierta en una mueca agónica. Debe tratarse de pesadillas. No hay de otra. A ninguna de estas momias le queda fuerza por las noches ni siquiera para cenar, mucho menos para levantarse, ir a otro cuarto y volver a su cama sin que nadie se dé cuenta. Morirían en el intento. Benjamín tardó aún un rato en sentarse. Se inclinaba al frente y trataba de dirigir sus nalgas hacia el sillón, pero a medio camino se detenía, reacomodaba el trasero y lo iba bajando muy despacio. La jefa de enfermeras fue hasta él justo a tiempo, pues el anciano se había engarrotado a diez centímetros de su objetivo.
–A ver, Benjamín. Ahora suéltate. Déjate caer, yo te sostengo. ¿Ya ves? Pudiste.
Los observó sin decir nada. ¿Y si le estuvieran pagando a alguien? Quizás a un enfermero del turno de noche. No, ninguno de ellos tiene en qué caerse muerto. La frase la hizo sonreír. Margarita vio su sonrisa y le dirigió una mirada de odio. Ah, qué viejita tan cascarrabias, pensó Andrea. No me estaba riendo de ti, Márgara. Bueno, sí, en parte, pero no como tú crees. La única que parecía tener dinero ahí era Amparo; los demás llevaban años viviendo del erario, hasta Jacinta, a quien sí visitaban un nieto y tres bisnietos, que si acaso le dejaban unos cuantos pesos para que mandara traer de vez en cuando un dulce de la tienda del sanatorio. No, nadie te molesta por las noches, Amparo. Nomás tus sueños, concluyó enmedio de otro bostezo. En un rato voy a verte y aclaramos el asunto.
Cuando descansaba en la sala con los internos siempre resentía la ausencia de don José. Las vibraciones de su voz perduraban en ese espacio donde sus relatos habían adquirido forma. Ay, don José, suspiró. ¿Cuál habrá sido la causa de su muerte? ¿La vejez? No creo. Se veía bien. Aunque a lo mejor todos lo creíamos sano nomás porque no paraba de hablar, mientras por dentro el paso del tiempo lo consumía cada vez más. Lo habían encontrado una mañana ya frío, con los ojos abiertos, mirando el techo y, en la boca, esa sonrisa cordial que nunca lo abandonaba. Como el doctor no vino, nadie supo con certeza a qué atribuir su deceso. Ese día los demás habían permanecido horas sin moverse de la sala, en una suerte de velorio sin cadáver, y Andrea oyó llorar a algunos. No supo quiénes, ni si se trataba de hombres o de mujeres, pues en la vejez los tonos del llanto se mimetizan y los viejos lloran igual cuando alguien se les adelanta en el camino al otro mundo. Por la tarde, al llegar los enfermeros del sótano del hospital, el geriátrico en pleno los recibió con horror. Son los ángeles de la muerte, decían. Se llevaron el cuerpo de don José en una camilla, cubierto con una sábana. Al verlo desaparecer tras la puerta del elevador, la jefa de enfermeras supo que el recuerdo del contador de historias también se iba de la memoria de los ancianos para siempre.
En el silencio apenas roto por la tos aislada de uno de los internos, sumida en una modorra espesa a causa del bochorno y el zumbido de la pantalla, Andrea creyó escuchar de nuevo las palabras de don José. Respiró profundo y cerró los ojos para prestarles atención. Esta vez, en el más puro estilo de nota roja, el viejo contaba el accidente ocurrido bajo su ventana la noche anterior. Describía los gritos de las víctimas al salir de sus autos un segundo antes de que el tanque de gasolina estallara cubriéndolo todo de humo negrísimo. ¿Y a qué horas fue eso, don José?, interrumpió Margarita, yo no oí ninguna explosión. Si nunca oyes, mujer, aunque te griten en la oreja. Fue a eso de las tres. ¿Y qué, usted nunca duerme? No, yo estoy grande para perder el tiempo en sueños. No le creo, insistía Margarita. Y si durmiera, continuó el otro sin hacer caso, me perdería de espectáculos como el de la semana pasada, ¿no les conté? Se había dado cuenta de que su anécdota de explosiones y heridos no interesaba a su auditorio; al contrario, lo inquietaba. ¿Qué fue, don José?, Goyo intuía que el relato iba a gustarle, cuente, hombre, cuente. ¿Se acuerdan que les he platicado de la muchacha del edificio de enfrente? ¿La que es una belleza?, preguntó Benjamín. Ai viene otra vez este viejo con sus peladeces, se quejó Margarita. Cuente, don José, no le haga caso a esta amargada. Ojalá le dé una pulmonía por andar de exhibicionista. Ésa mera. Pues no me lo van ustedes a creer, aquella noche la visitó un hombre, su amante, y se pusieron a darle gusto al cuerpo sin apagar la luz. Don José, permítame decirle que es usted un pervertido fisgón; vámonos, Jacinta, esto no es para los oídos de las damas. ¿Damas?, preguntó Benjamín. ¿También había damas? Todos son unos viejos puercos, remató Margarita antes de alejarse del brazo de su compañera. Oiga, don José, dijo Goyo. ¿Por qué no nos contó eso al día siguiente que sucedió? No sé, Gregorio. Será porque estoy viejo y se me olvidan las cosas importantes.
Ésas eran las últimas palabras que Andrea le había escuchado al viejo contador de historias. Se me olvidan las cosas importantes. Porque estoy viejo. Las repetía ahora, entre sueños, y la imagen de la muchacha y su amante revolcándose desnudos en una cama de sábanas blanquísimas se le enredaba con la de don José persiguiendo a Amparo por el pasillo para pellizcarle las nalgas. No, don José, no sea usted pícaro, decía la anciana con mirada coqueta. Andrea sonrió. Tenía la boca llena de saliva y sin abrir los ojos masticó hasta sentir que un rastro viscoso le resbalaba por el mentón. Yo también babeo. Todos babeamos, menos Amparo. Quiso limpiarse con el dorso pero su mano se negó a obedecerla. Le dolían las plantas de los pies, la cadera, las articulaciones. La fatiga era una plancha que mantenía su cuerpo inmóvil. El rostro de Amparo tomó forma entonces en la oscuridad de sus párpados, comenzó a enumerar sus quejas y, al escucharlas, la jefa de enfermeras reconoció su propia voz, supo que eran los suyos esos ojos lacrimosos, esa barbilla trémula, ese cutis con verrugas y manchas marrones. No, dijo Andrea. Quítate. Déjame en paz. Tuvo el impulso de huir y su cuerpo permaneció adherido al sillón, yerto, sin fuerza. Un largo sollozo le roncaba en el pecho a punto de saltar a la garganta cuando sintió que una mano descarnada se posaba en su hombro. Luchó por despertar. La mano la sacudía. Aguzó el oído y no oyó ni un murmullo. Carraspeó una, dos veces. Hizo un esfuerzo y logró abrir los ojos. Frente a ella, Tomasa parecía preocupada.
–¿Un mal sueño, señorita?
–Sí –Andrea se limpió la saliva de las comisuras de los labios–. ¿Por qué apagaron la luz? ¿Qué hora es?
–Más o menos las cinco.
–Válgame Dios, ¿y la comida?
–Los viejitos hace rato comieron y se fueron a hacer la siesta.
–¿Por qué no me despertaste?
–Según Márgara, usted quería dormir un poco. De todos modos vine, pero al oírla roncar tan rico mejor le apagué la luz.
–¿Y Amparo? ¿También comió?
–No. Ahora que pregunta, no la vi.
Se puso de pie de un salto y su columna vertebral protestó con un crujido que volvió a atraer los ojos intrigados de Tomasa. Debió ignorar la punzada en la cadera para emprender la caminata. Todas las habitaciones lucían tranquilas. Demasiada calma, se dijo mientras su carne se balanceaba a cada paso. Algo va a suceder, o sucedió, o está sucediendo. Al pasar por el pabellón de bultos no pudo evitar la tentación de asomarse. Los ancianos sin conciencia reposaban el peso de su edad alineados contra la pared en perfecta quietud; sólo en algunas de las sábanas que los cubrían era posible advertir el compás de una respiración débil. Cuando llegó al fondo del pasillo sudaba otra vez. Golpeó con los nudillos bajo la placa que indicaba el número doce y una huella sebosa brilló en la puerta. Nadie respondía. Giró el picaporte.
–¿Amparo?
La luz estaba apagada y las cortinas impedían el paso del sol vespertino. Andrea se estremeció. El cuarto no olía a medicinas y desinfectante, como la última vez que estuvo en él, sino a enfermedad y corrupción. A orines y excremento rancio. ¿Cuánto hará que no lo ventilan?, se preguntó.
–Amparo, despierta. No has comido.
Los latidos de su corazón cambiaron de ritmo. Oía un resuello regular, mas de pronto supo que algo muy malo le había sucedido a la anciana. Encendió el foco y su mentón comenzó a trepidar, como si llorara sin llanto. Inmóvil, Amparo tenía boca y ojos abiertos, los puños crispados apretando la sábana. Lucía viejísima. Se acercó a ella y le puso la mano en la mejilla. No estaba fría ni caliente, sino tibia, como si su sangre, su vida misma se hubiera refugiado muy adentro del cuerpo, lejos de la superficie. ¿Qué te hicieron, viejita? Andrea le palpaba los miembros flácidos, miraba esa mirada vacía y el grito sin sonido que mantenía abierta la boca de dientes blancos y parejos. Un irrefrenable deseo de besar la frente de Amparo la hizo agacharse, pero antes de llegar al contacto escuchó que alguien entraba. Era Tomasa.
–¿Qué le pasó a la ancianita?
–¿No la ves?
–No me diga que ya se nos convirtió también en bulto.
La palabra que tanto usaba sonó ahora ofensiva en los oídos de Andrea. Sin responder, caminó en torno de la cama examinando a la interna. No había señas de ninguna enfermedad conocida, tampoco de que se hubiera dado un golpe. ¿Te hicieron algo, Amparito? ¿O es nomás la vida que se acaba? Iba a llorar por la anciana, por ella misma, y no estaba dispuesta a que la encargada del comedor fuera testigo del brote de su tristeza.
–Tomasa, ve a llamar a las enfermeras. Que vengan aquí dos, y que las otras preparen una cama en el pabellón grande.
–¿La va a mandar con los vegetales?
–¿Qué esperas?
Al salir Tomasa, Andrea rompió a sollozar en silencio mientras caminaba repasando con la mano los efectos personales de Amparo, los vestidos, el estuche de maquillaje, los libros, un cepillo para el pelo y otro para la ropa, las fotos de los hijos, las nueras y los nietos que aún no la visitaban. Un día de éstos van a venir muy sonrientes y se van a querer morir al verla. Suertudos ellos, por lo menos no contemplaron su derrumbe. Tomó uno de los libros y lo abrió al azar. Había subrayados en rojo en algunas páginas. Leyó dos líneas en las que se hablaba del dolor seco, hondo y contundente del abandono; cerró de golpe el volumen, que resbaló de sus dedos sudados y fue a dar bajo una cajonera. Los músculos de la espalda le ardieron cuando se agachó. Tuvo que arrodillarse para meter la mano en el espacio oscuro entre el mueble y el piso. Extrajo el libro cubierto de telarañas y estornudó sobre la carátula. Mientras se limpiaba la nariz, notó una silueta en un rincón junto a la pared. Volvió a meter la mano, esta vez hasta el fondo, en tanto sentía cómo la sangre se le agolpaba en la cabeza. Había dejado de llorar unos minutos antes sin darse cuenta; la humedad en sus mejillas no era llanto, sino sudor. Palpó un objeto esponjado y peludo. Apretó los párpados, contuvo un grito y su mano sacó a la luz la serpiente de felpa con botones de plata en los ojos, con el verde de las escamas ahora pardo a causa del polvo acumulado. La víbora de Goyo, se dijo. ¿Desde cuándo estará aquí? Seguro lleva semanas. O meses.
A pesar del ardor en la espalda, Andrea gateó por el cuarto en busca de más evidencias. Le quedaba claro que el falso animal no había cumplido la misión de asustar a Amparo, pues había resultado invisible incluso para las encargadas del aseo. En tanto husmeaba en el clóset, imaginó a Goyo arrastrando los achaques de sus noventa y cinco años por el piso con el fin de elegir el sitio estratégico donde colocar su bestia homicida, y sonrió embargada por una mezcla de ternura y alarma. Querer matar a la anciana con un juguete le parecía un acto de candidez, sí, pero la intención contenía también una crueldad infinita. ¿Por qué la odian así?, se preguntó y enseguida dio con la respuesta. No, no la odian. Es la habitación. El dichoso cuarto de don José. La ventana. La vista. Lo bueno es que Amparo nunca descubrió este animal. Sus gritos se debían a las pesadillas. Y las pesadillas eran sólo el anuncio del fin. Bajo un pesado sofá había una tarántula de plástico, tan escondida que Andrea no la vio sino hasta la segunda revisión. La recogió y comenzó a incorporarse. Le falta una pata, se dijo. Y tiene menos polvo. Consiguió la vertical entre resoplidos; su corazón latía muy rápido. Al escuchar pasos cerca de la puerta se guardó los juguetes en el bolsillo de la bata.
–Con su permiso, señorita.
Las enfermeras se dieron a la tarea de preparar a la anciana con el fin de trasladarla al pabellón colectivo. Andrea observó por unos instantes cómo manipulaban sus brazos inertes para colocarlos rectos, cómo volvían el cuerpo, cómo sostenían su cabeza para que no estorbara, como si Amparo ya fuera un cadáver. Cuando levantaron su camisón manchado para limpiarle la entrepierna, no soportó más la escena y salió. En el pasillo, algunos junto a la puerta de su cuarto, otros en corrillo a la entrada del pabellón grande, los ancianos que eran capaces de estar de pie interrogaban a Andrea con los ojos. Entre ellos destacaban los cuatro inseparables. Jacinta, con el eterno rosario entre los dedos, sólo interrumpía sus oraciones para alzar al techo unas pupilas líquidas y encomendarse a Dios. Margarita parecía sonreír con desdén, aunque entre las arrugas de su rostro era posible distinguir un atisbo de dolor y compasión. El tic de Goyo vibraba con rapidez, a pesar de que el viejo presionaba el párpado con la mano en un ademán semejante al de quien se limpia las lágrimas. Sin comprender del todo qué hacía allí entre los demás, Benjamín bostezaba una y otra vez dejando al descubierto sus encías sucias, molesto por haber interrumpido su descanso. Andrea les dirigió una mirada de reproche, pero decidió no decirles nada. Sólo apretó los animales de juguete sobre la tela del bolsillo.
–¿Qué le pasó a la reina? –Margarita había cambiado pronto la compasión por la ironía.
–¿Está enferma? –inquirió Benjamín enmedio de un bostezo–. ¿O se murió?
–No, no se ha muerto.
–¿Entonces?
–Nomás la vamos a cambiar de cuarto.
Fue como si esas palabras les hubieran inyectado energía. Tras oírlas, los cuatro comenzaron a moverse, de manera casi imperceptible primero, enseguida dando pasitos laterales de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, mientras flexionaban las rodillas igual que si realizaran ejercicios de calentamiento. No sabían dónde poner las manos. Goyo alzó la cara para mirar a los otros con aire de superioridad, de arriba a abajo, y la soberbia de su gesto lo rejuveneció varios años. Los labios de Margarita trazaron una mueca difícil de interpretar, enseguida se curvaron en una sonrisa maligna. Contagiado del entusiasmo, Benjamín abandonó los bostezos para mirar atento a sus compañeros en espera de que alguien le explicara qué ocurría. Viejitos cabrones, se dijo Andrea. Sólo Jacinta siguió en lo mismo; pasaba las cuentas del rosario con los dedos y murmuraba plegarias sin voz. Ninguno se había movido de su respectiva puerta, pero la ansiedad se hizo más notoria en ellos cuando las enfermeras sacaron la camilla del cuarto número doce. Amparo aún llevaba los ojos abiertos, aunque le habían cerrado la boca. Su expresión era menos angustiosa, casi apacible. Los ancianos la vieron recorrer el pasillo sin emitir sonido, sin un gesto que delatara su sentir. En cuanto la camilla desapareció, volvieron los ojos hacia la jefa de enfermeras. No la miraban a ella, sino la placa con el número doce situada un poco detrás de su cabeza. A ella ya la olvidaron. O no tardan. Así son las cosas. Amparo no tendrá cabida en sus recuerdos ni siquiera un par de noches.
–Se miraba bien hoy en la mañana –dijo Jacinta pensativa.
–Tú también te ves bien –le contestó Margarita–. Y no dudo que te dé el patatús dentro de un rato.
–Será cuando Dios disponga.
–Ay, tú y tus beaterías. Mejor síguele con el rosario.
–Déjala en paz, Márgara.
–Oiga, señorita –Goyo ya no se aguantó–. ¿Y qué va a hacer con el cuarto?
De nuevo las ansias reflejadas en los semblantes. Incluso Benjamín se retorcía la artritis de las manos en espera de la respuesta. Andrea los miró con tristeza uno por uno. No pensaba una respuesta; en su mente hacía eco la frase de Jacinta: Se miraba bien hoy en la mañana. No, no es cierto, se dijo Andrea. Amparo lucía mal. ¿Cómo iba a verse bien si se hallaba en el límite, a punto del derrumbe? El agua se agolpaba en los lagrimales de la jefa de enfermeras, quien impedía su desbordamiento apretando los dientes, respirando despacio, tensando los músculos de las piernas. Goyo y Margarita seguían atentos a ella. Benjamín bostezaba otra vez. Jacinta repasaba las cuentas del rosario. Ninguno de ellos fue capaz de advertir el deterioro de la pobre vieja, pensó Andrea. Es natural. A sus ojos Amparo se miraba bien porque por primera vez la consideraban su semejante. Una ruina más, idéntica a ellos. Los miró de nuevo, ahora con un dejo de rencor, y supo que cada uno de esos cuatro rostros no era sino un espejo donde se reflejaba el horror que el futuro le inspiraba. Sus rodillas vacilaron y dio un paso hacia adentro del cuarto.
–Señorita, no ha…
La voz de Goyo se apagó al cerrarse la puerta. Andrea se sentía muy cansada, pero antes buscar reposo decidió dejar entrar el aire para que se llevara del cuarto el tufo de los deshechos de Amparo. Caminó a la ventana. Qué frágil es la memoria, se dijo. Aunque no ignoraba lo que había detrás, un largo suspiro ronroneó en su pecho al recorrer las cortinas. Después condujo su cuerpo vencido hasta la cama, se sentó sobre el colchón desnudo y, mientras contemplaba a través del cristal el muro de concreto con manchas de orín que se veía desde todas las habitaciones, se abrazó a sí misma.