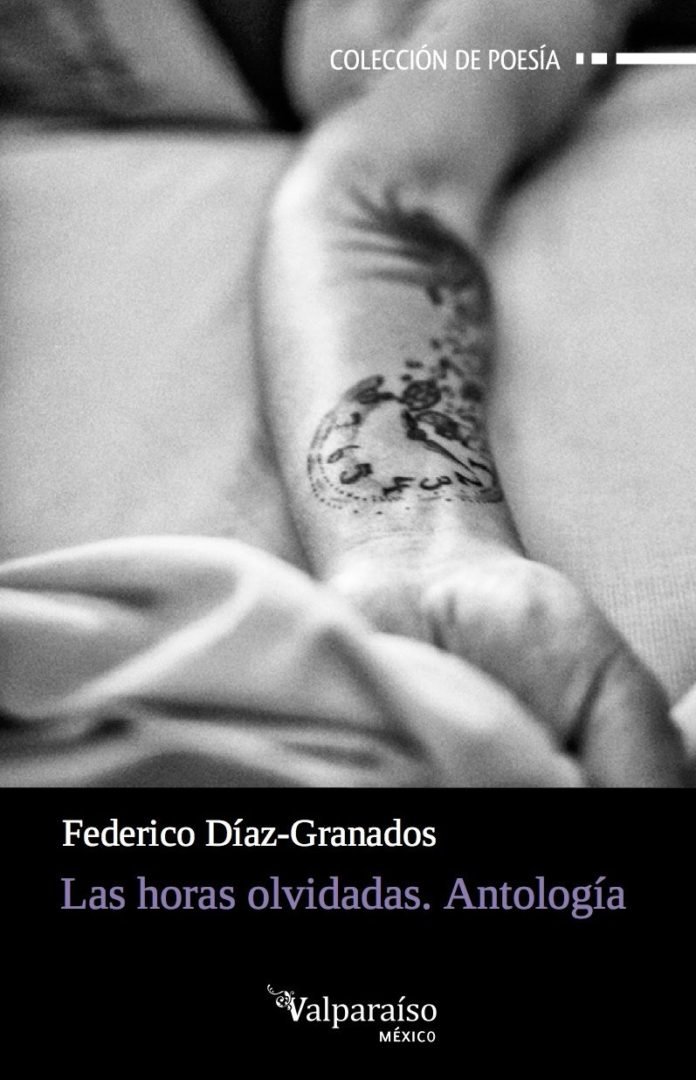Presentamos, en el marco del dossier de cuento latinoamericano, preparado por David Marín, un relato del narrador argentino Ricardo Piglia (Buenos Aires, 1941), “El precio del amor”. Además de narrativa escribe ensayo, crítica y guión. Ha merecido distinciones como el Premio Rómulo Gallegos 2011, el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, entre otros.
EL PRECIO DEL AMOR
a Andrés Rivera
Entró en el zaguán bajo la suave claridad del atardecer: imperturbable, de sombrero, un poco ridículo y como disfrazado, esforzándose en parecer más viejo o más seguro, menos frágil con sus veintidós años recién cumplidos y el paquetito envuelto en papel de seda. Reconoció el olor a humedad y a madera quemada que bajaba por el pozo de aire, una neblina pálida, invisible, que siempre asociaba con la piel de Adela. Se miró la cara en el espejo del ascensor, satisfecho, y después bajó, lento y oscuro, repasando lo que había preparado para decir cuando le abrieran. Tardaron un rato en contestar y él siguió inmóvil, de perfil a la puerta del departamento, ensayando un gesto humilde, temeroso de que si trataba de insistir ya no lo recibieran. Del otro lado llegaba un quejido apenas perceptible, como si alguien rezara en voz baja o llorara bajo el agua. “Parece una gata que maúlla”, pensó él, “una gata con cría”. Volvió a llamar y después de un rato la puerta se entreabrió. En el umbral una nena que no debía tener más de seis años lo miraba inclinando la cabeza hacia un lado en un ademán tímido que la hacía parecer un pájaro. Llevaba trencitas y anteojos sin aro de mucho aumento, que le daban una expresión adulta, concentrada. Él se agachó hasta quedar a la altura de la chica.
—¿Cómo te va? —le dijo—. ¿Eh? Lucía.
La nena lo siguió mirando en silencio, distante, ajena.
—Mamá no está —dijo, por fin, como si recitara—. Y yo no puedo abrir la puerta a los desconocidos.
—¡Pero cómo no te acordás de mí! ¿No te acordás de Esteban?
La chica negó con la cabeza y se quedó quieta contra el reflejo del sol que brillaba en el fondo del pasillo. “La misma cara pero avejentada”, pensó él “como si la hija envejeciera en lugar de la madre”.
—Estaba jugando con él —dijo la chica de pronto, y le mostró un muñeco de goma.
—Lindo.
—No, lindo no es, lo que tiene que flota.
—No me digas.
—En la bañadera, lo pongo y flota.
—Así que lo pones en la bañadera y flota —dijo él, y se sintió un poco idiota hablando con la chica ahí abajo. Ella lo miraba de frente ahora, los ojos muy pálidos, la mirada agradecida y turbia de los miopes detrás del cristal de los anteojos.
—¿Y vos quién sos? —dijo después.
—Te dije. Soy Esteban. ¿Cómo no te acordás de mí?
La chica se acomodó los lentes y se tocó la cara, suave, con la yema de los dedos.
—¿Sabés cómo se llama él? —dijo mostrando el muñeco—. Se llama Óscar.
—Muy bien. Ahora escuchame: ¿te dijo Adela dónde iba?
—Ella no va a volver.
—¿Por qué no va a volver?
—Siempre se va y después no viene.
“Está adentro. Está encamada con un tipo”, pensó él, y sintió una especie de alegría, como si eso hubiera sido lo que había venido a buscar. “Ella con un tipo y la nena jugando con agua.”
—Bueno —dijo—. Voy a entrar, voy a esperarla.
La chica apretó el muñeco contra el cuerpo y pareció que iba a largarse a llorar, pero se movió hacia un costado dejando libre la puerta.
Adentro la luz de la tarde se aquietaba contra las cortinas de tela cruz. Todo seguía igual, las cosas en el lugar de siempre, pero no había rastros de Adela. “Mujeres” pensó, tratando de darse ánimo. “Sucias, abiertas. Se desangran y lloran. Mujeres”, pensó él, como si estuviera soñando. Buscó un sillón y se acomodó en medio del cuarto, el sombrero apoyado en las rodillas, cubriendo el paquetito color rosa. La chica se había sentado enfrente, en una silla baja y acunaba al muñeco. “Parece una sonámbula”, pensó él sin emoción, “una versión en miniatura de la mujer que habrá de ser. Tonta, miope, desencantada”.
—¿Vos eras un novio de mamá?
—Sí —dijo él—. ¿Te acordás ahora?
—Me parecía —dijo la chica, y le sonrió, tímida, sosegada.
Él prendió un cigarrillo y decidió que iba a quedarse. No tenía a dónde ir, en el fondo todo le daba lo mismo. “Esperar acá, esperar en otro lado.”
—Sabés —dijo la chica de pronto—, yo sé cantar canciones.
—¿No me digas?
—¿Querés ver? —dijo ella, y se acomodó los lentes antes de empezar a cantar en voz baja y serena, siempre con el mismorostro indiferente:
“Oh María madre mía
oh consuelo del altar
amparadme y guiadme
hacia el mundo celestial”,
cantó la chica, rígida en la silla, y después se detuvo, bruscamente.
—Muy bien —dijo él—. Bárbaro como cantás. ¿Quién te enseñó?
—Adela —dijo la chica, y volvió a quedarse callada.
El rumor de la ciudad llegaba sordamente por la ventana como una respiración, un jadeo. Esteban sintió que el olor de ese lugar lo ponía triste. Era un olor dulce, a jugo de naranja, a tierra húmeda, que lo obligaba a pensar en su infancia, en los viajes en tren a Bolívar, sentado en el vagón comedor. La chica se había bajado de la silla y jugaba en un rincón. Él la sentía murmurar y reírse, hablando sola. Se levantó y caminó hacia la ventana. Desde ahí se veían los techos y las azoteas de Buenos Aires. Chapas, esqueletos de cajones, antenas de televisión. “Ciudad de mierda”, pensó él, “sucia, y arruinada”.
Cuando volvió a mirar hacia adentro la chica estaba agazapada en un rincón y parecía olfatear el aire, la cara alzada hacia el ruido que hacían los tacos de la mujer en las baldosas del pasillo: “Ahí está”, pensó él, endurecido, desafiante. “Ahí está ella”, y trató de encontrar una frase para recibirla: “Soy yo. Soy Esteban, estaba cerca, y quise verte. Estaba cerca, pasaba, tuve ganas de verte. Estaba cerca”, pensó él, como quien reza, mientras la mujer abría la puerta y su figura alta y suave se recortaba contra el último resplandor de la tarde.
—Corazón —dijo Adela, levantando a la nena—. ¿Qué dice mi hermosura?
—Está un señor —dijo la chica, y Adela buscó en el fondo de la pieza, encandilada, la figura del hombre que sonreía, borroso, rígido.
—Esteban —dijo ella, turbada—. Querido.
—Pasaba. Vine a verte —dijo él—. La chica estaba sola y yo…
—Pero sí, claro. Dejame que reaccione. Dios mío, mirá cómo me encontrás. Pero sentate, no te quedés así, sentate, por favor.
—Pasaba —se empecinó él—. Me dieron ganas de verte.
—Mamá —dijo la chica—, ¿es tu novio?
—Es Esteban —dijo ella—. Esteban. Pero vení, Dios mío, cómo te has puesto. Se pasa la vida jugando con el agua. Esperame un minuto, un minuto y ya estoy.
Esteban la miró abrazar a la nena y pasar al otro cuarto, atropellada y un poco culpable, como siempre que trataba con su hija. Después sintió que hablaban, escuchó ruido de papeles, ruido de agua en las cañerías y se quedó quieto, sin pensar, hasta que Adela reapareció, sonriendo, un tenue brillo de recelo en los ojos húmedos. Se había retocado la cara; las finas arrugas que marcaban su piel le daban una expresión fatigada, turbia.
—Estás igual —dijo él—. Todo está igual.
—Salí. No me hablés. Vieras lo que fue hoy —dijo ella—. De un lado a otro todo el santo día.
Se miraron sin hablar, disueltos en la líquida claridad del cuarto.
—Es tan raro —dijo ella, y trató de sonreír—. No sé qué decirte.
—¿Raro? ¿Qué?
—No sé, que hayás venido, que yo llegue y vos… Pero no me hagas caso.
—Pasaba, ya te digo —dijo él, y se movió, apenas, hacia un lado—. Te traje esto dijo, y empezó a desenvolver el paquete con cuidado, tratando de no arruinar el papel transparente con florecitas de colores—. Es perfume. Te traje perfume. ¿Te gusta?
“Es tan ridículo, Dios mío. Me trae perfume”, pensó ella. “Tan hermoso. Me hace sentir tan vieja.”
—¿No lo abrís? —dijo él— Abrilo. ¿No lo querés? Si no te gusta te lo puedo cambiar.
—No. Sí. Gracias —dijo ella, y se obligó a sentir el perfume vulgar y a emocionarse.
—Es importado —dijo él—. Consigo perfume de contrabando. Todo el que quiero.
—¿En serio?
—Tengo un amigo en la aduana —dijo él, siempre serio y solemne—. Consigo lo que quiero: perfume, ropa fina. Cualquier cosa de esas que quieras no tenés más que decirme.
Ella lo miró alzando, ávida, el rostro agudo y pálido, tratando de parecer dichosa, humilde.
—Me alegra tanto que viniste. Todo este tiempo, siempre pensando, vieras. Primero me enteré que estabas viviendo con Adolfo, si serás loco, vivir con ése. Sólo a vos se te ocurre. Lo encontré un día, ¿no te dijo?
—Viví, sí, en la casa de él, un tiempo. Al final me harté: todo el día hinchando con la política. Es un samaritano, un tipo del ejército de salvación. Ahora estoy en un hotel.
—Yo estuve por ir a verte, ¿sabés? ¿No te dijo Adolfo? Te quiero decir, mirá: yo fui tan mala, ese día. Quiero pedirte disculpas, Esteban. Estaba tan nerviosa, fui injusta con vos, estaba como loca.
—Está bien —dijo él—. No es la primera vez que me echan de algún lado.
—No —dijo ella, la cabeza gacha, jugando con las perlas del collar—. Vos vieras, querido. Yo me sentía…
—Ya sé —la cortó él—. No te hagas mala sangre.
—Es que tengo que decirte, quiero que sepas: estaba como loca, yo, nerviosa, neurasténica.
—Está bien —dijo él—. ¿Por qué no hacés un poco de café?
—Pero sí. Mirá, ves cómo soy. Te tengo ahí pobre querido. Te traigo algo de comer. ¿Querés comer algo? ¿Con el café?
Él se quedó mirando la figura delgada, elegante, de Adela, enfundada en el vestido azul: el brillo azulado de la carne de la mujer que caminaba, taconeando, hacia la cocina. Desde el otro cuarto llegaba la risa sofocada de la nena que jugaba, hablando sola.
—Esta nena es una santa, ¿vos viste? —dijo ella, volteando la cara desde la cocina—. Vieras cómo se queda solita, vieras cómo me hace compañía.
Sin motivo, como queriendo prepararla para lo que vendría, él se obligó a mentir.
—Me conoció perfectamente, apenas me vio, tu hija. Se acordaba de una vez que la llevé al zoológico.
—Pero, claro, ¿cómo no se va a acordar? Desde que te fuiste no hace más que hablar de vos.
“Bien”, pensó él. “Empezamos los juegos, ella y yo.”
—Pero qué hiciste todo este tiempo —dijo ella, entrando con la bandeja y sin mirarlo—. Decime. ¿Qué habrás hecho? Salvaje.
—De todo un poco.
—Te mataría, mirá. Sos un salvaje —dijo ella acomodando las tazas en la mesita baja—. Tengo strudel. ¿Te gusta el strudel?
—Sí, claro —dijo él, y empezó a comer, inclinado, tirando el cuerpo hacia adelante—. Te vi, un día. Ibas con un tipo. ¿Vos no me viste a mí?
—No —dijo ella—. ¿Cuándo?
—Raro. Ibas por Suipacha, con el tipo. Raro que no me hayás visto. Llevabas un vestido rojo, parecías de lo más feliz. No sé por qué pensé que el tipo era brasilero.
—¿Brasilero? Qué loco sos. No. Seguro era, ya me acuerdo, seguro era el amigo de Patricia que…
—No sé por qué pensé que el tipo era brasilero —la interrumpió él—. Uno tiene esas cosas, ¿no? Por la manera de caminar, supongo.
—Ya te digo, era un amigo de Patricia, iríamos a la casa de ella. Pero, ¿qué importa eso ahora? No importa nada. Ahora viniste, estás acá, soy tan feliz. Yo nunca me hubiera atrevido a buscarte. Me conocés, sabés cómo soy. Nunca me hubiera atrevido y sin embargo desde ese día, no me vas a creer, estaba segura que ibas a volver. Nos íbamos a encontrar para hablar, para que yo pudiera decirte, Esteban, querido —dijo ella, y pareció que la piel se le agrietaba, disuelta en la piedad que sentía por sí misma—. Te he extrañado tanto. Estaba loca, como vacía. Nunca vas a saber —dijo ella, y se inclinó tan cerca que Esteban alcanzó a sentir el perfume dulce que desprendía la piel de la mujer. Era un perfume como una niebla turbia que lo entristecía y lo decidió, por fin, a empezar a decirle para qué había venido.
—Sí, claro. Pero yo, sabés —dijo él sin poder mirarla—. Quiero decirte, vine a despedirme. Me vuelvo a Bolívar.
—Dios mío —dijo ella—. Estás loco.
—¿Por qué? Quiero cambiar de aire. Mi viejo me va a poner al frente del negocio. Porvenir asegurado —dijo él—. Buenos Aires no es para mí. Mientras estaba con vos no me daba cuenta. Claro, como vos me mantenías.
—Esteban, por favor. Te dije que ese día, te dije que yo…
—No. Sí tenés razón. Sos una mujer práctica. Tus cosas siempre van a ir bien. Vos te arreglás.
—Me acostumbro, querrás decir.
—Puede ser. Pero yo no, ves. Nunca me acostumbro, nunca me voy a acostumbrar a nada. Los que hacen eso es como si estuvieran muertos.
Ella buscó un cigarrillo y lo encendió, agazapada, tratando de disimular la mano que temblaba.
—¿Y por qué te volvés, si se puede saber?
—Porque uno piensa las cosas de un modo y después todo sale distinto. Parecía fácil, ¿no?, cuando recién llegué. Me acuerdo y me mato de risa. Me iba a llevar el mundo por delante, fijate vos, y ahí tenés. —Se detuvo como si no pudiera respirar.— En esta ciudad de mierda, ¿te das cuenta? Uno llega, piensa que lo están esperando. Cuando quiere acordarse está perdido, triturado.
La oscuridad iba llegando de a poco; en la ventana la ciudad era una mole gris.
—¿Y cuándo te pensás ir?
—No sé todavía. Mañana, pasado. Lo peor va ser cuando llegue. Hay cada hijo de puta en los pueblos, no te imaginás. Cada uno que se vuelve hacen una fiesta.
Adela trató de calmarse y fumó quieta, el humo nublándole la cara.
—¿Qué pensás? —dijo él.
—Nada. Estoy tratando de entender.
—A la larga va a ser mejor —dijo él, y se levantó. Caminó hasta la ventana. Al fondo el río era una mancha sucia—. Todavía tenés la estatua —dijo él, y la alzó con las dos manos. Era una figura de plata. La imagen de una virgen con rostro de pájaro—. El Cuzco. Trescientos años. Nunca me gustó esta estatua, te voy a confesar. Demasiado cara para ser un adorno. Siempre pensé que vos eras como esta estatua: demasiado fina para mí.
Ella siguió quieta, las manos flojas; lo miró acomodar suavemente la imagen en la repisa y volver al sillón.
—Gran cara de turro el tipo que iba con vos, la verdad — dijo él—. Te gusta coleccionar. A los hombres, quiero decir.
—No seas tonto.
—Si es lo que hacés.
—Bueno, ¿y qué?
—Nada —dijo él.
Se había sentado otra vez y miraba el piso, un lugar en el piso, concentrado, rencoroso.
—Tonto —dijo ella—. Sos tan tonto.
Tendió la mano y le rozó la cara con la yema de los dedos.
Él la miró de frente, indeciso, como sin verla.
—¿Qué nos habrá pasado a nosotros, Adela?
—¿Quién sabe? —dijo ella.
—Siempre me acuerdo cuando llegaste de Chile. Me acuerdo de eso, no sé por qué. Estabas tan hermosa. Nos íbamos a querer toda la vida.
—Sí —dijo ella—. Nos íbamos a querer toda la vida.
—Me trajiste una botella de pisco, ¿te acordás?, cuando viniste de Chile —dijo él—. Nunca vas a saber cómo te quería. Me quería casar con vos para que no pudieras dejarme, mirá si seré pelotudo.
—No —dijo ella—. Querido.
—Estoy tan jodido —dijo él y hundió la cara en el cuerpo de la mujer.
—Hermoso —dijo ella, y lo abrazó—. Mi chiquito.
Él se había recostado en el sofá y la acariciaba, los ojos cerrados, la cara tensa. Ella sentía las manos de él contra su cuerpo, rozándole los muslos, el cruce de los muslos, y se dejaba hacer, húmeda, abierta.
—Viste el perfume que te traje. Consigo todo el que quiero
—dijo él de pronto, sin dejar de acariciarla.
—Sí —dijo ella—, Sí.
—Pensaba, con eso puedo salir a flote. El tipo que te dije, el tipo de la aduana, me dice que teniendo el efectivo puedo ponerme por mi cuenta.
—Por favor —dijo ella—. No hablés ahora, esperá, no hablés, por favor.
—Todo lo que necesito, a lo sumo son cien mil pesos. Ella se sintió floja. Disuelta. Sintió que se ahogaba.
—No —dijo—. No. Soltame —dijo ella.
—¿Qué hacés? —dijo él—. ¿Qué pasa?
Adela estaba parada frente a él, un leve temblor en la piel de los párpados.
—¿Cuánto necesitás? ¿Cuánta plata querés? —dijo—. Yo te la doy. Te venís acá, yo te doy la plata. ¿Está bien?
—Pero, ¿qué pasa? —dijo él, mal sentado en el sofá y trató de sonreír—. ¿Estás loca?
—Viniste a eso, ¿no? Te traés todo, te doy la plata.
Esteban se levantó, despacio, hasta quedar de cara a la mujer.
—¿Por qué me humillás? —dijo.
—¿Quién? —dijo ella—. ¿Quién?
—Vos. ¿Por qué me humillás? ¿Qué estás buscando? ¿Por qué me humillás? Querés verme tirado, arrodillado. ¿Eso querés? —dijo él, y se arrodilló a los pies de la mujer—. Ahí está —dijo—. Bien. La señora es una señora. Tiene sentido práctico, es orgullosa, tiene sentido de la oportunidad. La señora —dijo él.
—Levantate, por favor. No seás ridículo.
—¿Ridículo? Claro que soy ridículo. Ridículo. ¿Y? ¿Con eso?
—No sigás. No arruinés todo.
—Claro que arruino todo. No tengo salida, no tengo adonde ir, ¡para vos es fácil!
La chica se había recostado contra el marco de la puerta y los miraba.
—Esteban, la nena —dijo Adela—. Te pido que… Él buscó la cara de la chica y le sonrió; después abrió los brazos y empezó a cantar:
“Oh María, madre mía
oh consuelo del altar
amparadme y guiadme
hacia el mundo celestial”.
La nena le sonreía, el rostro suavizado, apretando el muñeco contra el cuerpo, mientras Adela la abrazaba para alzarla.
—Va a ser como vos —dijo él—. Igual que vos: miope, tonta.
—Andate —dijo ella—. Te vas.
—Está bien —dijo él, y empezó a levantarse—. Tenés razón.
En la otra pieza, el aire todavía era claro y transparente, luminoso contra las paredes blancas.
—¿Qué le pasa? —dice Lucía.
—Nada —dice Adela—. No te preocupes.
Arrodillada, le acomoda el pelo, le pasa la mano por la cara, tratando de no llorar. Desde ahí, como envuelto en una bruma, lejano en la penumbra del otro cuarto, ve a Esteban que esconde, torpemente, la estatua de plata bajo el abrigo.
—¿Por qué cantaba? —dice la nena.
—No importa —dice Adela, y la abraza—. No importa, mi querida. Mamá ya viene.
Cuando sale, él sigue en el mismo lugar, con el sobretodo abrochado, el sombrero en la mano, un brazo apretado contra el cuerpo.
—¿Te vas? —dice ella.
—Me voy —dice él.
Adela lo mira acomodarse, con una mano, el ala del sombrero y caminar despacio hacia la puerta.
—Esteban —dice.
Él se da vuelta, pálido, tenso.
—Me das tanta pena —dice ella.
—Sí —dice él—. Sí. Ya sé.
Ella mira la puerta que se cierra y sigue quieta, las manos flojas. Del otro lado de la ventana ya es noche cerrada: las luces de la ciudad arden, suaves, en la oscuridad.
—¿Se fue? —dice la chica.
—Sí. Se fue —dice Adela—. Pero va a volver. Mañana va a volver.