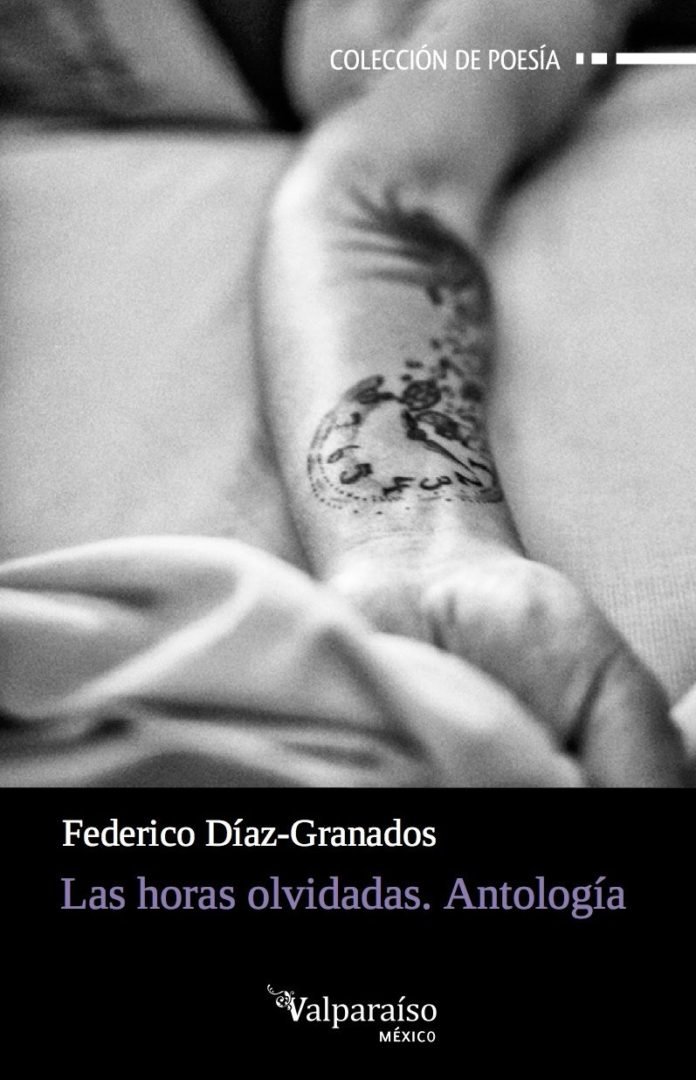Presentamos el cuento: Aquelarre, del escritor mexicano: Valentín Chantaca González (1986). Recientemente, en el Concurso Nacional de Haiku en México organizado por la Academia Mexicana-japonesa Tokyo-Takama y el Itam, obtuvo la mención de honor. Fue becario del Fonca en la categoría de Jóvenes Creadores en el 2009 bajo la tutoría de Alberto Chimal. Ha publicado en Estación Central bis (Antología, Ficticia Editorial). Actualmente es beneficiario del programa Pecda de Colima.
Aquelarre
El cadáver del palomo cayó en el parque y rodó algunos metros hasta quedar inmóvil en el pasto. Al parecer, había muerto por causas naturales en pleno vuelo. De su pico abierto emanó la inconfundible pestilencia de la muerte, a pesar de que el ave había expirado tan sólo unos momentos antes. Su cuerpo era tan rechoncho que resultaba aterrador, además de que estaba cubierto por colonias de distintos parásitos, que escaparon al detectar que su huésped había exhalado el último de los alientos. A lo lejos, el cadáver parecía un bulto más, otro cúmulo de suciedad desechado en una de las zonas más agitadas y ruidosas de la ciudad. Una zona de comercio y de turismo: el Centro.
La escena era repulsiva y conmovedora. Cotidiana y demencial, todo al mismo tiempo. Hacía calor, a pesar de que las campanadas de la iglesia habían anunciado la medianoche. Las calles vacías y temblorosas. El aroma de la carne fresca, imperceptible para los sentidos de los seres humanos, era arrastrado por las ráfagas del viento nocturno, despertando a los gatos de los callejones aledaños con la promesa de una cena suculenta. Aún se tomaron algunos momentos para acicalarse el pelaje y estirar sus largas colas. Uno tras otro, los hambrientos felinos rodearon el cadáver del palomo y encendieron un fuego a unos pasos de distancia. Dos mininos muy viejos, cubiertos con capuchas por las que sobresalían hileras de blancos bigotes, se aproximaron a la luz tenue de las llamas y se dirigieron a la feligresía:
—¡Hijos míos!— dijeron los oscuros clérigos— agradezcamos el regalo de la Parca que viene a complacer nuestras barrigas.
El fastuoso llamado fue bien recibido por la congregación. Un coro de agudos maullidos se alzó en respuesta. Los ojos de decenas de gatos perdieron sus apacibles verdes, azules o grises, y se inyectaron de un intenso carmesí. Los dirigentes del rito pronunciaron oraciones en una lengua incomprensible para el hombre, que eran replicadas al unísono por los discípulos. Algunos de los gatitos más pequeños gritaban emocionados y eran levantados en hombros por sus padres, al tiempo que agitaban sus garritas con creciente entusiasmo.
Un diminuto brasero fue colocado sobre la lumbre. Estaba apoyado sobre una ingeniosa estructura, que había sido confeccionada por patas artesanas con las ramas caídas de un árbol. En instantes, el metal adquirió el color ansioso de las llamas. Los encapuchados descubrieron sus rostros, revelando deformes hocicos marcados por el tiempo y por incontables cicatrices, que parecían aún más terribles bajo el crepitante efecto del claroscuro. La letanía se intensificó en violencia y velocidad, más fuerte y más rápido. Sobre el tejado de un edificio contiguo, un gato negro percutía un ritmo salvaje usando un pequeño tambor forrado con pieles de ardillas.
De repente, las oraciones, los cantos y los estruendos se detuvieron por completo. Las miradas de aquellos felinos, capaces de atravesar la oscuridad y de percibir la barrera entre las dimensiones, se posaron sobre una hermosa gatita blanca que se contoneaba hacia el núcleo de la ceremonia. Su andar era lento y rígido, casi autómata.
—¡Hijitos, la virgen está entre nosotros!— gritaron los sombríos chamanes para deleite de la muchedumbre. Fue en este punto cuando los felinos adultos mandaron a los gatitos a dormir. Aún así, algunos pequeños permanecieron ocultos y espiaron desde los arbustos cercanos.
Un trío de fornidos gatos siameses empujó una roca pesada y plana hacia la parte central del grupo. Un altar. La virgen tomó su lugar de manera maquinal. Su mirada, nublada y ausente, estaba fija en el cielo. Parecía afectada por algún tipo de trance que entumía su entendimiento. Tal vez era lo mejor, lo más compasivo. La gatita ni siquiera se percató cuando uno de los encapuchados extrajo una daga minúscula y resplandeciente de la manga. Se trataba del gato más viejo y bigotudo de todos los presentes, quien también fungía como Alto Sacerdote de la Orden. Se acercó al altar con pasos siempre sigilosos. La multitud contuvo la respiración. Luego, en un ¡plam!, la daga se clavó en la garganta de la doncella. La sangre de su corazón juvenil borboteó a través de la yugular expuesta, derramándose sobre el cuerpo inerte del palomo, que había sido colocado justo abajo. Después, los musculosos siameses retiraron el cuerpo de la gatita y lo arrojaron a un terreno baldío, donde fue asediado rápidamente por cucarachas, ratas y otras especies de alimañas. Nunca más se supo nada de ella.
El sumo sacerdote limpió el filo del cuchillo con su túnica y se aseguró de purificar el metal manchado con su lengua porosa. Aquellos que habían encontrado sitio en las filas inmediatas fueron empapados por chorros de sangre, proyectados desde la herida abierta en el cuello del sacrificio. En un instante, todos los congregados fueron consumidos por la locura del rito. Algunos peleaban con garras y colmillos. Otros fornicaban. Unos bailaban cerca del fuego, mientras que otros perdían el juicio con bebidas embriagantes.
Poco a poco, el fulgor de la hoguera desapareció, provocando la desbandada de miles de sombras que poblarían las pesadillas de los vecinos del Centro durante las noches venideras.
Tan sólo el cuarto menguante de la luna brillaba en las alturas. El amanecer no tardaría en llegar, pero los gatos no tenían prisa. Intentaban prolongar su deleite hasta los confines del tiempo y escapar de las ociosas costumbres de la rutina gatuna. Los recién iniciados, aquellos que asistían al ritual por primera vez, observaban todo desde una distancia prudente. Al principio se mostraron inquietos, sin atreverse a participar. Pensaban: «Aquí está él…Aquí está ella. Los conozco y me conocen. Mañana tendré que verlos y disimular que nada de esto ha pasado. Pues al diablo, si es que nada importa». Entonces se unían a la bacanal. Así ocurría siempre en el aquelarre.
Los sacerdotes se incorporaron de entre la pegajosa multitud y anunciaron con cavernosos clamores:
—¡Ahora inicia el festín!
La insaciable daga apareció una vez más y alargó una profunda herida en la barriga abultada del cadáver. El corte salpicó el saco de las tripas sobre la tierra. Los mininos más jóvenes, incapaces de resistir la tentación, salieron de sus escondrijos y volvieron al lado de sus padres, que ni siquiera reprocharon. El hígado, los riñones y el corazón del palomo fueron ingeridos por los gatitos, que se relamían los bigotes entre grandes bostezos. Las carnes más exóticas, aunque menos abundantes, fueron reservadas para los adultos. Comieron hasta sentir náuseas. El cerebro y los ojos fueron devorados por los chamanes como recompensa por sus servicios. Como si se tratara de un milagro, la carne fue suficiente para satisfacer a todos los feligreses. Los gatos se acurrucaron alrededor de las últimas ascuas prendidas y comenzaron a ronronear.
El cielo se iluminaba con el inminente ascenso del sol. Los felinos dormían con párpados pesados y estómagos llenos. Los primeros peatones del día hacían resonar sus pasos sobre las aceras.
Sin advertencia, una tormenta de escobazos descendió sobre la impía congregación. Los aturdidos gatos se dispersaron en todas direcciones. Antes de perderse en los callejones aledaños, los viejos sacerdotes juraron venganza en contra de la barrendera que había interrumpido su descanso. Incluso maldijeron a sus descendientes con maleficios milenarios, que se habían transmitido de generación en generación desde que los gatos hechiceros salieron de Egipto. La mujer observó con extrañeza a ese par de mininos, que maullaban como si se dirigieran a ella para discutir algún asunto de importancia. La barrendera río un poco y se dio media vuelta. Bastaron algunos segundos para limpiar el desorden por completo. No quedó ni rastro de la hoguera, el altar o el brasero. Antes de seguir con su labor en la siguiente sección del parque, la mujer levantó el cuerpo mutilado del palomo y lo arrojó al gran tambo de basura que empujaba sobre ruedas.
—Malvados gatos.— dijo la mujer en voz alta, como si alguien la escuchara— Tanto alboroto por una pinche paloma.