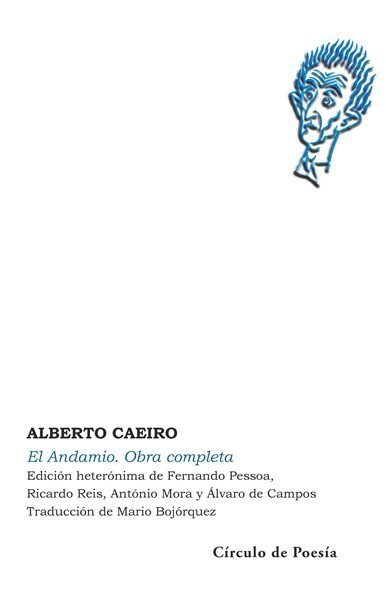En Círculo de Poesía felicitamos a nuestro amigo el poeta colombiano Santiago Espinosa (Bogotá, 1985) por haber merecido el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 2016, con su libro El movimiento de la tierra. Santiago Espinosa es poeta y crítico literario. Licenciado en Literatura y Filosofía de la Universidad de los Andes. Actualmente es profesor del Gimnasio Moderno de Bogotá donde coordina su Escuela de Maestros. Su poesía ha sido traducida al italiano, árabe, griego e inglés. En 2010 publicó Los ecos, su primer libro de poemas. Lo lejano, su segundo libro, fue publicado en Ecuador por El Ángel Editor (2015). El Año pasado, Valparaíso Ediciones publicó su libro Escribir en la niebla, compilación de ensayos sobre 14 poetas colombianos.
Soliloquio de un raspachín
Con estas manos
planto semillas de viento.
Espero su floración
de limbos pardos
antiguos como el suelo.
Las hojas son los rostros
de los niños sin descanso
creciendo en la selva,
estrellas o corales
olvidados
que silban entre los árboles.
Desayuno. Pienso en el padre
de los lunes
frente a un pocillo roto,
repaso cicatrices.
Limpio las hojas secas
sobre una tablilla,
en calma,
como el que lava un aluvión de oro
en lo profundo de su casa.
En la semilla está el sol negro
de los puertos,
respirando a la distancia.
El viento llega a los bolsillos de la noche.
Recorre plazas que no conozco, avenidas desiertas.
Tiendas donde se paga una promesa
en la oficina de recaudos.
Descansa en la furia de las llaves,
traza dos líneas de fuego en la repisa del bar.
Construye palacios y destierra casas viejas,
casas de rejas blancas junto al espejo del lago.
Mi oficio es el oficio de mi padre.
Cuido la sal, el puño, mido los cristales,
espanto de mi casa pajarracos negros.
Con estas manos
he cosechado tempestades.
El Carnicero
La materia
“diáspora de estrella”,
es para Don Orlando
kilos
peso tibio entre las manos.
Y el tiempo, del negro al blanco,
le zumba al oído
como moscas en la tarde.
Entre lomos, caderas,
blancos puñados de grasa,
pasan los días de Don Orlando.
Por eso alza las carnes al hombro
sin pensar en los cortejos.
Lee los mensajes de las fibras
sin detenerse en augurios.
No hubo pudor cuando
besó a su hijo entre placentas.
Cuando lo tuvo en los brazos,
y en los ojos del uno y del otro
la misma bruma,
sus manos, sin saberlo,
imitaron la balanza romana.
Las vísceras del hijo se velaron,
al ver la luz por el cuchillo de otros.
Don Orlando no hace conjeturas,
su madre le enseñó que era malo especular.
Y sin embargo
no olvida la bendición
antes de hacer los cortes.
Hay que lavarse bien las manos
sin importar el precio del jabón.
Al margen
Tarde de sed,
llueve sobre las calles
detrás de lo que escribo
siempre hay lluvia.
La música abre una esfera
donde entran y
salen los fantasmas
que no he visto
cesa la gravedad
bajo sus botas mojadas
y llueve
adentro.
La casa ilusoria
Como un árbol
que se abre camino en la mitad del mar,
la casa, su olvidado lenguaje de peldaños,
de redes y vacíos luminosos,
nació en el sueño del arquitecto.
“Una casa”, se dijo,
“huella de la vida,
que tenga por rostro
la prudencia del anónimo…”
“Que interprete la montaña
sin cortes sin remedos.”
“Pura y aislada como la hoguera.”
Y de la casa surgieron moradores.
Sus altos muros
fueron perdiendo la extrañeza,
cuando por el pasillo circularon las visitas
haciendo de los rincones escondites,
refugios,
donde la hombría pudo llorar las deudas
de rejas para dentro
y habría de llegar el sexo
a la lengua de los niños.
Sonaron los estruendos de cada noticiero.
El abandono
en las caídas del fútbol.
También hubo películas dobladas
que hablaban del África,
de una aridez distinta
a la que comenzó en los muslos
y terminó en el trazo de los rostros.
Fueron muchos los recuerdos
que se robó la mansarda.
La capa adusta del abuelo,
Caracoles de ecos prófugos.
Los niños jugando a la guerra
con sombreros de copa
o emprendiendo la caza del Mohán
en la selva imaginada.
Mientras tanto, en la noche, los otros
oían a su conciencia traquear en la madera,
dando sus primeros pasos.
En medio de los aromas del melón, siempre distintos,
viendo la luz colarse en los vitrales,
por la ventana entró el sonido
de un antiguo clarinete,
poblando la casa de fantasmas
y de barcos que se hunden.
Con el adiós de los nardos, creciendo en la portada,
quizás solo hubo tiempo de mirarse a los ojos
para estrellar las copas de cara a la montaña.
Hubo tiempo de alzarlas
y volver a brindar por los ausentes.
La obra estaba completa.
Para Guiseppe Volpini.
La arena y los olvidos
Quien se habita es el desierto:
su soledad es nuestra.
Carlos Obregón.
Se han reunido tus recuerdos
sobre el blanco de una imagen,
pidiéndote cuentas.
Qué de esto es tuyo y qué de los otros.
Dónde comienza el dolor de los demás.
Tanteando en torno, como sonámbulo,
buscabas la conexión entre tu voz y las cosas.
Te preguntabas por la herida de una herencia,
cuando al final de los caminos
no había nada por comprender.
Así fuiste habituando tu labor de escribano,
en el fulgor de las cosas perdidas.
Tenías que construir para perder.
Darle la vuelta a la comparsa
para quedar tan solo como al principio.
Había que alzar una escalera a lo invisible
para aprender a derribarla después.
Se abrió la puerta
y ahora miras lo tuyo en el silencio
de lo informe, pariente de un misterio perpetuo.
Deja que los muertos se concilien con los muertos.
Que el viajero que no fuiste se realice entre los suyos,
y que nunca regrese.
Que el estudiante y la señora de sombrero
vuelvan a cometer las mismas equivocaciones,
que la víctima se cruce por la calle
con su eterno verdugo
y que no se reconozcan.
Sombras o fantasmas, unos y otros pasarán.
Sigue ocurriendo al margen la fiesta de los vivos.
¿No oyes la música que envuelve
las montañas en su acenso,
en la balanza de los senos
donde un mundo se inclina,
es leve el destierro?
Escúchala en silencio, no mires para atrás.
Esta y no otra era tu historia:
el tiempo contemplado en las fisuras de la arena,
el lento madurar de los desiertos sin límite.
Oda a Celan
“Sous le pont Mirabeau coule la Seine”
Apollinaire
Fuimos al puente Mirabeau
para pagarte una promesa.
Las horas pasaban
sobre el Sena, las vidas,
cada vez más diminutas
y más rápidas. Confiados,
pensando que un suicida
escogió el lado de la Torre
que nada termina de caer
arrojamos al agua
una moneda.
Para Carolina Londoño