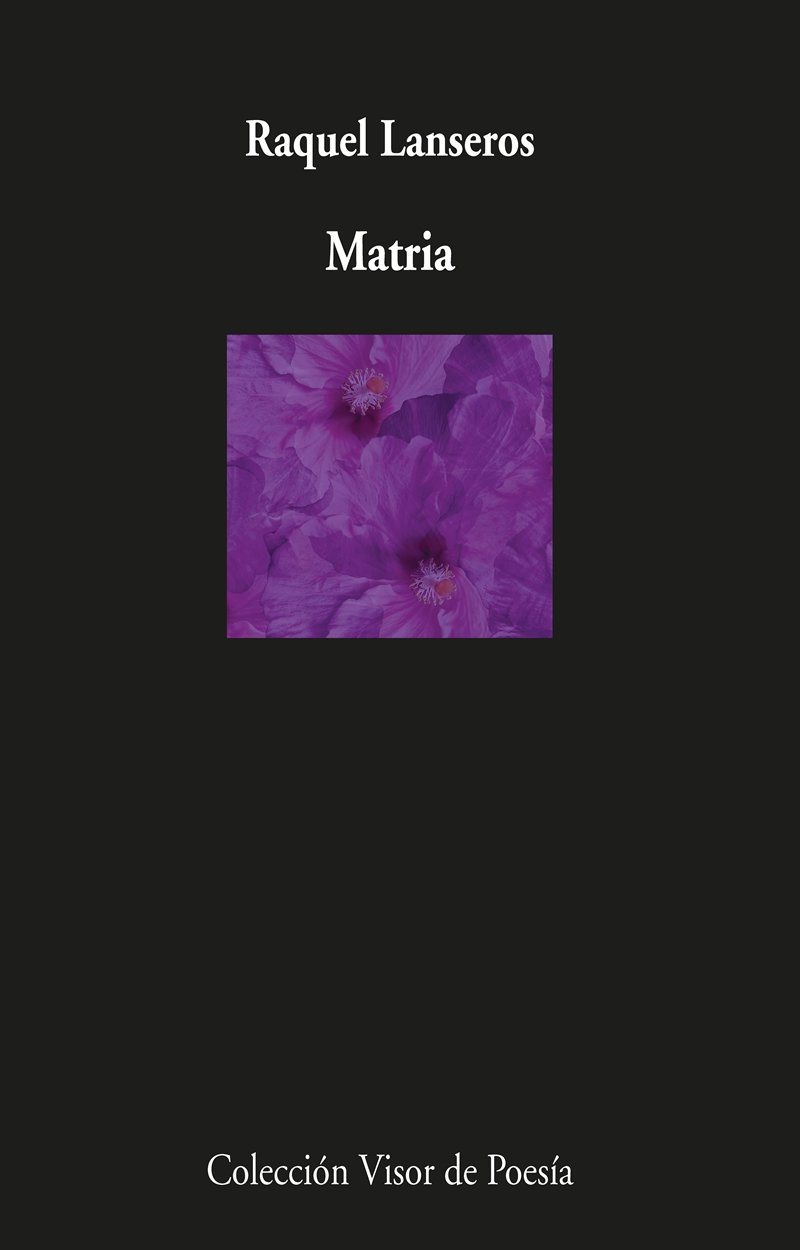Presentamos, en el marco de Fabla Salvaje, el micrositio de narrativa dirigido por los escritores nicaragüenses Mario Martz y Enrique Delgadillo Lacayo, el cuento “Rigor mortis” del narrador hondureño Giovanni Rodríguez (1980). Obtuvo en 2006 el Premio Hispanoamericano Juegos Florales de Quetzaltenango, Guatemala; el 1er. Lugar del Certamen de Poesía La Voz + Joven, de Madrid, España en 2008; el Premio del I Certamen Hispanoamericano de Cuento Ciudad Ceiba 2014; y el Premio Centroamericano y del Caribe de Novela “Roberto Castillo” 2015.
RIGOR MORTIS
Hubiese querido no enterarme nunca. Y hubiese preferido después extirparme la culpa o inocularme en las venas un veneno rápido, para olvidarlo todo. Pero las cosas no se dieron de esa manera.
Llegué a ese sitio sin saber que a lo que iba era a abandonar mi causa anterior para sustituirla por otra, una “causa mayor”, la única que por aquellos días todos entendieron como válida. Mi nombre figuraba en la lista de los que serían útiles. No debía ser difícil saber de mi existencia y de mis capacidades, así como de la existencia y las capacidades de otros que, como yo, quizá tampoco pensaron jamás que acabarían haciendo aquello que era absolutamente contrario a lo que siempre habían hecho o querido hacer. Pero no había salida. Como suele decirse en ese tipo de situaciones, “reinaba el caos” y había que “tomar medidas”. Y quienes tenían el poder de decidir sobre estas medidas decidían también sobre el destino de los demás. No podía renunciar a servir a la causa, me dijeron en el primer momento, y no ofrecí resistencia. Pero cuando supe de lo que se trataba, pensé que no podría renunciar a algo a lo que en ningún momento había aceptado. Pero me obligaron, como obligaron a los otros, y no hubo oportunidad de escapar.
Yo era médico. Ahora ya no lo soy. No podría serlo. No después de lo que hice, de lo que me obligaron a hacer. Sé de otros que participaron en aquel asunto que han vuelto a sus puestos de trabajo anteriores como si nada hubiese ocurrido, pero yo no puedo hacerlo. Seguramente ellos, por las noches, tienen sueños horribles; durante el día procuran mantenerse lejos de esos recuerdos pero no creo que puedan olvidarlos nunca. Yo, después de algunos días de haber acabado todo, tiempo durante el cual he logrado extraer algunas conclusiones de entre tanta conjetura, he optado por olvidarlo de la única manera posible en que algo así podría ser olvidado: suicidándome.
Muy temprano, sin que amaneciera aún, fueron a buscarme a mi casa. Vi por el ojo de la puerta a un hombre de traje acompañado por otras personas que no distinguía bien. Pregunté, sin abrir, quién me buscaba, y el hombre dijo las palabras necesarias. Con cierto temor y sin entender mucho, abrí la puerta y volví a ver al hombre de traje, ahora flanqueado por dos militares. Recordé los testimonios de muchas personas a las que alguna vez sacaron por la fuerza de sus casas en plena madrugada para ser sometidas a vejámenes por parte de los militares en los tiempos de las convulsiones políticas. Como ninguno abriera la boca, pregunté de qué se trataba. El hombre dijo que todo lo que necesitaba saber hasta ese momento era que debía acompañarlos y que habría de conocer los detalles cuando estuviera ya en el lugar adonde nos dirigiríamos junto a los demás voluntarios. No pasé por alto la última frase: “los demás voluntarios”. Quise formular nuevas preguntas pero el hombre de traje me apremió a que me vistiera y lo acompañara hasta el automóvil vidrios polarizados estacionado en la calle, delante de un jeep militar.
El sitio estaba ubicado en las afueras de la ciudad, a dos kilómetros de una zona arqueológica de reciente descubrimiento, en las instalaciones de un antiguo centro de reclusión de menores. Había entrado al vehículo y saludado con un gesto de cabeza a otro hombre sentado en el asiento de atrás, a quien supuse también “voluntario” pero con quien no crucé una sola palabra. No vi nada extraño al principio, nada más que a los militares aquí y allá, cargando cosas, acompañando a personas que llegaban, quizá como yo, para enterarse de lo que significaba todo aquello.
Me condujeron hacia unas habitaciones al fondo del más grande de los edificios que constituían el antiguo centro de reclusión de menores. A medida que nos acercábamos a esas habitaciones veía salir y entrar por diferentes puertas a hombres y mujeres con indumentaria similar a la que los médicos utilizamos en nuestro trabajo. Entramos por una de esas puertas. El hombre de traje que nos acompañaba al otro “voluntario” y a mí se adelantó unos pasos y se dirigió a otro hombre que se veía dándole instrucciones a un pequeño grupo de médicos o enfermeros o lo que fueran. Éste, escuchó al del traje, luego nos vio a nosotros dos y nos hizo una señal para que nos acercáramos. Lo seguimos por un pasillo que parecía recién construido con tabla yeso, franqueamos dos puertas más hasta llegar a una sala amplísima en la que apenas había ocho estructuras hechas de cemento que hacían las veces de mesas de autopsia, o al menos eso supuse en ese momento, muy separadas una de la otra, y ahí empezamos a sospechar de qué se trataba todo aquel asunto.
Nunca entendí por qué si nuestro trabajo ahí consistía en algo tan sencillo de hacer no pudieron ser otros los elegidos como “voluntarios”. Éramos ocho en aquella sala. Recibíamos los cuerpos, que eran colocados sobre las mesas con todo y camilla, deducíamos la hora del deceso, luego aplicábamos una inyección en el pecho, una injustificada inyección en el pecho, a la altura de corazón, según nos indicaron desde el principio, sin opción a réplica, quienes nos llevaron ahí, y entonces sucedía lo que al principio nos asustó a todos pero que pronto fue algo a lo que nos acostumbramos, si es que puede llamarse costumbre a la frialdad que un ser humano desarrolla con la repetición de una situación como esa cada diez minutos. Al final, autorizábamos a los camilleros para que se los llevaran. Eso era todo; cualquier forense podía hacer ese trabajo, siempre que supiera sobreponerse al espanto inicial provocado por el breve abrir y cerrar de ojos acompañado de un grito ahogado justo al empezar, en un gesto de asombro y agonía juntos, de aquellos hombres, mujeres y niños que llegaban hasta nuestras mesas en calidad de muertos. No debíamos establecer la causa de la muerte, que en todos los casos parecía la misma: inyección letal en la carótida común derecha, tan sólo calcular el tiempo del rigor mortis, que siempre oscilaba entre las ocho y diez horas y que daba la impresión de haberse suspendido durante los breves segundos que duraba el abrir y cerrar de ojos y el grito ahogado de aquellos individuos desconocidos, anónimos, convertidos ahí, al menos para nosotros los “voluntarios”, sobre nuestras mesas de concreto, en meros objetos que pasaban por el incomprensible trance de una muerte a otra muerte.
Por supuesto, los ocho médicos que ahí trabajábamos teníamos muchas preguntas pendientes, pero no había nadie para responderlas; luego de las seis horas exactas que duraba nuestro trabajo cada día, repartidas en dos turnos de tres horas cada uno, éramos conducidos por separado a nuestras respectivas habitaciones; ahí nos hacían llegar las comidas y ocupábamos el tiempo restante en dormir o en leer alguno de los libros que alguien nos había dejado sobre una mesita de noche. Ese fue nuestro modo de vida durante nueve días; no dejaron de llegarnos cuerpos en las seis horas diarias que duraba nuestro trabajo, siempre de diez de la mañana a una de la tarde y de cuatro de la tarde a siete de la noche.
He llegado a calcular un promedio de doscientos cuarenta cuerpos diarios, que multiplicados por los nueve días arrojan la cantidad de más de dos mil cadáveres llegados de quién sabe dónde y muertos por inyección letal quién sabe por qué razones. Nada me impide pensar que quizá no fuimos los únicos “voluntarios” en aquella operación, por lo que el número de esas extrañas muertes podría ser superior; hay tantas preguntas que he venido haciéndome durante estos últimos días, capaces de asustar a cualquiera, pero ninguna supera las imágenes que el destino impuso en nuestra memoria desde el momento en que aplicamos la inyección en el pecho del primer cuerpo y asistimos al fenómeno de una resurrección efímera, hasta la noche en que finalizamos nuestro trabajo y nos anunciaron sorpresivamente la vuelta a nuestros respectivos hogares.
Nos hicieron subir a los ocho “voluntarios” a un microbús, que pronto arrancó pero no se dirigió a la salida sino hacia atrás del conjunto de edificios que constituía aquel recinto de reclusión para menores de edad ahora convertido en sitio de inyecciones letales, dictámenes de rigor mortis y resurrecciones breves. El espectáculo de aquella insoportable cantidad de cuerpos desnudos, apilados y cubiertos por un polvo blanco, parecido a la cal, es algo que nadie podría olvidar, pero lo que realmente provocó en nosotros el estupor es el hecho de que todos esos cuerpos, inmóviles, incapaces de nada, esos mismos cuerpos que habían pasado durante diez minutos por nuestras mesas de autopsia, emitían juntos un coro de quejidos de dolor y de agonía, algo que probablemente en principio nos reveló a todos como incrédulos pero que fue afirmándose en nuestras mentes y constituyéndose, de algún modo inexplicable, en una certeza que habrá de acompañarnos el resto de nuestras miserables vidas.
El microbús avanzó despacio, a escasos diez o quince metros de la montaña de cuerpos, rodeándola, como si las personas que nos habían conducido a ese lugar quisieran que nos lleváramos ese horrible espectáculo como recuerdo de nuestra estadía ahí. De la montaña de cuerpos no se desprendía el habitual olor a putrefacción de los muertos pero estoy seguro de que si algunos de nosotros nos tapábamos la boca y la nariz en esos momentos era porque imaginábamos ese olor, porque no podía suponerse otra cosa de esa masa de cuerpos supuestamente muertos. Luego el conductor se dirigió a la salida, entró a la carretera y aumentó la velocidad. Nadie, entonces, dijo nada, pero todos cruzamos miradas que, lejos de ayudarnos a encontrar respuestas, multiplicaban nuestras preguntas. Esa visión a la que nos habían sometido duró apenas unos pocos segundos y no hay manera de que podamos demostrar que lo que ahí vimos y oímos fue realmente lo que terminamos creyendo, pero si acaso hay algo con lo que no podría vivir mucho más tiempo es con la duda. De todas maneras, la duda jamás podría desviarnos de la idea de que por nuestras manos, durante nueve días, pasó la muerte, pero una muerte distinta, una muerte disfrazada de sí misma.
Datos vitales:
Giovanni Rodríguez (San Luis, Santa Bárbara, Honduras, 1980) estudió Literatura en la UNAH-VS, en donde actualmente enseña literatura hondureña, centroamericana y latinoamericana. Ha publicado los libros de poesía Morir todavía (2005), Las horas bajas (2007) y Melancolía inútil (2012); las novelas Ficción hereje para lectores castos (2009), Los días y los muertos (2016) y Tercera persona (2017); una colección de artículos, ensayos y reseñas literarias con el título Café & Literatura (2012) y los cuentos de La caída del mundo (2015), rebautizados en una nueva edición, ampliada, como Habrá silencio en nuestras bocas frías (2017). Obtuvo en 2006 el Premio Hispanoamericano Juegos Florales de Quetzaltenango, Guatemala; el 1er. Lugar del Certamen de Poesía La Voz + Joven, de Madrid, España en 2008; el Premio del I Certamen Hispanoamericano de Cuento Ciudad Ceiba 2014; y el Premio Centroamericano y del Caribe de Novela “Roberto Castillo” 2015. Durante 2007 y 2008 coeditó la sección literaria “mimalapalabra” en diario La Prensa y en 2011 editó la sección cultural “Ágora” de diario Tiempo. Publica una columna mensual de nombre “Lo demás es ficción” en la revista cultural centroamericana Literofilia. El cuento “Rigor mortis” se publicó originalmente en el libro La caída del mundo (2015).