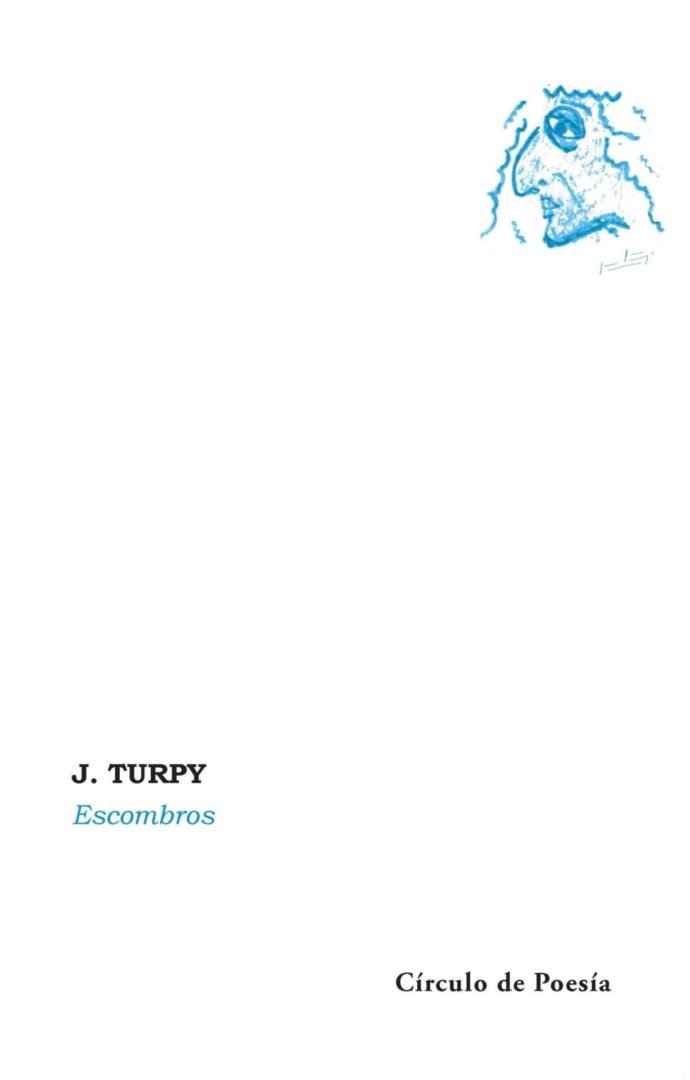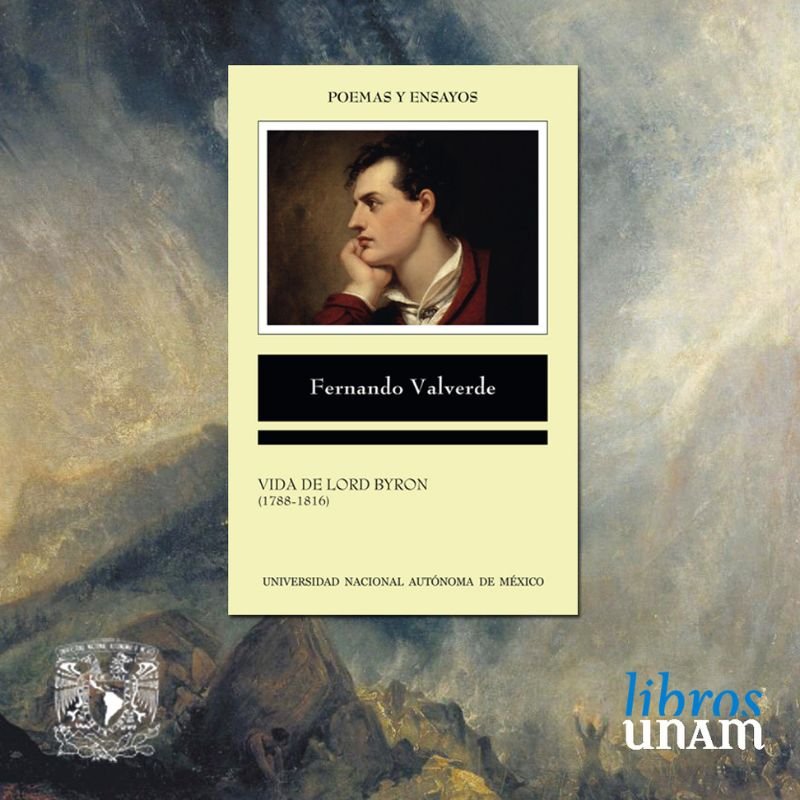Presentamos dos cuentos de Perla Muñoz (Oaxaca, 1992). Estudió letras hispánicas en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Publicó su primer libro de cuentos Desquicios (Avispero, 2017). Algunos de sus relatos han aparecido en distintas revistas, como en Picnic, Generación, Rojo Siena, La rabia del Axolotl; Colabora mensualmente en suplementos culturales de Oaxaca y en el periódico Noticias. Promueve la lectura como cuenta cuentos en distintos centros culturales emergentes y centros educativos.
La casa de las higuerillas
Su cabello es blanco. La luz estridente del sol salpica su piel morena. Está parado en medio de la carretera, divisando las últimas formas de nubes que transitan en el cielo. Sus pupilas siempre han tenido ese ruido de aceite hirviendo. Se escucha el claxon de los automóviles. Él no puede oírlos. Huele la grasa que hay en las nubes, en el aire, en su ropa. Es el calor del verano. Las ramas de los huajes permanecen inmóviles. Tienen el peso del desconsuelo y de la muerte. Se ha quitado la ropa deshecha. Está en calzoncillos. Quisiera volver a casa. Lo ha intentado tantas veces durante años, pero no lo recuerda. Pasan las horas. ¡Increíble! La oscuridad lo pone nervioso. Sólo entre ese murmullo estelar puede escuchar el eco de su voz, su compañía, la única, la desesperante. Él también ha comido de las sobras que les dejan a los perros de la calle. Escoge lo mejor y lo mastica debajo de algún árbol. La noche es fresca: el viento le responde monosilábicamente.
Ha despertado con la garganta seca. Los labios los tiene morados. En sus manos siente las patitas de pulgones acariciando su piel arrugada. “Ahí está”, lo dice casi gritando. Es una mujer de ojeras muy grandes. Lo señala con su dedo. “A medio día se acuesta desnudo en medio de la carretera. Gracias a Dios no le ha pasado un carro encima.”, deja escapar un suspiro. “¿Está loco, verdad?”. La otra mujer va vestida con un traje azul muy entallado. Se puede apreciar el color de su piel, el voluptuoso trasero y sus senos dispares. “A ver qué podemos resolver, señora.” Tiene una voz dulce. Lleva consigo una bolsa negra de plástico. “Shhh, despierte, despierte, le digo.” Un carro atraviesa sin reparar en ellos. “¿Le gusta la calle, ehh? Pues mire, le traigo un regalito. También podríamos atenderle en nuestras oficinas del DIF.”, da un vistazo alrededor, “¡Qué desagradable olor! Usted ya está pudriéndose por dentro”. Sus ojos claros buscan el resplandor del cielo. Luego, sin más, camina a su auto y desaparece. El hombre ni siquiera la miró. Sus labios partidos intentaron decirle, “¿sabe usted mi nombre?, lléveme a casa, lléveme.”, pero simplemente no pudo hacerlo. Su lengua está agrietada: al dormir la muerde con fuerza. Los pájaros revolotean entre el follaje lánguido de aquellos árboles. Hojas que caen lentamente en su cara. “Pobre hombre, tan viejo y tan loco”, dice una señora mirándolo por la ventana. Pronto se olvida del vagabundo.
“Voy a ir a lavar la ropa de Doña Cleo, y ya ahoritita regreso.”, se mascó las uñas y no miró a su hija sino al hombre que comía en un rincón de la casa y hacía ruidos extraños. “En un rato llega Elvira. Encárgate de la nena un ratito. No hagas caso de las cosas que diga tu padre. Es un necio, un malagradecido.” Cerró los ojos, les dio la bendición y se fue. La casa parecía oscura a pesar de tener las ventanas abiertas. El hombre trituraba la comida con sus dientes chuecos. Su cabello negro resaltaba de su enclenque figura. “Mijita, tan bonita, tan mía”, lo dijo suave. Ella imaginó su aliento a refresco rojo. “Ven, deja que acaricie tus cabellos, tus piernitas, tu hermoso cuello. Mijita, si yo te quiero, cómo no voy a adorarte”. El llanto de la niña más pequeña la perturbó. El viento zumbaba. Las higuerillas que rodeaban la casa de lámina oscilaron como si temieran lo inevitable. El canto de los zanates, el estruendo en el cielo. “Pinche chamaca, déjate. ¡No corras! ¡No!”. La vio alejarse. La nena lloró con más fuerza. Los ojos del hombre, ese color mugriento que deja hollín en el aire. La miró. Sus manos pecosas desabotonaron su pantalón. “Mi adorada nena. Tu suave piel, tu boquita, tu…” En el techo de lámina cayeron las suaves gotas de lluvia como susurros inquietos; los pájaros de intenso color abismal extendieron sus alas y se quedaron quietos sobre aquella casa. Sus picos rozaron la lámina. “¿Por qué ya no lloras más mi perrita consentida?”.
Huyó. No lo encontraron. Nadie más habló del tema. “¡Si regresara le mordería su pito hasta arrancárselo y hacer que se lo tragara el hijo de la chingada!”. Elvira, su voz extirpada. “¡Se olvidará, se olvidará!”, dijo la madre de las niñas. La tierra volvió a cubrirse de hierba. Las higuerillas se expandieron en el terreno rojo.
Y él está parado en medio de la carretera. Ya no tiene fuerzas. No escucha nada. “Pobre, es un hombre loco, viejo, abandonado.”, dice la gente.
Los lunares del buitre
“¡Jamás!”, te lo dijo en un tono agridulce, embarrando su aliento en aquella diminuta palabra ¡NO! Tú no pudiste escucharla, pero imaginaste, o mejor dicho, lograste percibir el aroma de las mandarinas mosqueadas que hay en tu mesa de madera junto a la ventana, en esa habitación en donde las sombras de los pájaros despliegan sus alas y se pulverizan al instante. “¡Los pájaros no se tocan! ¡Los pájaros no se comen!”, recuerdas, “flotando en el vacío, sin Dios, sin tierra, almas que nunca llegarán a ninguna parte”, lo explicó tu abuela señalándote con el dedo índice mientras les disparabas piedras con la resortera. Escuchas su voz, su maldita voz a donde sea que vayas. Cierras los ojos y rememoras la mirada agónica de aquellas aves ardiendo. Primero les arrancabas las alas, les prendías fuego y aplastabas la cabeza con toda la ira que llevabas dentro. De pronto, sientes choques eléctricos en todo el cuerpo, como si las llamas del pasado se dilataran por cada célula tuya, en cada cicatriz, en tus ojos fríos con olor a soledad. La mujer frente a ti te ha quitado el cigarro, su cabellera larga y negra se suspende en el aire. Deseas tocar esa forma, tan extraña y tan viva. Cierras los puños, das un ligero golpe a tu pecho y te despides sigilosamente. La música no ha dejado de sonar. En tu cabeza, los aleteos de las aves se pronuncian con más intensidad. Están sobre de ti, acechando todo el tiempo. Sus alas se clavan en tu pecho, en tu cabeza, en tus ojos ¿los sientes? Se aferran moribundos a tus pulmones. Toses. Tragas saliva. Vomitas. Sigues tosiendo. Lo haces cuando estás nervioso. Tiemblas. Miras hacia arriba ¡Se han tragado el cielo! ¡Lo han devorado!
Su nombre es Sergio. Ya casi nadie lo llama así. No, no es eso, no es su cabellera, los únicos tres pelos en la frente. Tampoco es su cabeza redonda con treinta y siete lunares negros, esponjados, roñosos. Una extraña le dice “No sea mal educado y salude antes de venir a botarme mis refrescos.” Él responde tranquilamente: “Buenas tardes doña Cleotilde”. Él observa esas cavidades desérticas. “Toma. Échate un refresquito conmigo”. Piensa que aún es muy temprano para fumar, pero ya tiene el cigarrillo en la boca. Busca el encendedor. Le hace señas a la vieja con piernas sarnosas. “Aquí tienes mijo”. Olvida por un momento la compañía. Se rasca los huevos y escupe. Se bebe la media lata de coca-cola. Da media vuelta y sube a su Chevrolet roja de doble cabina. Arranca. Son las ocho de la mañana.
“Tu carne te aprieta las costillas, ¡miserable hombre! ¡Escucha! Ése es el ruido de tu sangre. Bulle dentro de ti como un caldero. Tu piel se encoje como cualquier nailon al fuego. Quieres echarte agua fría en la cara, inyectarte el viento. Conduces lentamente, ¿has olvidado la salida?”
El sol inclinado ciento treinta grados. El pasto seco. La carretera no se acaba. Las nubes mordidas por los buitres. Pedazos. Allí habitan, crecen y se retuercen con el sol. Extienden sus alas al reflejo de la luna. Sus plumas brillantes, hipnóticas. Sergio está sobre el volante, imaginando. Cierra los ojos un instante. Lame sus labios. Soledad. “¿Alguien se come a sí mismo?”
“¡Ya llegó! ¡Por fin! ¡El de los refrescos, mamá!” una voz ácida emerge de un cuerpo redondo. “¿Por qué ha tardado tanto? Ya estamos a media fiesta. Tuvimos que preparar agua de limón. ¡Terrible! A ver, estas tres botellas se quedan aquí. ¿Pero está usted sordo? Dije aquí. No allí.” “¿Y el baño?” Él, su voz, aguardentosa. “Sí, sí, allá, al fondo en aquel pasillo” Él camina rápido. Un baño de agua fría y se largaría de ahí. Esa señora, estaba seguro, le había dicho, “el pelonete de los refrescos”. Abre la regadera. Se escuchan caer las gotas precipitadamente. “El nienguito se encerró en el baño. Abra, que me estoy orinando.” Objeta un hombre maduro. El agua fría cayendo sobre sus tres cabellos. Se queda sordo, ya no piensa más. Le palpitan todos los lunares de la cabeza, se mueven, se hacen grandes. “Deje de chingar”, grita. Sale empapado. Azota lo puerta. Estará bien. Sí.
Como un ataque epiléptico aparecen tus recuerdos: Escuchabas la música, la escandalosa risa de tu madre. Bailaba con otro hombre, pegaditos, ¡muy pegaditos! Su lengua rosada al alcance de ese infeliz. Estabas sentado en el rincón más sucio de la barra bebiendo coca-cola. No dejabas de mirarlos. Tu bella madre reventada por esa lengua negra. Tu hermosa madre ahogándose en una carcajada mientras la reventaban. Tendrías trece. Tal vez menos. Había luces de colores girando alrededor: verde, rojo, amarillo, morado. La música retumbaba en las paredes. Querías irte. Tu madre borracha cayó encima de la barra. La miraste, no sabes cuánto tiempo. Pediste algo, vodka, tal vez. “Y que suene en toda la cuadra”, gritaste, cantaste y reíste. Eso recuerdas. Invitaste a bailar a una mujer con estrías en las piernas. Sí, también la recuerdas. “Pobre de tu madre. Los hijos son el fruto del amor, pero a tu linda madre le salió un ave carroñera, calva y cagona, ja ja ja” La oíste y no pudiste aguantar el llanto. Lloraste por ella, por su lamentable caída, un pájaro que no llegó a ninguna parte. Bailaste con esa cabrona y le dijiste que la amabas, que se casarían en cuanto consiguieras un buen empleo. Ella contempló tus lágrimas y te dijo con falso entusiasmo: “¡Sí! ¡Me casaré contigo!”. La agarraste por la cintura y te aferraste a sus pechos grandes y gelatinosos. Ella acarició tus lunares, negros, hinchados y roñosos. Después te dejó en medio de la pista bailando solo. Ella se fue. Se subió a una camioneta Chevrolet de doble cabina y no la volviste a ver.
Él está ahí, en esa oscuridad, con los brazos extendidos a mitad de carretera Sus ojos ahogados se hunden en la inmensidad. No hay sombras ni silencios, ni pájaros ni tormentos.