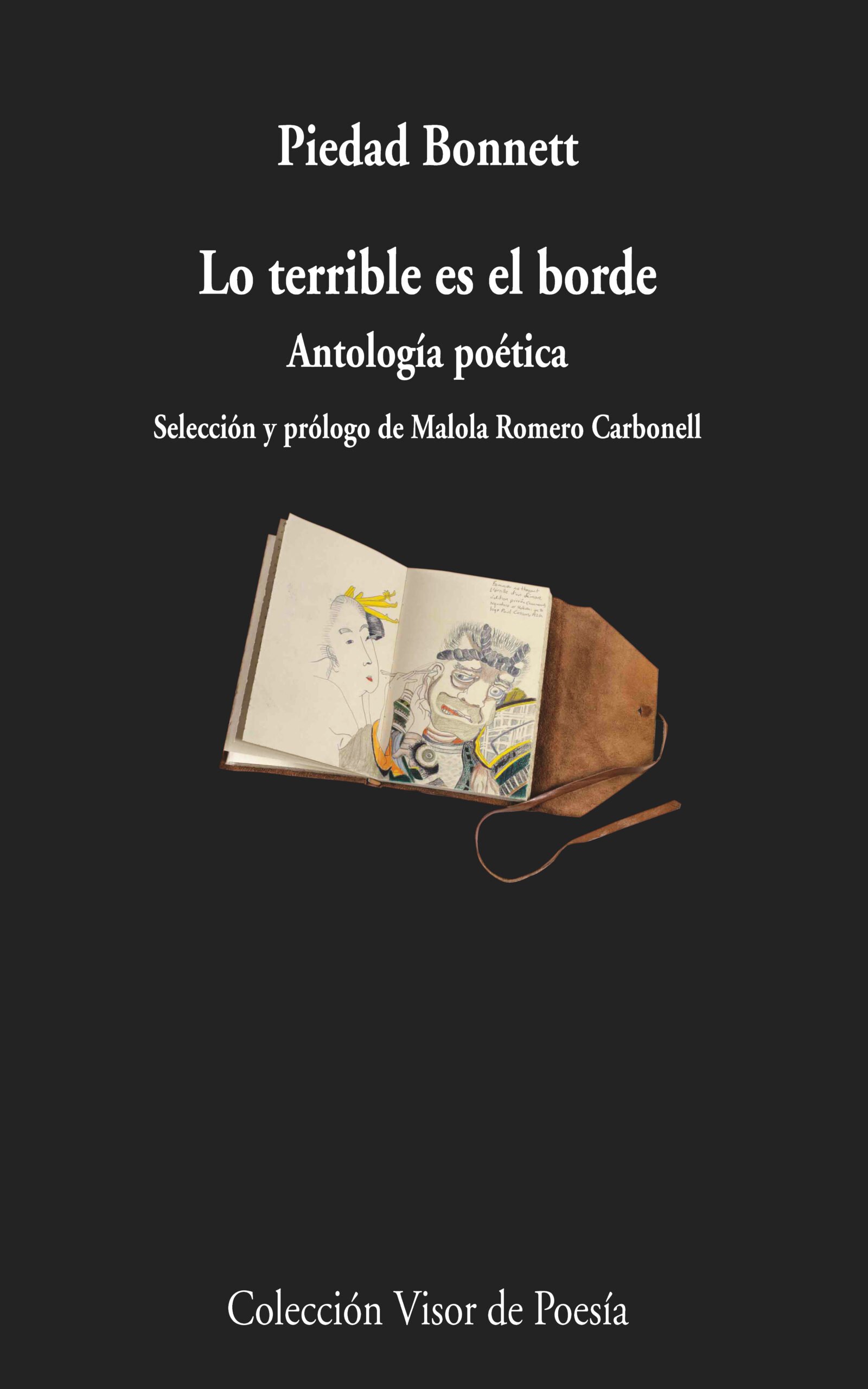Presentamos un cuento de Zelda Fitzgerald, quien fuera una novelista, bailarina y celebridad norteamericana. Este cuento es la quinta parte de una serie de cuentos cortos llamada Girls escritos entre 1928 y 1930 por Zelda Fitzgerald. El propósito de estas historias fue pagar sus lecciones de Ballet, ya que a la edad de 27 años intentó convertirse en bailarina profesional; el problema era el resentimiento que le causaba que no se vendieran sin el apellido de su esposo. “La Chica de un Millonario”, es un cuento que le causó mucha amargura, Harold Ober, el agente literario de Scott, lo vendió por 4,000 dólares a The Saturday Evening Post, cuando la serie de cuentos estaba siendo publicada por Collage Humor, al nombre de F. Scott Fitzgerald sin consultarlo con ella. De estilo muy distinto al de Scott Fitzgerld, los cuentos de Zelda crean expectativas, promesas hechas y promesas sin cumplir, con descripciones llenas de movimiento, carencia afectiva y plenitud aforística; recrean una vida dramática, una vida que se podría observar, parecida a la suya con Scott. La presente versión correa a cargo de Daniela Montoya.
LA CHICA DE UN MILLONARIO[1]
Los crepúsculos fueron maravillosos justo después de la guerra. Colgaban sobre Nueva York como estela índigo, formándose a partir del polvo del asfalto y sombras carbonosas bajo las cornisas y ráfagas de aire expelidas por el cierre de las ventanas para colgar sobre las calles con todo el misterio de la niebla blanca que se elevaba del pantano. Las luces lejanas de los altos edificios en el cielo quemaron débilmente a través del azul[2] como objetos dorados perdidos en la extensa hierba, y el ruido de las calles apresuradas adquirió esa cualidad callada de muchos pasos en una enorme plaza empedadra. A través de la penumbra la gente iba a tomar el té. En todas las esquinas alrededor del Hotel Plaza chicas con abrigos cortos de piel de ardilla y faldas largas y sombreros como bañeras de terciopelo para bebés esperaron a que el tráfico cambiante fuera absorbido por las puertas giratorias de la elegante reja.
En frente del Lorena y el St. Regis[3], y abalanzándose sobre el portero de extravagante sombrero bajo las cálidas luces anaranjadas de la façade[4] de Baltimore, había miles de chicas con ondas marcel[5], con zapatos coloridos y orquídeas, chicas con caras bonitas colgando polveras y brazaletes, y altos jóvenes de sus muñecas, todos en su camino a tomar el té. En ese momento el té era un evento público y formal. Había personalidades del té, líderes jóvenes que tras de ellos, aunque no tenían ninguna distinción social o artística en particular, oscilaban largas cadenas de siluetas contemporáneas como un juego de látigo[6]. Bajo los sombríos e irónicos loros del Biltmore, el halo de bobs[7] dorados absorbió la luz de los candelabros pesados, cabezas oscuras que se perdieron en las sombrías esquinas, dejando solo el borde de rostros jóvenes contra las ventanas de invierno, todos ellos escabulléndose entre el camino de uno o dos jóvenes enérgicos.
Caroline fue una de ellas. Tenía entonces unos dieciséis años y se cubría siempre con vestidos negros, docenas de ellos, colgando lejos de su perfecto y delgado cuerpo como tiras de arcilla del pulgar de un escultor. Había inventado una nueva forma de bailar, moviendo su cabeza de lado a lado con un énfasis soñador y tentativo, y levantándose rápidamente del suelo. Habría hecho que te fijaras en ella incluso si no hubiera tenido esa encantadora cara bacanal para girar, asentir y alejarse hacia las paredes humeantes. La observé por años antes de preguntar quién era. Había una sensación de aventura en la manera en que sus tacones se acomodaban con tanta precisión en el centro de la parte posterior de sus largas piernas de seda, y una sensación de drama en sus cejas cónicas, y era demasiado joven para haber aprendido un completo estado de confianza de cualquier manera legítima.
Su historia, hasta la fecha, era breve e histérica. Huyó hacia un matrimonio que fue anulado inmediatamente, un año en pequeños papeles en el escenario de New York y el escandaloso periodismo que siguió aquel caso del Puente de Brooklyn. Debió haber exigido una gran cantidad de energía para llamar la atención de tantas personas en tan poco tiempo, especialmente puesto que comenzó con las manos vacías, equipada solo con el amor y consternación en los ojos vagos de su padre. Él era una de esas personas que se distinguen en una oscura profesión y Caroline estaba lejos de considerar Who’s Who un adecuado substituto para el Social Registe. Era ambiciosa, era extravagante y era prácticamente la cosa más bonita que jamás hayas visto. Nunca pude decidir si era calculadora o no. Supongo que cualquier chica con un sombrero de flores rojas que repentinamente, en medio de un tumulto de estudiantes, conoce al heredero de fantásticos millones, y que acto seguido sonríe poéticamente en sus ojos marrones, podría llamarse calculadora, pero Caroline había hecho los mismos gestos muchas veces antes sin remuneración alguna.
Se veían bien juntos; los dos estaban rociados con un suave dorado marrón como alas de abejas, y eran altos, y el color bajo sus pieles era albaricoque, y había una armonía en la forma en que él se inclinó hacia adelante y ella se reclinó contra el banco de cuero rojo. Podías ver que él era rico y que ella le gustaba. Podías ver que ella era pobre y que sabía que él le gustaba. Eso, en su primera reunión, era todo lo que había que ver; aunque los psíquicos podrían haber encontrado un aura de tragedia girando sobre sus jóvenes cabezas incluso entonces. Se veían demasiado perfectos.
El invierno se hizo viejo y deshilachó los bordes de las palmeras en el silencioso tintineo del vestíbulo del Plaza. El calor húmedo torció sus puntas en pequeñas puntas de bigotes marrones y la gente que esperaba a otra rasgaba pequeñas tiras sobre las plantas inferiores. Caroline había deshecho dos ramas grandes desde el día que descubrió que Barry no era regular ni en llegar tarde. Era un fastidio, eso significaba que tenía que sentarse allí, rígida, siendo observada por hombres sin rodillas, entre disputas y botones sin cuellos en cobertores de mesa de billar y empleados sin hombros en cajas, mientras Barry hacía algo, en alguna parte, a alguno de sus automóviles. Tenía tres, tan altos que montar en ellos era como subir una montaña en un teleférico. Solían ir juntos por locos paseos por todo Long Island o dividir el verde de las colinas de Connecticut en la primavera; Caroline tan perdida en los cojines de piel de serpiente que lucía tranquila, Barry conduciendo la monstruosa cosa como si estuviera dibujando en carbón, y ambos cantando coro tras coro de un monótono blues Negro.
Un domingo a finales de invierno, cuando el reflejo de la nieve de la tarde forzó en grandes cúmulos las sombras en las esquinas de la sala, Caroline y Barry vinieron a vernos. Entraron exhalando desprendiendo escarcha de la refrigerada lechuga que traían en el pecho; la humedad de las puntas de sus pieles reflejaban las luces del salón en un halo púrpura.
“Hola,” dijo ella. “¿Es la casa de los Fitzgerald?
Su voz estaba llena de variadas emociones, como cuando te hundes en una cama fría después de un horrible día, y sobre sus sensuales matices nostálgicos el ronroneo monótono del bien educado New York.
“Sí es,” confirmé, “y hay pavo frío y espárragos para cenar; así que entren y caliéntense mientras esperan.”
Barry se sentó bajo la única luz en el extremo de la larga sala viendo una gran pila de discos de fonógrafo y Caroline se sentó rígida en las sombras rosadas; ambos conscientes el uno del otro de que daban la impresión de ser dos enemigos escondidos esperando atacar. Escuchamos los grandes leños crepitar en silencio como petardos mojados al tintineo del calentador siendo arreglado por la noche y el sonido de alguien bañándose en el segundo piso. La cena estuvo colocada en el comedor de enfrente y una íntima cordialidad inesperada entró en nuestra monosilábica silenciosa conversación. Sentí ganas de recitar “La noche antes de navidad” e irme a dormir sobre la alfombra cuando de pronto Barry, lejos, bajo la luz, le pidió a Caroline que se casara con él. La lenta solemnidad de su aceptación hizo darnos cuenta de la seriedad del romance; no había nada más que hacer que intentar adornar el resto de nuestro domingo en una cena de compromiso.
Ambos estuvieron absortos y callados durante la comida y, no sabiendo qué decir, empecé a pensar en todo tipo de cosas: de Caroline el invierno pasado, en georgette blanco cremoso y una neblina de ardilla gris bajando las escaleras de una pequeña mansión de La Quinta Avenida, congelando sus lágrimas en el claro aire de invierno. Era una fiesta de debutantes y trató de colarse por una puerta. Los mayordomos de Nueva York no son contratados por su respuesta a la belleza y este la había rechazado decisivamente. Pensé en Barry llamando por su mamá en una reunión de té en Roma; en Barry de diecinueve años, elegante, impecable, preferido de todas las madres de chicas cuyas familias eligieron sus caminos. Estaba consentido y era desenfrenado pero desde que, probablemente, conoció a Caroline en alguna fiesta, no había ninguna razón por la cual debería haber un malentendido entre los dos en ese sentido. Me pregunté cómo explicaría su intimidad con tan encantadora y escandalosa persona a su estricta familia y si aceptarían a Caroline sin importar la explicación que pudiera inventar.
Ese invierno para mí es un recuerdo de interminables llamadas telefónicas y resbalar y deslizar sobre la nieve entre las bajas cercas blancas de Long Island, lo que significaba que andábamos de un lado a otro. Ocasionalmente nos encontrábamos a Caroline y Barry en la ciudad, en las luces de acuario de un club costoso o bajo el resplandor de la entrada del teatro. La gente decía que siempre estaban juntos y que nunca salían el uno sin el otro. Era una de las pocas mujeres que he conocido lo suficientemente suave y concisa como para verse bonita en armiño[8], y cuando los veías entrar juntos en su enorme automóvil te hacía pensar en los inicios de comedias musicales o en cenas glamorosas de una pintura Renacentista.
Desde luego, todas las páginas de chismes tenían con ver con ellos. Eran pequeños párrafos venenosos en la mayoría de los oráculos de Broadway, particularmente después de que todos se enteraron de que su familia desaprobaba. Creo que la intentaron sobornar y aquello tuvo que ver con lo que provocó esa horrible pelea en el Ciro’s. Como es en la mayoría de los casos cuando algo terrible te sucede, todos sus amigos parecían estar ahí esa noche. Era un lugar absurdo, hecho con la simplicidad más pretenciosa para que pudieras ver con claridad qué estaba pasando a tu alrededor, y, para hacer las cosas peores, Caroline y Barry estaban al frente del salón cerca de la orquesta. Primero tiró su vaso en el suelo, luego desenvolviendo su hermosa figura de una enorme servilleta, de un delgado respaldo y de una docena de cigarrillos alternados; fijó en Barry una mirada de odio tan malévolo que el saxofonista lanzó un llanto de sirena salvaje en su cuerno de plata y los maître d’hôtel saltaron para llamar la atención de la gerencia. Estaba completamente furiosa y seguía demandando su auto, como si pudiera ser conducido directamente al piso encerado. Barry les dijo que se la llevaran, como si hubiera sido algo incomestible servido desde la cocina.
Todo el mundo estaba encantado con tan pública y melodramática crisis en un romance que había inspirado mucha envidia. Antes de irse, hasta los meseros del lugar habían cosechado la historia de la tonta aceptación de Caroline de un buen cheque gordo y un automóvil por parte del papá de Barry. Le aseguraba, a Barry, que no había entendido que el cheque era una recompensa para dejarlo ir, y él afirmaba en términos inequívocos que ella era fundamental, completa e irremediablemente deshonesta. Parecía una lástima que no pudieron hacer sus reclamos en casa porque entonces podrían haber arreglado el desastre. Pero demasiada gente había presenciado la escena para que alguno de ellos cediera.
[1] Apareció por primera vez en The Saturday Evening Post, 7 de mayo de 1930. Publicado al nombre de F. Scott Fitzgerald pero escrito por Zelda. Recolectado previamente en Bits of Paradise (1973).
[2] Nota del traductor: Refiriéndose al azul del cielo o al termino Blue de nostalgia. (N. del T)
[3] N. del T.: el St. Regis es un hotel.
[4] N. del T.: En el original en francés.
[5] N. del T.: Tipo de ondulado, corto característico de los años 20.
[6] N. del T.: Juego exterior, generalmente se juega en el pasto. Un jugador será la cabeza del látigo y correrá o dará vueltas mientras otros jugadores se agarran del brazo del jugador frente a él.
[7] N. del T.: Tipo de peinado corto característico de los años 20.
[8] N. del T. Abrigo de piel de este animal.