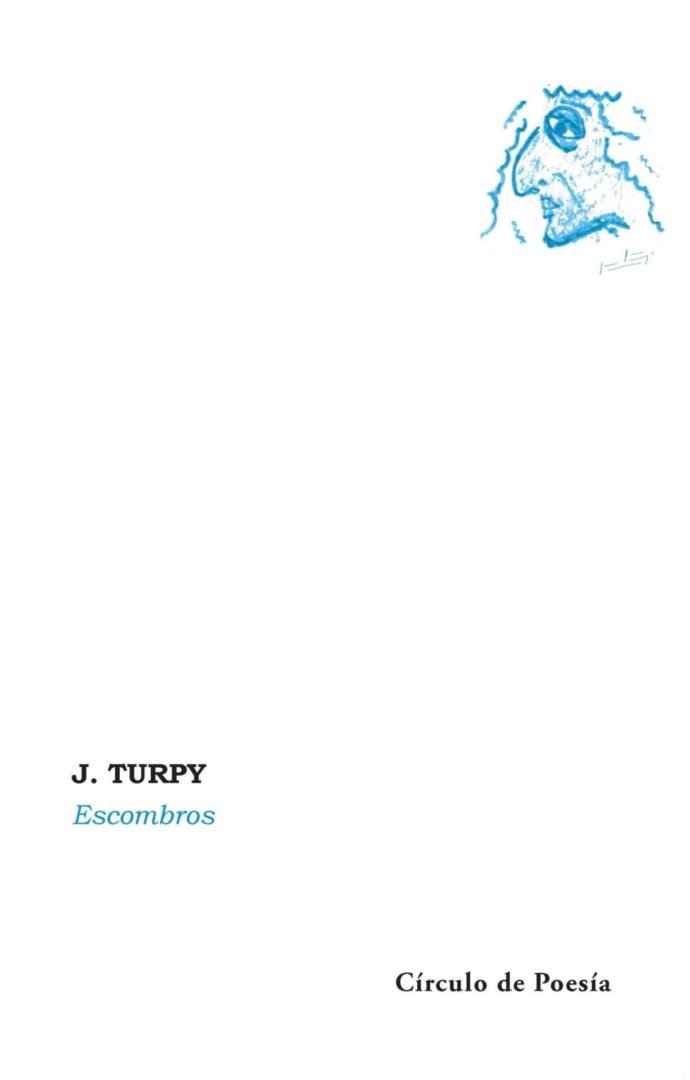En el marco del dossier, Modelo para armar: 62 voces de la poesía argentina actual, con selección e introducción de Marisa Martínez Pérsico, presentamos al poeta Silvio Mattoni. Nació en Córdoba en 1969. Publicó los libros de poesía: El bizantino (1994), Tres poemas dramáticos (1995), Sagitario (1998), Canéforas (2000), El país de las larvas (2001), Hilos (2002), Poemas sentimentales (2005), El descuido (2008), La chica del volcán (2010), La canción de los héroes (2012), Avenida de Mayo (2012), Peluquería masculina (2013), Caja de fotos (2016) y El gigante de tinta (2016). Los ensayos: Koré (2000), El cuenco de plata (2003), El presente (2008), Camino de agua (2013), Muerte, alma, naturaleza y yo (2014) y Música rota (2015). El diario: Campus (2014). Tradujo a Michaux, Bataille, Ponge, Duras, Diderot, Pavese, Luzi, Quignard, Bonnefoy, Artaud y Clément Rosset, entre otros. Obtuvo la Beca Guggenheim en 2004 y el primer premio de ensayo del Fondo Nacional de las Artes en 2007 y 2011. Da clases de Estética en la Universidad Nacional de Córdoba y es investigador del CONICET.
la cosa perdida
¿En dónde puse esa cosa perdida?
Un pulular de cuerpos en el aire
frío, ¿matinal? ¿Insectos o bacterias
o quizás papelitos picados con mensajes
que nadie puede ni quiere descifrar?
Falsos vestigios de un supuesto cuerpo
que siempre estuvo así; la dispersión
se muestra. ¿Qué cosa? No encuentro más
huellas, no más signos. Una pared
que habrá sido amarilla y se destiñe
surcada por líneas irregulares,
anómalas de tiempo… nada. Pregunto
por la incansable remisión, por el descuido
que me hizo olvidar de algo. Estoy
seguro de haberlo puesto en algún lado
que no es éste. Hace años que la busco,
¿una hoja de papel escrita, un libro
acaso? La escondí demasiado bien.
Esta mañana me pareció tenerla
en una cadena de once sonidos
que la rodeaban, pero no era más
que el recuerdo renovado, siempre
involuntariamente traído, de haberla
perdido alguna vez en una caja
o cajón, guardados en otras piezas
y en otros campos que no sé dónde están.
Todas las dentistas son lindas
Mis dentistas son altas, lindas, alumnas
de otra que debió ser un centelleo
de belleza juvenil y todavía
tiene una sonrisa encantadora. ¿De dónde
salió esta raza? ¿Es otro mundo?
De algún modo, nada menos que una clase
social reproduciéndose. Me torturan
con delicadeza infinita, dedos finos
envueltos en látex. En los momentos
de dolor más álgido, empiezo
a pensar cómo serán sus vidas y cómo
se acostumbra uno a sufrir en beneficio
de una meta diferida. Escucho
el kitsch musical que no perdona
a nadie. Especulo sobre la habilidad
manual de una profesión que acaso garantiza
un mínimo imaginario de nivel
en la escala onírica de la economía,
aunque sea tan servil, húmeda, monótona
como el trabajo del esclavo para que goce
otro. Y así de a poco en esas tardes
me adormezco y olvido los pinchazos.
No es valor, apenas una respuesta
a la agresión intermitente y prolongada.
Pero yo puedo entender o acordarme
de su cuerpo flaco con la mitad
de lo que pesa ahora, abrochado
a una camilla móvil en la máquina
que filmaría un líquido fosforescente
atravesando los canales de sus órganos
diminutos y tan sólo a dos meses
de arrancar. Puedo verlo todavía llorar
por la inyección del material radioactivo
y cansarse después, cerrar los ojos,
dormirse mientras el aparato del infierno
movía ejes mecánicos y prendía
dispositivos electrónicos. No precisaba
valentía: resignación al presente
por un bien que no está ahí. Yo sí,
y no la tenía, no la quería, pero igual
no se me escapó el grito. Laocoonte
habrá llorado cuando las serpientes
sombrías lo apretaban, aunque no
por sí mismo sino por sus hijos. Era
absurda la condena, sin sentido, casi
estúpidamente divina, y en el instante
en que el aullido enorme parecía
pronunciarse en sus labios, apretó
los dientes y decidió morir como una estatua.
Al bebé le rodeaban el cuerpo los abrojos
de una tecnología cada vez más necia
y soñaba en su belleza inaccesible.
Así son, ahora, mis dentistas, que ignoran
la existencia del mal. Se dedican
a su oficio y no imaginan los tristes
pensamientos del paciente. Despreocupadas
tararean canciones, hablan solas,
y como mi hijito, perfectamente
saludables, se ríen ante el más pequeño
de los gestos que algún otro les hace.
Orión
Traduzco a un autor cruel consigo mismo
que me enreda en sus frases; y le presto
la microfibra azul de tinta china
a mi hijito de cinco, Galileo,
para poder seguir una hora más. Dibuja
en hojas color crema un auto enorme
con más de diez ventanas, luego unos helicópteros
donde están su familia cercana y otros grupos
de amigos y parientes. Cuando me entrega
los diseños terminados, planos monocromos,
la hoja de abajo aparece acribillada
de puntitos azules. “Son estrellas”, me dice.
Y empieza a unir rayitas, gotas, manchas
infinitesimales que el azar dejó pasar
a través de la textura porosa
de sus papeles de trabajo, de a poco va
formando una figura. “¿Qué dibujás?”, pregunto.
“Uno las estrellas para armar a Orión”, me dice.
Así es, asombrado me fijo en el muñeco
que levanta su brazo hecho de puntos azules
y que exhibe orgulloso un cinturón notable.
“¿Pero quién te dijo que en el cielo está Orión?”
“Eso lo sabe todo el mundo”, contesta.
De pronto la poesía se vuelve adivinanza
o el hallazgo fortuito de unas coincidencias
entre las palabras vivas, un cuerpo que crece,
y lo escrito hace años. Porque alguna vez
le mostré la Vía Láctea, el chorro deslumbrante
de luces en la noche de las sierras,
a un bebé que no hablaba pero alzaba
su dedito índice. Escribí lo que pensé
y lo que nunca dije, que allá arriba
había un gigante y que las tres luces
de su cinto inclinado acá en el sur
tenían nombres de mujeres bíblicas.
Ahora él reconocía mi silencio
y junto a la figura de puntos engrosados
por el flujo de tinta suave y firme
empezó a anotar lo único que sabe
escribir, su nombre en mayúsculas de imprenta:
GALILEO. Guardo la hoja para después,
cuando me tire de nuevo a caminar
sobre el agua imprevista de un poema
y trate de evitar el destino que acecha
en el final de una persecución
inútil. Si alcanzo a demorar la picadura
del escorpión, podré recuperar lo visto
con un nenito alzado mirando el nacimiento
de cada estrella. En la computadora
dejo que cante una contralto, busco
el sentido de su voz, la cacería
puesta en lo alto: “Mi corazón está
en las sierras, no acá, está persiguiendo
a una liebre o a un cuis entre las sierras
adondequiera que vaya”. Con la oda
mística de un compositor estonio
dicha en inglés, despedimos la infancia
porque ahora todo nos habla, Galileo.
“Quedaron atrás las sierras del oeste
donde nació el valor, país del precio
exacto; donde sea que me pierda, donde
me lleven los años, seguiré amando siempre
la sierra en que tu dedo marcó el cielo.
Adiós a las cañadas y los valles,
chau bosquecitos y arbustos silvestres,
rumor de arroyos y vertientes mudas.”
Ahora querés jugar, se acabó la hora
del arte. Querés poner canciones
menos opacas, menos trascendentes. “Mi corazón
está en las sierras persiguiendo a un ciervo”
y no espera la flecha del final
ni el aguijón de los ocho minutos
que dura el tema. “En las montañas altas
adondequiera que voy”; que también vaya
entre capas de olvido junto a vos
el hermoso gigante de los cuentos
que sólo atiende y carga a los que crecen.
Padre e hija
(inédito)
Te espero en un café de paredes de vidrio
que transmiten el frío de una noche
demasiado invernal. No es cierto que lo hermoso
tenga que morir, a veces sólo crece
y se desenvuelve. Todavía no llegaste
a la cumbre orgullosa de tu cara
y a manejar la gracia de tu cuerpo.
Ahora estarás arriba ya explorando
las maneras de hablar que llevarás
de a poco hasta la forma femenina
que quieras ser. ¿En qué, hijita,
el tiempo te ha de convertir,
por cuántos días más, aquí y ahora,
seguirás callando los descubrimientos
de no ser nadie más, sólo vos,
tu fantasía del imperio del sol
y tu sensación de haber nacido
en el lugar, el cuerpo equivocados?
No es hora de cambiar, hablá en secreto
con el oído rentado de una mujer grande
que tiene la forma típica de nuestra raza:
inmigrantes que aspiran a todo, inclusive
idiomas, títulos, lujos imaginarios.
Calmate, como dice la canción,
tranquilizate. Tu único error está
en la extensión de la rampa que lleva
de la juventud a otra parte, que sube
y también baja. Hay muchas cosas
que tengo que saber: ¿cómo expresarte
mi afición a tu presencia, mi alegría
por tu existencia altiva? Y vos acaso
tengas que saber más, mucho más,
para eso están mis libros, el lado amable
del áspero intratable que parece ignorarte
o retarte en exceso. Encontrá a alguien,
aunque no ahora mismo, tal vez
cerca de los dieciocho, si querés, algún día
podés casarte. El cantante es un gato
y habla un idioma que conocés bien,
en el que llora tu voz y estremece el silencio
de mi cuerpo que tiembla al escucharte.
Mirame, soy un viejo, pero estoy
contento. Me vas a decir que querés
irte lejos, muy lejos, a las antípodas.
Yo también exploté, me vi llevado
a tu edad a las palabras, al exilio
de ser sólo yo. Pero quedate un poco
más, una década más, tus hermanas
mayores y tu hermanito, tus mascotas,
sobre todo tu madre no podrían estar
en calma sin vos. Y yo, mi vida
no tendría sentido sin tus ojos de gris
terciopelo y acero, sin tu marquita
de varicela en el nacimiento de la nariz
más perfecta posible. No creo que puedas
leer este poema hasta que llegue
también tu hora de decir: “Mirame,
soy grande, estoy contenta”. Y está bueno
el tema, se repite, mejora cuando habla
el chico que quiere irse. Vos dirías:
“todas las veces que lloré, guardé
las cosas que empezaba a saber, palabras
que no se pueden olvidar, que duelen
pero más duele ignorarlas. Si ustedes
tienen razón, me daría cuenta, son ellos
y ustedes así, no me conocen, nunca
antes les hablé, ahora tengo la opción:
sé que me tengo que ir”. Está bien, te diría,
andate alguna vez, pero no este año, no
en esta estación fría. Sentate un poco
a tocar en el piano una canción de chicas
que sufren al expresarse aunque suenen
con la agudeza de la vida futura.