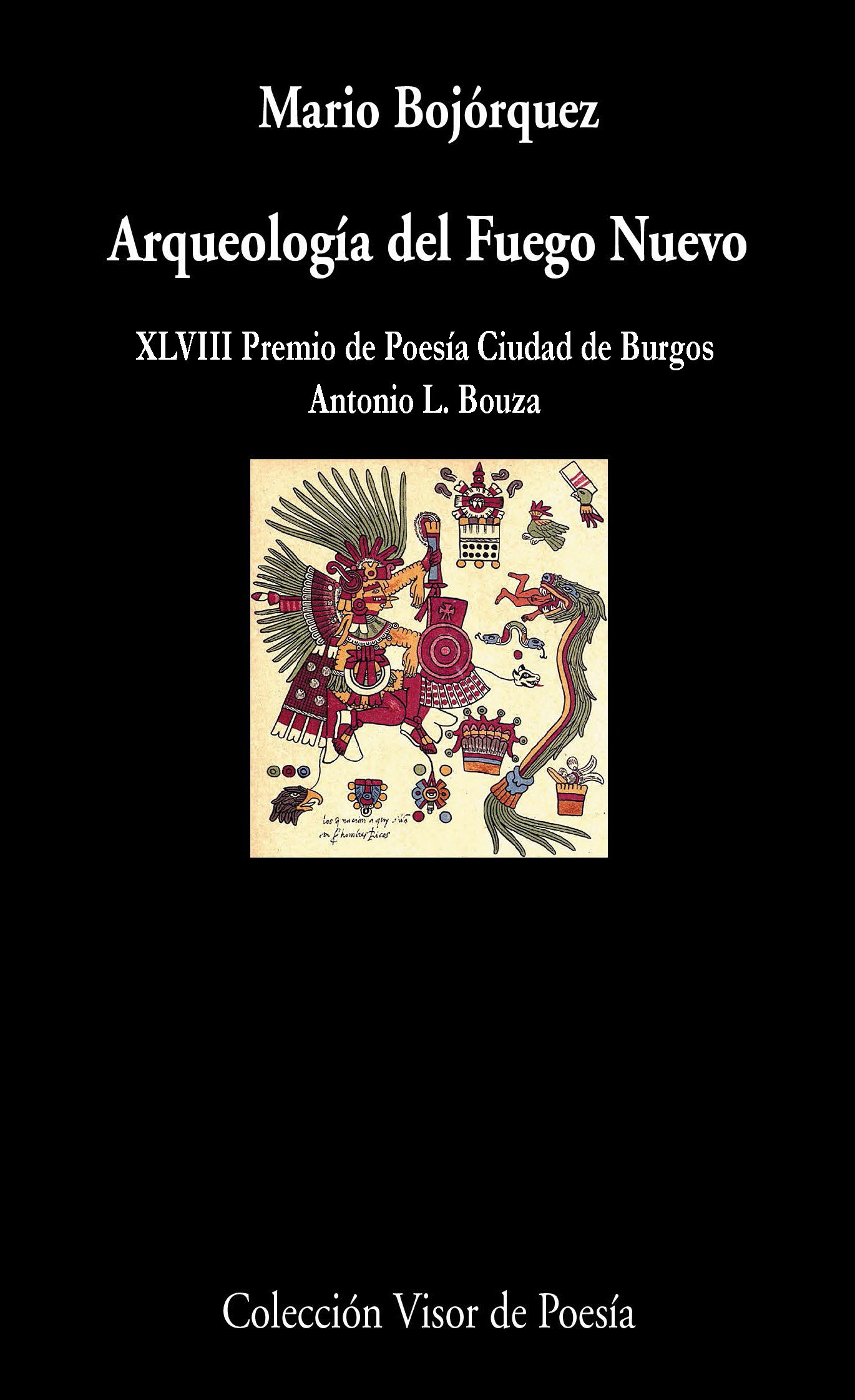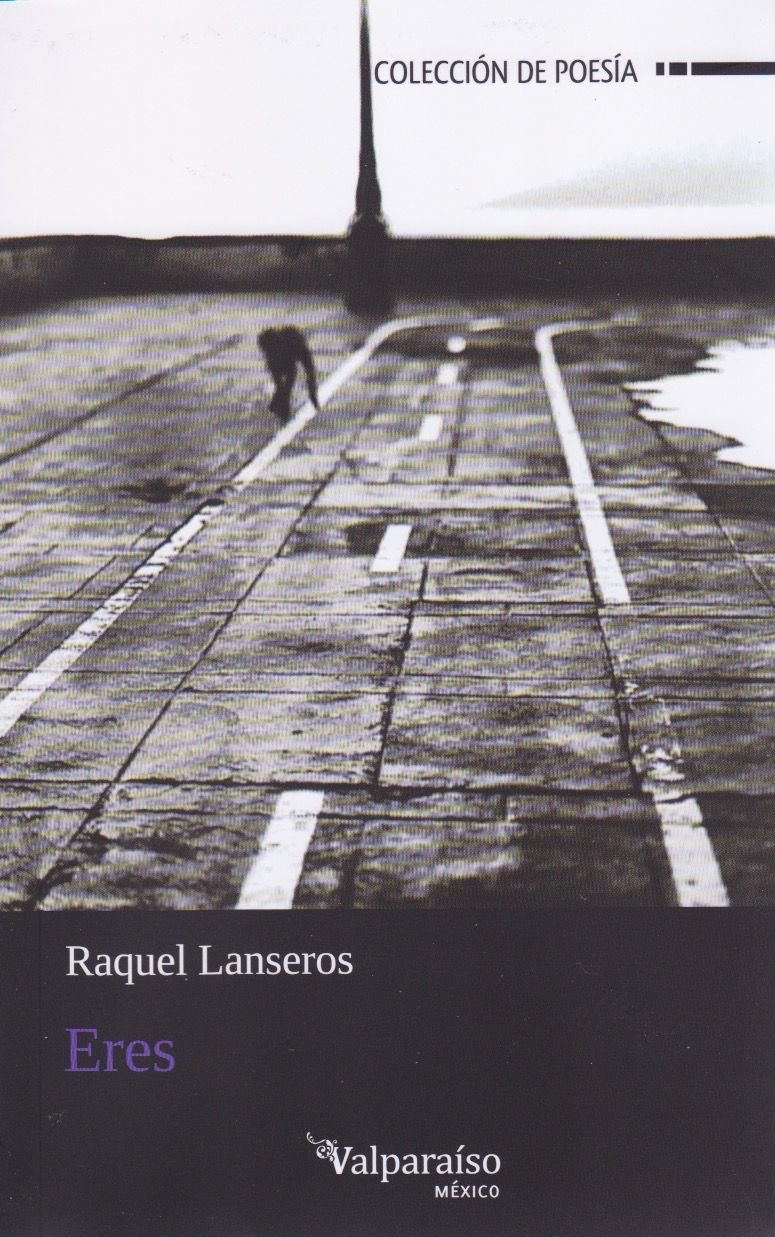Leemos narrativa mexicana contemporánea con un cuento de Christian Negrete. Ganador del Premio Estatal de Cuento Ricardo Garibay 2017 con el libro La oscilación de la memoria. Autor del libro Acércate a la lumbre, publicado en España en 2018. Becario del PECDA en Hidalgo 2018, en la categoría de creadores con trayectoria, con el proyecto “Lex et oblivio”, 2018. Actualmente es Director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle Pachuca.
Algo de mí
Una tarde de julio de mil novecientos ochenta y seis mi padre y mi tío llegaron a casa golpeando la puerta. Corrí a abrir. Entre ambos cargaban un mueble cubierto de polvo que apenas dejaba ver el color negro de su superficie. No podía ayudarlos, un estibador de seis años que además no veía bien no sería de mucho apoyo, lo que sí pude hacer fue tomar el disco de acetato que amenazaba con caerse al filo de la madera. En la portada: Jesucristo sobre un fondo negro, con la mirada dirigida a su izquierda, una cara limpísima enmarcada por un pelo largo y negro como su playera. Limpié el cartón con la manga de mi suéter y lo observé muy de cerca hasta que la mano de mi padre me sujetó del hombro y me recriminó la manera en la que veía la imagen.
—Ve al patio por un pedazo de madera, cabrón. ¿Qué tanto miras eso? —me dijo con esa furia que lo hacía sudar y que estallaba de pronto sin causa precisa. La incertidumbre permanente de los golpes o de las sonrisas.
Yo sabía que el trozo de madera sería utilizado para sustituir una de las patas de lo que después supe se llamaba consola. Con la esperanza de que fuera del tamaño adecuado se lo entregué a mi padre. Mi tío me arrojó el extremo del cable que salía de la parte de atrás del cajón de madera y me ordenó que lo conectara. Luego abrieron la tapa superior, realizaron algunos movimientos que no pude ver porque permanecí alejado, a un costado del enchufe.
Recordaré siempre el sonido pedregoso de la aguja contra el acetato, el preludio de las cuerdas de un arpa que acompañaba a la voz: “Un adiós sin razones, unos años sin valor…”, y después un vals melancólico que me conmovió de inmediato, no entendí el nudo en mi garganta ni comprendí las ganas instantáneas de llorar, me tapé la boca con las manos y respiré profundo para tragarme lo que sentía. En esa casa los únicos llantos permitidos eran los provocados por la disciplina. Cualquier muestra de sensibilidad era combatida con violencia.
Mi padre se dirigió a la puerta de la casa, a través de la ventana pude ver cómo se ocultaba tras el marco y volteaba para ambos lados de la calle. Antes de que mi tío lo siguiera le pedí que pusiera otra vez esa canción. Cuando me vi solo me acerqué al aparato, mi rostro quedaba justo a la altura de la parte superior de la consola, la acaricié recargando mi mejilla sobre el polvo mientras pensaba que “eso”, que todo “eso” que salía de las bocinas sólo podría haber sido creado por Dios, cerré los ojos y contuve la respiración, me sentía suspendido en medio de esa sala.
Mis piernas se doblaron y caí de rodillas.
—¿Qué haces acariciando esa chingadera? —gritó mi padre después de derrumbarme con su cinturón como látigo.
Yo deseaba permanecer abrazado por el polvo, envuelto por ese sonido más dulce y protector que cualquier persona que hubiera conocido hasta entonces, pero opción no había. Me incorporé lo más rápido que pude, me alejé unos pasos de la consola en un intento por protegerla. Cuando estuve lo suficientemente lejos me quité los lentes y me acosté de lado en el suelo, abracé mis rodillas, agaché mi cabeza.
—Ya estoy listo, papá —fue lo único que le dije.
Así no le iba a saber la crianza, ni la lumbre contra mi piel, ni las palabras de cuero. Así no debía comportarse un hombre tuviese la edad que tuviese. Él hubiera preferido que lo enfrentara de pie y con la guardia bien puesta, por eso mi padre me dejó ahí tirado, hecho “bolita”, “enconchado”, mientras Dios o Jesucristo o Camilo Sesto cantaba: “Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo”.