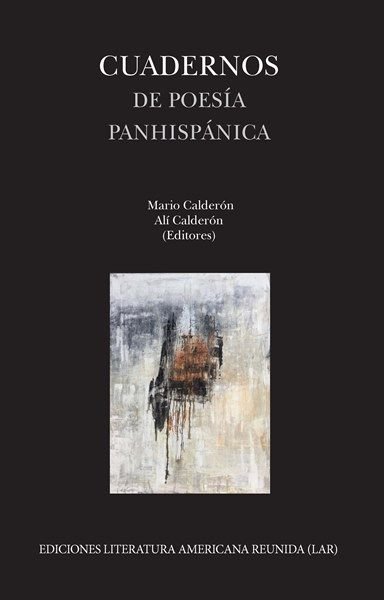Leemos el dossier de poesía nicaragüense que prepara Víctor Ruiz. Leemos al fraile capuchino y escritor Berman Bans (Managua, 1976). Es Graduado en Filosofía y Humanidades por la Universidad Católica de Costa Rica. Ganador del Certamen de Publicación de Obras Literarias 2011 del Centro Nicaragüense de Escritores en la categoría de poesía con Bitácora de un naufragio (2011). Es, asimismo, autor del libro de cuentos La Fuga (2013) y del poemario Huésped de tu sombra (2017). Es ganador del Premio de Poesía Ernesto Cardenal In memoriam con el poemario Tiempo de Catacumbas (2020). Es director de la revista Álastor.
Brújula
Tu nombre me recordó
una playa de arena sucia;
un temible chiquero hirviente
y la cintura de Calipso.
Mientras reparo mi nave,
vengan esos días de ocio
con la brújula de tu lengua
plagada de peligros.
Llamada perdida
Estás del otro lado de las aguas
incólume en los riscos
esperando que mis palabras
abran un surco pantanoso de peces agonizantes,
arenas movedizas
y ciénagas de algas fosforescentes
que se desmayan como lenguas intransitables
a la luz de una explicación científica.
Me esperas.
Te insisto que mi infancia pasó sin pena ni gloria
en los barrios de Managua
y mi adolescencia
hace años cumplió su servicio revoltoso
en las calles del desamparo;
en las esquinas de la Odisea
donde mi rostro y la oscuridad se encontraron.
Vos permanecés del otro lado de las aguas
tejiendo y entretejiendo tu melena desarreglada,
olvidada de vos misma,
a la orilla del abismo,
esperando mis palabras;
los sonidos de mí mismo;
terca,
con el desierto blanco custodiando tus espaldas,
con tu gesto de esperanza derrotada
agonizando en los rincones del invierno.
Todavía esperas que mis palabras abran el silencio
y te nombren
y renombren en las aldeas
y en las ciudades
que corren en mi sangre hacia la muerte de los puertos.
Efemérides
A Janís Joplín
He oído tu nombre alabado por ninfas,
por jóvenes agrios
que fuman marihuana en el cementerio.
He oído de tu alma
dada a la poesía,
pero no quise creer en cuentos
de fanáticas biografías,
ni de grises reportajes en periódicos viejos.
Y ahora vienes dando tumbos,
-justo hoy, conmemoración de tu féretro-
con tus modales lujuriosos
a perturbarme el sueño.
Me levanto a consultar tu nombre
en la esfera mágica de nuestros tiempos
y toda tu vida pasa ante mis ojos perplejos:
tu desmadre,
tu soledad,
tu rebeldía,
tu canto torturado como un prisionero indomable
en un pestilente alborozo.
Una noche como hoy
te moriste por sobredosis de heroína.
600 dólares en tu testamento.
Y los buitres de siempre
se encargaron de inventar tu mito.
Una niña con su perro;
una adolescente con su guitarra;
una niña danzando desaliñada,
inmersa en su tristeza
como blues íntimo.
¿Qué sé yo de tus fiestas paganas
o de tu muerte convertida en circo?
En la pantalla te veo cantar en Monterrey,
pero no puedo oírte, sirena asesina,
sin tarjeta de sonido.
Te veo agitar el cuello y realizar tu danza,
y apenas leo tus labios levemente torcido.
Sí, que fácil hubiese sido amarte, muchacha.
Yo, que descreo siempre de los ídolos.
Semot
El padre de mi abuela paterna
que escudriñaba el Talmud
nos dejó los nombres de mis tías;
Isabel,
Dina,
Ruth.
Dispersas las muchachas
por tierras extranjeras
y ciudades con insomnio.
Camino por Managua,
sin ancestros,
sin nombre,
solo.
La ciudad es una ruina sin esperanza, ni centro,
con perros rondando los escombros.
La Revolución aplazada
por hábitos babilonios.
Los pobres en sus tiendas
con el humo danzando
sobre callejones hediondos.
Yo ando por mi barrio,
sin pasado,
sin hogar,
sin sentido.
La tarde se desploma sobre la ciudad
semejante a un gran animal herido.
El padre de mi abuela paterna
enterrado a saber dónde.
Las muchachas dispersas por ciudades
y pueblos desconocidos.
Yo espero la noche
en una esquina desolada,
sin tierra prometida,
en las plazas del exilio.
Sala de espera
La foto junto a los principales comandantes.
Los hijos estudiando en Nueva York.
La Revolución colgada en la pared.
Y en la sala impecable, casi rococó,
el retratito infaltable del che.
Bitácora de un naufragio, 2011.
Autorretrato mar adentro
Yo era un niño grande cuando conocí el océano.
Apareció desde la ventana abierta de un automóvil ruso
en brusco movimiento: su grisáceo lomo brillaba entre los árboles
con la pereza falsa de un ejército de escamas en súbito reposo.
Escúchalo retumbar contra las rocas
con sus lenguas de espuma salpicando salitre
sobre cuerpos de núbiles muchachas, casi niñas,
negros, rubios, rojos, sus cabellos,
gritando al feroz golpe de sus olas
renaciendo semidesnudas
ante la súbita pureza de mis ojos:
gozosas vírgenes descalzas
sitiadas por el violento mar de rugidos espumosos.
Yo era un hombre pequeño cuando me lancé al océano.
Me arrulló en su marea alucinada
transmutado en una inmensa mujer sin nombre
para luego arrojarme hacia la playa sucia
con la certidumbre de la muerte aullando al borde de la noche.
Yo era un hombre sin palabras cuando me acerqué al océano.
Tristeza sin fin para ciertas madres, alegría brutal para ciertos viejos,
y envidié los barcos que zarpaban hacia el golfo persa
tatuados en sus proas con nombres extranjeros.
Navíos que partían con su interior vociferante de podridos bodegones
al ritmo de tormentas,
al compás del puro vértigo
hacia la otra orilla de los nombres, desierto líquido
del que no cesan de sentenciar su sensación las cosas
al otro lado del lenguaje que practicaron los primeros hombres.
Tímidas eyaculaciones de fosforescencias.
Yo era una palabra sin rostro, apenas un aleteo de hombre,
cuando buceaba en ese mar oscuro
que era un canto palpitante al ritmo de redobles.
Yo era nadie, casi nada,
apenas dos sílabas en la esperanza de dos bocas,
apenas el grito en potencia expulsado de la lluvia
hacia la desnudez del aire poblado de criaturas transitorias.
Dis manibus
a Jhonny Bans.
Paso frente al cementerio
que fue la verdadera escuela de mi infancia,
donde naufragaron lotófagos lectores de Homero
entre piernas de obreras y fumaderos de marihuana.
Aquí descubrí mis primeros muertos:
cuerpos sin nombre que naufragaban al sol
dormidos en soledad comunitaria
o tardíos féretros anónimos entre multitudes en abandono,
familias envueltas en sombras
bajo negruzcos cipreses indolentes a sus lágrimas.
Ahora JB sale a mi encuentro. Quiere hablar de The Beatles,
del Roubber Soul, de budismo zen, y me pregunta por muchachas
cuyos rostros ya no recuerdo,
cuyos nombres suenan al viento
que se revuelca en la arena de las playas
formando furiosos torbellinos con la basura del verano.
La sombra de JB me mira expectante.
Tiene diez años menos que la ruindad infecunda
de mis huesos actuales. Prácticamente era casi un niño
cuando lo asesinaron en la guerra, a traición,
sus compañeros de base.
Yo le hablo de Roque Dalton, pero no me hace caso.
Ni después de muerto pudo practicar el rencor
que quisieron enseñarle tanto La Contra
como sus compañeros revolucionarios.
Me pregunta si tengo hijos, si aún amo los comics más que los libros.
Pero no respondo.
Sé que lo único que quiere saber es si valió la pena
morir por ese niño que ahora dobla la edad de su rostro detenido
en las últimas fotografías que le tomaron:
imágenes estériles que palidecen
dentro de tristes retratos familiares
donde el polvo incólume levanta sus monumentos al fracaso.
Y no le respondo más que un verso que él solía pronunciar
en ciertas noches para espantar la muerte entre los suampos:
Wish you were here
y estrecho su mano de aire,
compañero,
mientras en la iglesia invisible suenan las campanas
y su risa de santo sin Dios
abandona mi sombra a lo largo de las calles,
una brisa eléctrica
jamás humillada por el tiempo de los simios,
sino piedra de sal, presente ausencia,
persistente cloruro de sodio al margen de todos mis caminos.
A un poeta menor hosco a las antologías
Tu voz venía de Eurípides.
Sarnosa epidermis impía.
Odiado de los dioses.
Odiándolos firme.
No cediste guitarra
ni plectro
ni armónica
en ágoras de felices ciudadanos:
sardónicos coros de actores y actrices.
Solo silencio
mala fama
y trago trágico
taladra entrañas:
fuego prófugo en tu delirio.
Tu voz venía de Eurípides.
El infortunio pestífero de los seres diurnos
-arpegiado con asco-
en tu cantar retorcido.
Noche de Manchester
Que te meciera el viento cual velamen sin norte es lo de menos,
cuerpo sin llanto, cuerdas vocales ateridas, cadáver desnacido,
trapo sin tropos atrapado en esa soga.
¿La epilepsia era nadar en el aire contra la soledad del cemento
o era la danza del niño en el agua amniótica? Nunca
lo sabremos, Ian.
Sólo que un niño cargó la palabra odio en sus espaldas
para decirnos lo que no eran los hombres entre las ruinas del mundo,
entre el pudridero de impuestos y la modesta deshonra.
¿Y la mujer, partida en dos, tibia humedad en medio, era la llamarada
que convocó a los abismos, infierno que llama al infierno?
Nunca, Ian, lo sabremos. Sólo que un niño regresó de allá abajo
con la boca hedionda a cerveza rancia, a noches sin nadie,
a espuria derrota.
Desde allá las llamaradas te siguen llamando,
mientras los días pudren los colores
de las paredes para deletrear tu nombre en los sanitarios públicos,
donde los espejos se rompieron contra los rostros de los maníacos.
Vos eras el tenebroso, el viudo, el inconsolado, con un sol negro
en tu guitarra blanca
tatuada de viles heliotropos apestados. Como Nerval
deambulando en la rue de la Vielle- Lanterne,
encontraste en la noche de Manchester
la desdicha de no poseer la nada.
Los pies apenas sobre el piso,eras vos
y eras el otro
nadando contra la sucia luz de la mañana.
Luego vino el fuego sobre tu rostro pálido
y como siempre el buitre de la póstuma desgracia. Nunca existió tu yo.
Nadie se fue en silencio. Nadie perdió el control. Nadie anudó la nada.
Desde el horno donde tu cuerpo ardió, navío insomne,
un potente viento de ceniza se hizo canto en tu garganta.
Curriculum mortis
Cuando la mesa empieza a volverse solemne
me pongo a recitar a Nicanor Parra.
Y qué bien los pómulos morados,
las pequeñas costumbres salpicadas,
los vestidos de novia comidos por ratones,
los diplomas de poeta manchaditos de KK
Qué bien, señoras y señores,
los murciélagos, errantes
roedores, rondando mi cabeza
mientras me largo
expulsado de todas las reuniones
hacia el insomnio ambulante de las cloacas.
La cabeza caldero alucinógeno,
la cabeza skaldaskaparmal:
metal insolente del antipoeta
oscuro sacerdote que no cree en nada.
De: Huésped de tu sombra, 2017.