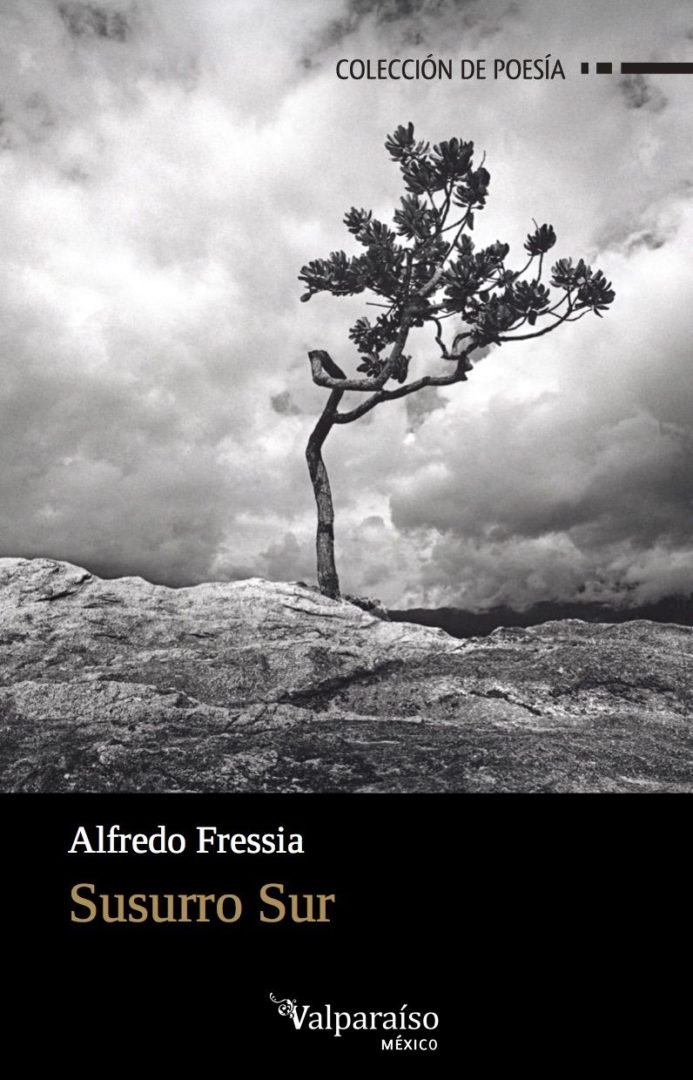Leemos un cuento del poeta y narrador guanajuatense Herminio Martínez (1949-2014). Maestro de la novela histórica, ha entregado joyas a la literatura mexicana como el Diario maldito de Nuño de Guzmán, Invasores del paraíso y Lluvia para la tumba de un loco. Se le ha catalogado también dentro de la llamada narrativa del desierto. Ha merecido premios de poesía como el “Ramón López Velarde” de Zacatecas; el “Pablo Neruda”, de Buenos Aires y el “Clemencia Isaura”.
CORDILLERA DE SOMBRAS
A Mario Calderón
Nunca, en todos sus años, Argimiro Gándara había de olvidar a Nazarena Sosa, quien, el día en que él había terminado la instrucción primaria, expuso ante el sacerdote del lugar que ella no quería tener a aquel nieto en su casa nada más de flojo, a pesar de que él, por ser huérfano de padre y madre, era quien barría la calle, le daba de comer a los marranos, trapeaba la cocina, sacaba los colchones a que los calentara el sol, regaba las macetas, limpiaba el gallinero e iba a la barranca de la Cruz del Solo por la leña.
“Tu primo Fay pasará el lunes por ti para que te vayas con él y con Fermín Pantoja a estudiar la secundaria -le comentó esa tarde, mientras se empinaba una gaseosa-. El padre Benigno de los Santos García Real les consiguió beca a los tres. Así que te me bañas, te me peinas, te me pones muy mono, porque no quiero que vayas oliendo a chivo padre”, agregó sin siquiera darle tiempo de opinar, mirando a contraluz el vidrio oscuro del refresco. “Es que ya casi no tengo ropa”, contestó el muchacho. “Le pediremos a don Melchor Casillas que te regale aunque sea unos pantalones viejos de su hijo Cuco”. “Ni calzones -insistió el adolescente-. Ya nada más me quedan los amarillos que eran de Leocadio Alcántara”, continuó, sin levantar los ojos. “Eso es lo de menos, con tal de que te vayas, soy capaz de prestarte hasta los míos, y conste que son los únicos que tengo”. “Ni zapatos, abuelita, nada más huaraches”, murmuró el muchacho, sin poder disimular tanta tristeza. “En Guadalajara no faltará quién te regale unos. Por fortuna, en el mundo todavía hay buenas personas. Así que por ese lado ni te apures. No vas a andar descalzo”, exclamó la mujer, tras otro eructo. “¿Y si no me vienen?”, todavía se defendió Argimiro, con más ganas de sollozar que de seguir oyéndola. “¡Te tienen que venir! Los pobres somos de todas las medidas, de todos los tamaños, nos ajustamos a cualquier talla. Fíjate lo bien que me quedaron a mí los botines de la madre Tiburcia Cañizales, y ya ves qué viejota tan grande y fea era ella, más alta que Zoila la de Nepomuceno Murias”. Dijo y agotó la botella, tras el octavo eructo.
Era el mes de noviembre, no había brumas, los tres estudiantes llegaron a Jalisco. Las cartas del padre José Benigno de los Santos García Real les abrieron las puertas del colegio.
“Son tres -decía el cura en sus letras-. Tres pobres angelitos con bastante talento como para que se queden a desperdiciarlo en este pueblo. Ayúdenlos por favor en todo lo que fuese necesario”.
Naturalmente que los recibieron. Aunque, como era la costumbre, inmediatamente los demás colegiales les pusieron un apodo: Los Piteros.
Les llamaron así, porque, al principio, siempre iban a todas partes juntos y Argimiro, noche tras noche, antes de dormir, solía entonar tristezas en un pito de cobre. Desde el primer instante a él le gustó mucho el latín, por eso le pusieron Ánimus. No así a sus coterráneos, que se inclinaron por los números, hasta que Argimiro les perdió la pista cuando decidieron qué estudiar y cada quién, ya por su cuenta, salieron a buscar los bachilleratos respectivos a las distintas universidades del país. A él, los mismos religiosos del colegio lo recomendaron para que se fuera a Toluca.
“Vete a Santa Cruz, Argimiro -le dijeron-. Los padres claretianos son nuestros amigos. Ya saben de tu situación y van a recibirte. Santa Cruz de los Patos va a gustarte -agregaron-. Es una hacienda del siglo XVII. Antes fue monasterio”.
A su abuela le cayó de perlas la noticia. Así se lo dio a entender cuando fue a visitarla: “Con tal de no volver a tenerte en esta casa, me da lo mismo que estudies una u otra cosa, filósofo, ingeniero, qué más da, arquitecto, político o cabrón”. Y se despidieron sin siquiera haberse dado un beso en la mejilla, un abrazo, un apretón de manos. Se dijeron adiós, deseando no volverse a encontrar jamás en este mundo.
Sin llorar, únicamente triste, Argimiro Gándara se fue sintiendo también huérfano de abuela a bordo del autobús que lo llevó a Toluca. Oía caer la lluvia sobre los vidrios y las láminas: plas, plas, plas. Y sollozaba. Todo el camino llovió hasta la ciudad que estaba medio metida entre árboles y brumas, con un volcán nevado y sierras atumoradas de nubarrones más allá de los llanos y las rocas. “He ahí los témpanos flotantes… –decía, refiriéndose a las nubes-. Como pedazos del excremento de Dios en las aguas del cielo. Así las veo yo frente a esas montañas que no parecen tener fin ni principio. Está lloviendo allá y acá, arriba, abajo, en medio… En todas partes llueve hoy domingo en que otra vez me está llevando la tristeza”.
Salchichonería La Venganza fue la primera palabra que leyó ya en la ciudad, quedándose atónito frente al anuncio que lo dejó más flaco a como realmente se veía, entre los aparadores y otros grandes letreros que anunciaban los salones de la prostitución, la zona roja tolerada por el gobierno de estado:
“Su cariño nunca será un estorbo para nadie. Visítenos: Carretera al Nevado, km. 37. Permiso de Gobernación AK-39897”.
Fue ahí también donde por primera vez se imaginó hacerle el amor a una mujer que olía a todos los hombres.
“Qué importa, con tal de estar allí con ella”, exclamó, al tiempo que extraía de su morral el pomo de los tragos desgarrapechos, que, a su regreso de Guadalajara, le había hurtado a Nazarena Sosa. Más tarde, ya en el instituto, se encontró divisando hacia el volcán desde aquella fría construcción de tiempos coloniales, donde, para calentarse, durante dos años leería novelas de amor a la luz de una lámpara, en aquella recámara que había sido la misma habitación de la bellísima hija de un antiguo hacendado a la que unos capataces ultrajaron y dieron muerte a machetazos. Decían que su alma en pena aún vagaba, lanzando mil suspiros, como en más de una ocasión él mismo la escuchó o creyó escucharla en el rumor del cierzo, y aun verla chorreando sangre por los oscuros corredores de la finca. Nunca la olvidaría: vestida de blanco, pálida, sujetándose con ambas manos la herida del cuello e ir marcando huellas de lodo a lo largo del pasillo que daba a las caballerizas. “Era infantil y hermosa como un ángel herido por la muerte”. Le comentaría a uno de sus compañeros, mientras desayunaban.
A su llegada, la hacienda era demasiado grande para los once que, aparte de los espantos y un toro al que llamaban El Rocío, habitaban allí. Fue lo que le pareció ese primer día en que pasaron la noche conversando. Había invitado a los demás internos a beber del desgarrapechos de su abuela, pues caía la tarde y todos se hallaban sentados en un corredor oscuro, muriéndose de frío. Después se fueron a dormir. Así era Argimiro: un delgado cuerpo cobijado hasta la nuca mientras lo alcanzaba el sueño. Leyendo autores aún desconocidos para él, en tanto que la lluvia, afuera, golpeaba los cristales, las hojas, las ramas, los frutos y los pisos de barro color ocre. O hasta que amanecía. Y a levantarse. A bañarse otra vez: “Buenos días, padre Arturo”, saludaban. “Buenos días, muchachos, ¿cómo amanecieron sus mercedes?”. Respondía el profesor de metafísica, con su palabra siempre cariñosa.
Él era el único que vivía allí con ellos, desempeñaba el papel de celador. Los demás sólo venían a dar su clase y se marchaban. Ocasionalmente al Rocío se le reventaba la cadena y dos que tres, los más audaces, en medio de la borrasca y la neblina, tenían que ir a buscarlo para regresarlo a su corral. No era tarea fácil, sobre todo de noche, andar chapaleando en lodazales con temor a los espíritus en pena que, aparte del de la hermosa hija del hacendado, por allí vagaban.
Y al regresar eran las felicitaciones, los gritos, las hurras, los abrazos.
Y al amanecer los comentarios, los proyectos, las bravuconadas, las narraciones de extrañas aventuras, otra vez los estudios y nuevas demostraciones de camaradería. “¡A bañarnos!”… Se oía un solo grito. “¡A bañarnos!”, retumbaba en un largo eco la respuesta. El agua los hería. La alberca a la intemperie era una costra congelada. Una caja de vidrios sobrepuestos. “¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros!”… –a menudo don Arturo expresaba, contemplándolos al salir a dar un paseo-. ¡Qué bárbaros! ¡Ni que de veras estuvieran locos!”.
La pequeña hija de unos vecinos que vivían cerca se llamaba Olivia de la Luz Colín. Tendría quince años. A veces se saltaba las bardas para ir a visitar el dormitorio de Argimiro, quien la oía llegar, despacito, descalza, apretándose los zapatos y el pecho contra su corazón adolescente, mirándolo con unos ojos que parecían dos flores acabadas de abrir al fresco día, porque flor era toda ella: flor del campo, flor de temporal; florecita de luz y sombras; flor amarilla y de color coral, por eso la apodaba Coralito. Siempre del mismo modo la veía entrar y devorarlo a besos sobre el colchón de espuma, mientras el viento se revolcaba en la intemperie y se comía las rosas. Otra muchacha, Gardenia -hija de una señora que trabajaba allí- ayudaba a su madre a servir la comida. Y los once, que de pronto se convirtieron en catorce, con Pepe, Álvaro y Justino, acabados de llegar procedentes de distintos puntos, siempre cenaban huevos. Huevos fritos o cocidos en un caldo al que doña Carmen, que era como se llamaba la mamá, le revolvía alas de pollo (de murciélago, opinaban algunos), hierbas de olor, garbanzos, arroz y algún secreto de familia para que nadie fuera a enfermarse del estómago. “Vámonos al pollo… -decían, llegada la hora-. A hacerle los honores al gallinero del hermano Giro”. Comentaban, refiriéndose a un hermano lego que también vivía allí, con la responsabilidad de atender las gallinas, el toro y un pequeño huerto de verduras.
Esa noche, Gardenia lo miró. El viento bramaba igual que siempre detrás de los cristales. No hubo diálogo, sólo le dijo con los ojos: “Hola”. El clima había empeorado. La noche era cerrada. “¡Qué frío!”. Alguien expresó. “Parece que en las nubes estuvieran picando hielo sobre las ciudades y los campos”. Ayudaron a recoger la mesa y a lavar los cubiertos. Después jugaron dominó hasta que doña Carmen y su hija se retiraron a las habitaciones que ocupaban a un lado de la huerta, en el ala más abandonada de la hacienda. Argimiro era un pajarito atravesado por la niebla. La noche un enorme refrigerador de hielo negro, un presagio, una presencia inevitable; la sintió en sus papeles y al abrir el cajón para sacar su ropa. Al cerrar la cortina e ir al inodoro. Él se imaginaba a sí mismo como una gasa en las manos del aire, como una hoja seca rodando entre las demás hojas caídas. Después se oyó el estruendo. La carrera terrible. El ¡ayyyy! femenino, largo, recóndito y profundo, recorriendo la casa. A medio vestir algunos se asomaron al pasillo. Era sólo el silencio. Y arriba, al voltear, una creación de nubes: negrura vasta en lo insondable; lugar para el asombro y el olvido. Él volvió a su lectura. Encendió el radiador y ya no supo si se quedó dormido o si soñó que unas manos suaves, tibias y olorosas lo desnudaban, entreteniéndose de más en su estómago, su ombligo, la entrepierna, acariciándole los pies, los muslos, todo el cuerpo, hasta que lo besaron y él besó una boca con sabor a ciruela, a nuez, a anís, a tallo con rocío, a todo, menos a señorita muerta. Esa era la verdad: jadeos, unas piernas de lumbre, pasos que se iban por la cornisa hacia el jardín. El tiempo riguroso. Otra vez la llovizna. Pero estaba seguro que soñaba, aunque al día siguiente, al bañarse, se vio la piel: uñas y besos marcados por aquí. Moretones, señales de caricias por acá. Olían a rosas los araños, también sus dedos. Se bañaba cantando. En las cabezas de las vigas del corredor habían hecho sus nidos los gorriones. Ese día, a la hora del desayuno buscó a la hija de la cocinera, quien acababa de llegar con un listón azul en los cabellos y un rostro de haber cruzado, ahogándose, los mares de la felicidad y de la dicha. Olía a ciruela, a anís, a nuez, a pétalos de rosa, a tallo con rocío…
Durante un otoño, en una de tantas noches aburridas, decidieron jugársela, yéndose a pie hasta Toluca, a beber y enderezar un poco el tulipán del ánimo con las mujeres de la zona, de las que de vez en cuando Argimiro se acordaba. Eran los cuatro que desde el principio se habían caído bien. Abajo, el resplandor de una ciudad en llamas. Arriba, la neblina, el volcán con sus bosques y sus picachos desafiantes. Pidieron una mesa, bebida. Entonces el padre Arturo los miró. “¿Es él?…”, dudaron. “¡Es él!”… Dijeron. Arturo Rey García también los descubrió, se alarmaron. Pero una sonrisa cómplice corrió a tranquilizarlos entre las parejas que bailaban…
“¡Danzón dedicado a los jóvenes caballeros que acaban de entrar a este salón!”, anunciaron por las bocinas, refiriéndose a ellos.
“¡Vaya, pues, Nereidas!”… “¡Y también para todos los que hoy vienen por primera vez”, continuó el gritón. Después:
“Bueno, y de una vez vaya dedicado a quienes hoy celebran su onomástico”. “¡Y Para toda nuestra apreciable clientela!”.
Agregaron. Allí estuvieron hasta que se cansaron de beber y bailar a esas horas en que el frío era más atroz y en el instituto la hija muerta del hacendado poderoso salía a recorrer los corredores y la huerta, lanzando terribles suspiros y lamentos. Para terminar, pidieron Ella de José Alfredo Jiménez y el Noa noa de Juan Gabriel. Después, con los ojos, le dijeron adiós al padre Arturo, quien tampoco podía ya con su alma de borracho.
Alguna vez hubo un cadáver: el de un chico al que apodaban Hermosura. Yacía en el cieno con dos balazos en el tórax, desangrándose por el rumbo del arroyo de Dos Milpas. “¿Qué le pasó?”… Se preguntaron a la luz de las ambulancias que a todos los habían despertado con su estruendo. “No se sabe. Creen que lo mataron en otra parte y lo vinieron a dejar aquí”, alguien comentó. “¿Pero de dónde? ¿Quiénes? ¿Por qué?”… “No se sabe. El comandante dice que de Acambay. Que alguien lo vio esta tarde en el mercado de esa población, haciendo compras”. “¡Ah!”… Hicieron en la apretura. “¡Ah, caramba!”… “¡Está cabrón!”. “Efectivamente -reveló Belio Ortega Díaz-, dejó dicho que iba a ir allá a cumplir no sé qué encargo del hermano Giro”. “¿Qué cosa?”… Preguntó don Arturo. “Eso, eso”, murmuraron. Se divisaban los manchones de coníferas y más allá el pico del Fraile y el pico de las Águilas. Fraile y águilas parados en una misma roca, nieve y tiempo-. A comprar o a vender cosas del hermano Giro. “Los negocios del hermanito”, ironizó el maestro. El cierzo congelaba. En otra tarde, desde antes de las tres, vieron llegar los nubarrones y ya para las cinco todo era de agua y viento. De hilos de tempestad, de cintas de aguacero desgarrándose. Sacaron la camioneta que el hermano Girolamo de la Paz había dejado para irse en otro vehículo a vender sus huevos. Era lo que hacía para mantener aquella escuela: vender huevos y pollos. Tomaron el camino de la muchacha loca a la que conocían como la Mumu. Pero no estaba loca; nada más muda. Aunque los cuatro nunca conocieron las razones por las que la tía Rosaura solía repetir lo mismo: “La niña no está bien, quiero decir en sus cabales, hijos. No vayan a lastimarla. Entren ya y dejen aquí los cien pesos del servicio, sólo tengan cuidado, es una niña”. Tampoco estaba fea. Los cuatro ardían.
A Calpan solían ir los sábados. Uno sí y otro no. A veces los cuatro de cada mes, según las invitaciones del cura Luis Fernando, el cual era un hombre sesentón y más peludo que un lomo de perro. Procuraban llegar temprano para regresar tarde. “Ya llegaron nuestros amigos los filósofos”, anunciaba doña Carolina, su mamá, quien vivía con él. Y mientras el sacerdote terminaba el oficio, ellos se entretenían hurgando en los anaqueles de los libros. Allí hallaban de todo: desde novelas prohibidas hasta libros de versos. Siempre iban a lo mismo: a comer y a que el padre les platicara historias. “De manera que ya llegaron mis amigos…”, respondía. “Sí, hijo, ya están aquí”, los oían conversar. “Pues que pasen al comedor, ya han de tener hambre”, ordenaba. Primero les ofrecía un buen vino. Después se entregaba a la alegría de escucharlos cantar, mirándolos comer, hablándoles de Platón, de Séneca, de Tito Livio, de Aristóteles, de Santo Tomás, de Ovidio y Tácito, a los que aseguraba haber traducido en sus años de teólogo. El clima era una sábana de hielo. La noche una burbuja hecha de labios de lobo y pieles de tarántula. Tenían que regresar y regresaban al peso de tanta oscuridad bajo la lluvia.
Los días domingos pasaban en otro orden: subidas al volcán, exploración de los alrededores y algunas visitas a Acahualco, pequeña población indígena en la que había ochenta y tres cantinas y una mujer: Catalina Célebre, famosa por el tamaño de sus tetas y el aroma a jazmín que emanaban sus partes. A ellos les pareció que sí. Pues una vez, tres de los cuatro que en ocasiones visitaban a la muda, entraron juntos y la mujer, que era como de treinta años, se espantó al verlos tan niños. “Pero si son unos mocosos… Ni modo, tendré que darles biberón y unas nalgadas”, dijo y a ellos les dio nada más risa. Juan Demetrio Torres, el estudiante al que apodaban Bárbaro, fue el que se sonrojó, los demás estaban carcajeándose. Belio Ortega Díaz en esa ocasión no iba con ellos. Y Azabache Yécata se defendió con esta historia: “Ya somos más que adultos, tenemos dieciocho años, ¿qué no lo ve, señora?”. “¿Y entonces por qué vienen en montón?… -preguntó, admirándose de tanta terquedad-. Yo los recibo, sí, pero de uno en uno, no en equipo: ¡Así ni a los artistas!”, se carcajeó la lépera… “Para que nos alcancen los billetes -respondió Argimiro-. Al fin que es lo mismo, ¿o no?”. “No te creas, hijo; así no me conviene”. Afuera aullaba el viento. “Ándele, ¿qué le cuesta? -insistió-. Un rato uno, otro rato otro, hasta acabalar el tiempo que duraría con usted cada uno de nosotros. Así usted no pierde ni dos de nosotros se quedan con las ganas de comprobar todas esas cosas que cuentan por ahí…”. “¿Y qué es lo que cuentan por ahí?”… Preguntó interesada. “Que le huele a jazmín…”. Ella se carcajeó, sentándose, recostándose y volviéndose a parar. “Que le huele a jazmín toda la rosa”. Se volvió a carcajear. Y hasta entonces se dieron cuenta de que toda su dentadura era de oro-. Desnúdense, pues, mis niños –pidió, sin abandonar aquella risa de hombre-, porque presiento que a ustedes el negocio les está ya oliendo a nardos”. Seguía riendo, a su modo, burlándose al borde del silencio: caracol dormido. El viento no cesaba. El corazón del mundo estaba palpitando. “Primero tú -le dijo a Juan Demetrio Torres-; tú, para que les abras el camino a estos sonsos”. Enseguida se extendió en la cama como una planta de la tierra, apurándolos: “¡Encuérense ya, cabrones; no hay que desaprovechar la oportunidad que les estoy brindando!”. Pero el frío les mordía la edad, la piel, todos los poros… “Adelante”, dijeron. “Les advierto que soy del estado de Guerrero –se burló con su voz de olla cerrada-, y no respondo de lo que aquí pueda pasarles”. “¿De Guerrero? Con razón tiene tan altos esos montes”. “¿Cuáles montes?”, preguntó ella a su vez, sin dejar de acariciárselos. “Los venerables”, recalcó Juan Demetrio. Ella volvió a reírse. La intimidad le iba saliendo de lo oscuro. “Se ven tan inocentes, lagartijos -respiró hondo Catalina Célebre-, que parecen pollos. Que se me hace que me los como de un bocado. ¿De dónde son ustedes?”… “De la soledad”. “De la tristeza”… Se apresuraron a responder Argimiro Gándara y Azabache Yécata, a quien se le pintaba un tic nervioso en la mejilla. Entonces ella lo jaló para darle un beso que rechinó como un hilo largo entre los pocos muebles de la estancia, y no supieron si fue el viento mojado de la llovizna el que los hizo temblar o si nada más su desaforada prisa de quererla.
La prostituta era muy guapa, con la cintura breve y el color como el de los piñones ya maduros. Había llegado allí huyendo del cura de su lugar de origen -les contó-, quien la perseguía por haberse negado a darle de manera gratuita aquella fuente honrada de su sobrevivencia y su sustento. “El hijo de la chingada quería pagarme con estampitas del Divino Redentor -contaba, torciéndose de risa, mientras los iba ahogando con sus abrazos y sus besos-. No, padre, mejor págueme con un pastor de carne y hueso, qué importa que no sea divino como el de sus invocaciones; estoy segura que éste me recompensará mejor que usted, aunque sea con un par de borreguitos -le dije- y eso bastó para desatar su cólera. Me hostigó con las autoridades sanitarias, con el juez, con unos catequistas, con las beatas, con el alcalde, con los diputados, con el gobernador, con los más ricos del pueblo, hasta que me expulsaron. A mi mamá y a mí. Ahora vivimos aquí: ella, en la casa de enfrente, con un sobrino ciego; y yo, aquí, trabajando de día y de noche para hacerme de un capital antes de que me ponga vieja y gorda”, concluyó, sin dejar tanta sonrisa.
El mundo estaba afuera. El cielo adentro. “Usted todavía está muy bien, no se preocupe”, le respondió Azabache Yécata a punto de morir. “No, si no me preocupo. Los que se preocupan son los hombres: quisieran pasar todos a la vez, antes de que sea demasiado tarde”. La indirecta los golpeó. “Si de veras no tiene voluntad podemos irnos…”, hablaron. “No lo decía por ustedes, sino por los borrachos. Hay unos que hasta se vomitan en mis piernas, tratando de besarme este jazmín del cielo, nada más imagínense. Ustedes se ven limpios, puros como ángeles con el pollito a medias plumas”. Opinó la sarcástica.
De pronto se dieron cuenta de que estaban helados. Fríos era poca cosa. Temblaban ya desnudos, oyéndola contar aquella historia, increíble, terrible: “Desde niña me acostumbraron a esto. La miseria me hizo persona mayor a los catorce años: Un viudo sacó a mis padres de sus angustias a cambio de una virgen…, ésta que ven aquí patas arriba. Mi papá no quería, pero mi mamá lo convenció de que ésa era mi suerte. Que Dios ya lo tenía anotado así en sus libros y, durante algunos años, aquél comerciante fue nuestro único sustento.
Claro, después hubo otros, también comerciantes enloquecidos por estas cosas (dijo y se palpó los pechos) y hasta un matón de rancho llamado Sóstenes Orduña. Era de la costa grande. Le platicaron de mí y vino a la media noche a tocarnos con la cacha de su pistola. Le abrimos, yo, porque mis papás no quisieron levantarse, y hubo trato. Para empezar me dejó doscientos pesos y una de sus armas. Todavía la conservo, por si algún día vuelve el méndigo. Es lo que digo yo, pero ya lo han de haber hasta matado. Era asesino y tomador, imagínense, lo confesaba sobre mí, muerto de gozo, enfermo de añoranzas:
“Yo he matado, reina, he robado, he sido gavillero, he sido salteador de caminos, pero con nadie jamás me había vuelto así de loco”.
Repetía una y mil veces. Sólo me visitó en dos ocasiones, pero en esas dos, perdónenme que yo lo diga, ¡fue el hombre más hombre que haya habido jamás a lo largo y ancho de mi puta vida!”.
El calor del foco era como si no existiera. Se percató de aquel castañear de huesos y de dientes, y otra vez, carcajeándose, sacó de debajo de la cama un radiador eléctrico. “Enchúfenselo por ahí… –dijo, relamiéndose los labios-; a ver si todavía funciona. Hace años que no lo prendo. Me lo dejó otro cliente, dizque para que no fuera a pescar una pulmonía. Aquí lo único que se pesca, les diré, son las infecciones. De manera que allá ustedes si aún desean meterlo…, me refiero a su cosa…, aquí en mis piernas.”. Los tres eran puras entrañas derritiéndose, manchas difusas, sombras, calor parado, azul para unos labios besados por el frío… El aparato también los calentó. Lo suficiente para darse cuenta de que parecían moscas paradas sobre una pared horizontal. Yécata se frotaba sus manos de cadáver mientras Bárbaro ya le había hecho cuatro embates por la retaguardia a la mujer de sus anhelos, humillando a los otros dos con las evacuaciones de su semen, que era semen de burro. El cielo seguía allí.
La vida transcurría peor que una película de horror. A veces, ante los lavabos, se ponían desnudos sin siquiera una toalla sujeta a la cintura. Así, tal cual, en pelotas, como Dios los trajo al mundo. Un ombligo: un cíclope abriendo y cerrando el único ojo de su feroz anatomía, vientres de escarabajo, enjutos de caderas. A esa edad en que el hambre es fiera que ruge en jaula de costillas. Flacos, lavando calcetines y calzones.
Un sábado, iban a dar las dos, así estaban cuando fueron enterados de la muerte del padre celador. La fiera del hambre no dejaba de rugir. La hora. El estómago vacío. Corrieron a decirles que al Jesucristo Yerba, que todos apodaban, lo habían hallado muerto en su recámara. Miguel Ángel Suc corrió a decírselos: “Muchachos, iba a hacerle la cama cuando lo vi tendido… Toqué primero; no abrió, lo dejé otro rato. Después volví y entré por la ventana. Estaba desangrándose”…
Lo echó todo de golpe. Y sí, Arturo Rey García, licenciado en letras por la Universidad de Tecoripan, yacía en el lecho, rígido, con un corte a la altura de cada una de las muñecas de sus manos. “¡Caramba! ¿Por qué la gente tiene qué morirse?”. Exclamó Belio Ortega. “Pues porque nadie viene a este mundo para quedarse para siempre -expuso Argimiro Gándara, revisando las paredes y los rincones de aquella habitación-: naces, creces sin darte cuenta; un parpadeo y ya tienes veinte años, un descuido y alcanzas los cuarenta; un resbalón y ya no llegaste a tu siguiente aniversario. Esto es la vida, hermano”. Habían llegado todos. Ya estaban vestidos. “Trae el tequila”, le dijo Argimiro a Belio Ortega. “¿Para echarnos un trago?”. “Dos”, respondió aquél. “¡Cállense! ¿No ven que hay un difunto?”. Ordenó la cocinera, mirando a Argimiro al lado de su hija, la cual realmente era muy bella. Olía a flores del alba. “Con permiso, voy a orinar”, habló Bárbaro, llevándose la mano a la bragueta. “¡Aquí está la niña, bruto!”. Gritó aquella mujer. “Perdón, señora; de todos modos no lo iba a hacer delante de ella, me acabo de acordar que traigo secos los riñones -dijo y se volvió hacia el muerto-. De veras que los cadáveres no respiran -agregó, sentándose junto al taburete donde don Arturo había dejado una bolsa con medicamentos y algunas hojas de afeitar-. Bueno, si no respiran será porque no quieren. ¿O será porque de veras ya no pueden?”… “Se suicidó”. “¿Por qué lo hizo?”. “¡Sepa!”… Susurraron. Arriba las tinieblas.
Más tarde arribaron las autoridades con un coche funerario y una ambulancia de la Cruz Roja. Hablaron con todos acerca de la habitación de don Arturo, comentando sobre los objetos que él allí almacenaba: desde los dominós hasta los aparatos para exprimir naranjas, los pergaminos, los cortaplumas, las fotografías de la Virgen, los libreros y las aves disecadas puestas aquí y allá. “¿Vieron su colección de flechas?”… Alguien se asombró. “Yo creo que le servían para clavarlas en el corazón de las mujeres que él amaba”. Abajo los rumores.
“¿Y las botellas?”, exclamaron. “También las vimos… Puro escocés. Ahora que se lo lleven hay que robarnos una caja”. Se sugirió. Y a las once, cuando nuevamente todo yacía en calma, tres sombras se deslizaron por el corredor y al rato, en el dormitorio de Belio Ortega Díaz, primero se oyó cantar y después discutir como si alguien estudiara los universales en latín y griego: eran los whiskies de don Arturo Rey García, traídos de Inglaterra por un rico empresario de Atlacomulco el Grande, que era compadre suyo. Claro, enseguida la Orden envió un nuevo sacerdote al que la comunidad de inmediato le impuso el mote de El Bailado, por la manera que tenía éste de desplazarse sobre una pierna coja. Se llamaba Casiel Restrepo y, aparte de teólogo, era algo espiritista. La única vez que logró reunir a todos los estudiantes fue una noche, frente a la chimenea de la sala, para comentarles acerca de estos temas. Durante la cena, al hacerles la invitación, pensaron que les hablaría de los próximos exámenes o de los benefactores y las becas, pero no, ya instalado frente a la lumbre, se puso a discurrir acerca del ectoplasma y la psicofonía, el mesmerismo y la cuarta dimensión, con un placer y una seguridad tales, que en menos de diez minutos logró ganarse la atención de todos. Era una noche sin turbulencias atmosféricas, pero sí con algo de llovizna. Azabache Yécata había traído, escondida debajo del gabán, una de las botellas que aún sobraban de las que sustrajeron de la habitación de Jesucristo Yerba. Al principio, Pata Volando, como también apodaban al Bailado, puso cara de no estar de acuerdo en que los estudiantes tomasen licor allí, nada más que después, al olerlo y probarlo, se emocionó tanto que mandó traer otra, de la misma marca, que él tenía guardada bajo siete llaves en un ropero de su cuarto. “Todavía quedan algunas -dijo, al entregar las llaves a Belio Ortega Díaz-; tráete de una vez dos o tres; intuyo que la plática va a ser larga y la noche se advierte poderosa. Qué bueno que están contentos”. “¿Tres?”, Bárbaro y Argimiro fingieron sorprenderse. El frío mordía los pómulos. “Don Arturo, que en paz descanse, las dejó por allí. Yo no hice más que trasladarlas. Eso es todo”. “Eso se llama tenerle amor a la bebida, padre”, clamó uno al que apodaban San Robón, porque siempre andaba dejando a todo el mundo sin rastrillos. Cuando Belio volvió no traía dos ni tres, sino cinco botellas y una canasta con varias cosas de comer. “Aquí están para que se sirvan a su antojo -declaró-. Usted primero, padre. Háganos ese honor”. “Dije tres, no cinco”, contestó el religioso. “Es que usted no nos conoce. Y para no estarlo interrumpiendo ni molestando a cada instante, traje de una vez todo lo que vamos a necesitar: papas, cacahuates, hielos, aceitunas, dos quesos y los vasos”. “Está bien, está bien, siéntate”, le pidió. “¿Le sirvo?”… “Adelante. Es escocés”. Bebió una vez y Belio le volvió a llenar el vaso. Otra vez se lo empinó, al hilo, abriéndoles la sed y la confianza que todos necesitaban para hablar. “Salud, pues”. Dijeron los muchachos. Y la conferencia continuó. El fuego, la lluvia, los tragos o el tema de la conversación, habían hecho más misterioso aquel ambiente. Él se refería con profundidad y pasión a sus creencias. Los estudiantes únicamente lo seguían, hasta que una mariposa negra salió de una de las vigas del techo y fue a posarse justamente sobre uno de los muebles. “¡Es un alma en pena!”, opinó Durán, un muchacho muy serio y estudioso. “¿El alma de quién?”, musitó Argimiro. “Escuchen -pidió el maestro-. Hay espíritus que no pueden irse del plano terrenal mientras sus familiares o sus amigos no dejen de pensar en ellos”. De pronto se fue la luz. Quedó la chimenea hecha una boca del infierno. No hubo truenos, ni un relámpago, simplemente se apagaron los focos que unas armaduras, a ambos lados del cancel principal, sostenían entre las manos a manera de espadas. “¡Escuchen!”… “¿Qué cosa, padre?”. “Un caballo”, respondió el hombre, con una voz que, a la par de la luz, iba apagándose. “No es caballo, es Yécata, señor, está roncando”. Susurraron.
A pesar de los leños, la oscuridad se enfrió. No eran más de las doce. Ya nada más faltaba que alguien en el patio o entre los árboles de la huerta se pusiera a gemir como si lo desollaran. Pero no, volvió la luz y ni el fantasma de la niña, ni el del padre Arturo Rey García se aparecieron por ahí. Sin embargo, Casiel Restrepo se puso a comentar, redondeando los ojos como siempre que iba a consultar la hora en su reloj, bajo el cráneo pelado: “Hay una presencia rondándonos. Pero no se preocupen. No es maligna. Es la de un tierno hijo de la noche, que llora desconsolado por su amor”. Concluyó tajante. Al último, le fue preguntando su edad a cada uno, el lugar de donde eran originarios y a qué se dedicaba su familia. Quería saberlo y ellos le respondían, sin dejar de beber ni estar alertas, no por los espantos que pudieran andar paseándose en la casa, más bien por la manera como algunos, conocidos por sus habilidades para robar relojes, plumas y dinero, lenta y mañosamente se habían ido acercando hasta quedar en medio de Juan Demetrio Torres y Argimiro Gándara, acaso por si Jesucristo Yerba o quien fuese volvía a apagar la luz, o a la niña decapitada o a cualesquiera de los espectros invocados por aquel director despatarrado, se le ocurría ponerse a llorar detrás de las paredes. Los cuatro que siempre se juntaban aún tuvieron la suficiente lucidez para darse cuenta de las intenciones perversas de dos de aquéllos estudiantes. Casiel ya no, estaba ebrio, con la cabeza hacia adelante, igual que otros que ya roncaban, babeando, sobre el tapete de la sala. “A los mañosos habrá que llevarlos a dormir”, comentó Belio. “Sí, muchachito. O mejor vámonos ya antes de que otra cosa nos suceda”… “Mi opinión -habló Bárbaro-, es que a estos dos los encerremos en la biblioteca”… “¿A cuáles? ¿Los de las manos?”… “Sí”. Afirmó Argimiro. “Estoy de acuerdo -murmuró Azabache-. Aquí tengo la llave. Vamos. Al fin que también ya están borrachos. Los convenceremos por las buenas”… “Y si no ¡por las malas!”, rugió Bárbaro.
La lumbre movía sus propias lenguas como brazos en busca de más oscuridad. “Vamos, pues”. No les costó demasiado esfuerzo llevar a los dos semidormidos hasta aquel salón del instituto, donde no supieron ni cómo aseguraron la cerradura para que no salieran. Por las ventanas sería imposible que saltaran, pues daban a un abismo de casi veinte metros de caída, por el que corría, espumoso y sonante, el caudal del arroyo de Dos Milpas. Después retornaron a la sala a seguir bebiendo, sólo que ya andaban tan perdidos, que apenas si pudieron llegar a uno de los sillones y desplomarse al lado de la roncante autoridad.
Entonces sí se les apagó toda la luz: la del fuego y la de la última hebra de cordura. Sin embargo, amanecieron cada quién en su cama, sin zapatos, sin ropa, como si ellos mismos, en la plenitud de la conciencia, lo hubiesen realizado. Eso fue lo que a la mañana siguiente se preguntaban todos. Y cada uno se sorprendía con la respuesta. Cuando Belio lo recordó, corrieron a abrir la biblioteca, pero los dos muchachos ya no estaban. “¿Quién de ustedes me llevó a mi cuarto?”… “Yo no”… “Ni yo”…. “Tampoco yo”… “¿Entonces quién me estuvo acariciando toda la noche debajo de las sábanas”, alardeó Azabache, mostrando la entrepierna. “Sabrá Dios -le contestó Leocadio Leal, amigo de ocasión, distrayéndose con la hija de la cocinera que en aquel momento entraba por la puerta del jardín con un manojo de flores de color naranja-. Habrá sido la mano de un espíritu, porque la de mi novia sólo entre flores anda, ¿qué no ves?”. Argimiro se quedó callado. Pero esa tarde, al salir a caminar por las márgenes del arroyo de Dos Milpas con un libro de Martín Heidegger bajo el brazo, el toro andaba suelto, también Gardenia y él, que, finalmente, había logrado escaparse de sus latosos compañeros por la avenida de los juncos, la vio venir sonriente, esbelta, bella como una aparición del aire húmedo.
El Rocío mordisqueaba ramas de anís y yerbas de golondrina al otro lado de la acequia, sin molestarle para nada el que ellos una vez más anduvieran por allí, mirándolo. Solían hacerlo. Sonrosada y jadeante la muchacha venía detrás de él, trepando la barranca por donde Argimiro acababa de pasar. “¿Adónde vas, mujer?”. Le preguntó, pensando que iría a recoger al toro, el cual, era la fama, solamente a ella obedecía. “Voy por la Paloma de don Tano. Desde la semana pasada se la prestó al Rocío –respondió ella, en un tono tan dulce, que a Argimiro le dieron ganas de comérsela-. Mientras mi mamá prepara el desayuno de mañana, yo aprovecho para traer esa res de don Dunstano López”. “¿Y dónde campea?”, preguntó el muchacho, un poco en las nubes, un poco entre las flores. “¿La vaca?”… “¡Por supuesto, la vaca! -dijo él-. Porque ese señor campea en el colchón de quien le dé y no le dé permiso”… “Allá”…, murmuró ella. Y señaló el rumbo de los potreros de la tía Rosaura, a los que ellos subían cuando les daban ganas de estar con la muchacha muda. “Vamos, pues; yo te acompaño; nada más déjame ir por delante, nunca me ha gustado que me lleven de arriero”. “No. Déjame a mí. Conozco las veredas mejor que ustedes. Sígueme”. Recalcó, rebasándolo con dos zancadas y él la siguió, preguntándose si ella o su madre estarían al tanto de las visitas a la muda.
Cabizbajo, confuso, pero sin quitarle los ojos de la cintura y las caderas, avanzaba a su paso. La luz era una fiesta, la hierba verde un castillo para la fragancia y los insectos. “¿Qué quisiste decir con esto de “mejor que ustedes?”… Le salió lo curioso. “Los vi pasar por el cerrito Colorado la noche cuando le cayó el rayo a la camioneta Palomera del hermano Giro. Y la vez que regresaron por el camino de Los Pastos”… “Desde entonces traemos la conciencia negra”, bromeó Argimiro. “Pues para que te lo sepas, mi mamá y doña Rosaura son amigas. Yo las he escuchado hablar de ustedes”, explicó. “No sé si decirte que estoy asustado o nada más sorprendido de tu madre”… “No es necesario que lo digas, mejor nada más sígueme. Ya vamos a llegar”, volvió a respirar, muy hondo, la muchacha, poniéndose de pechos hacia el acalorado joven, que de pronto no supo ni qué hacer ni qué decir con aquel par de picos a la altura de sus deseos. “Oye, Florecita, ¿y qué le haces al tremendo animal para que te obedezca nada más a ti?”, murmuró, acordándose de las noches en que los mugidos de aquél se escuchaban hasta los dormitorios y el salón de clases. “Lo acaricio… Allí… -señaló con la mirada el bajo vientre de Argimiro-… Nada más… Lo acaricio y le rasco. Eso es todo”.
El resplandor de la tarde era dorado con vetas cárdenas sobre las planicies y las lomas. Sin embargo se volvió a él para aclararle: “Yo a ti sí que te conozco, ¿eh? ¿Qué edad crees que tengo?”. “Cuando mucho, catorce”, respondió él. “¿Años o meses?… ¡Házmela buena! -se rió ella, displicente y sensual-. Házmela buena, lucerito… –repitió-, acabo de cumplir los diecinueve; lo que pasa es que mi mamá sigue tratándome como a una niña. Ustedes son testigos”. Se volvió a mirarlo. “¿Y cómo le haces, pues, para llevársela al Rocío?”…, insistió el estudiante. “Le chiflo. Le menciono el nombre de la amante. Nada más. Después se la arreo y los dejo solos para que retocen juntos, mientras yo me distraigo por ahí recogiendo estrellitas y amapolas”.
La vaca ya estaba ahí delante de ellos. Los vio y ya no quiso seguir con el hocico entre las hojas. Muuuuu, le hizo a Gardenia. “¿Ya viste? Tiene ganas. ¡Vamos, marota! ¡Arreee!”. Le gritó, alborotándola hacia el otro lado del arroyo. Más abajo pastaba el esplendor de su lujuria… A pedradas la condujo hasta las narices del Rocío y ellos, que también sufrían aquellas embestidas del olor, no tuvieron más remedio que tumbarse sobre la fresca grama a hacer lo mismo, pues apenas el blanco Rocío subió sus dos pezuñas delanteras a las ancas de la hembra, Gardenia ya estaba arrancando los botones de la camisa de Argimiro, lamiéndolo y besándolo con una desesperación tal que hasta parecía que se lo iba a comer vivo. Quién sabe cómo le arrancó a Martín Heidegger del brazo. “¿Qué es esto?”. “Un libro”. “¡Tíralo a la basura! Aquí no sirve, ¿qué no ves?”… “¡Es una obra de arte!”, le respondió Argimiro, dejándose conducir por los senderos del calor. “Entonces mucho gusto, mira lo que yo hago con estas obras de arte”, y lo estampó contra una piedra. “Se van a enfadar los alemanes”. “¿Quién se los manda haberse entrometido en esto? Yo no los llamé, ¿o sí?”. “Éste venía conmigo”. “Pues que te espere ahí, sentado”, le siguió la corriente. “Se descalabró con el porrazo, mira”. “Al rato le ponemos una venda”… “Ahhhhh”, gimió él, muriéndose de vida e imaginando cómo sangraban las sienes del filósofo. Un perro, León de Corona, que era propiedad de los vecinos de los jacales de La Menta, los vio y a las nueve de la mañana del día siguiente todavía no podía despegarse de Carlota, la perra bautizada así por Belio Ortega, dizque porque aquélla tenía los ojos de cierta emperatriz demente que hubo en México. A partir de entonces el toro olió la muerte. Sabía que lo iban a matar. Mugía de noche y de mañana. Un día estuvo muy triste; más inquieto y amoroso que de costumbre con su querida la Paloma. Así lo vieron todos. En esa ocasión querían subir los cuatro al jacalón de tía Rosaura, sólo que sin dinero no se puede ir a ninguna parte, alguien comentó, de manera que mejor optaron por recorrer un poco los alrededores y observar el toro antes de que comenzara la llovizna. “¿Cuándo vendrán por él?”, habló Bárbaro, mientras se dirigían ya hacia el Bordo Verde. “Creo que mañana. Hoy será su último día en los potreros de la hacienda”. Respondió Yécata, haciéndole una señal a Gardenia que por ahí venía. “Esta niña ya no parece niña. Acá se ve tan diferente”, comentó Belio. “No es más que una mocosa”, dijo Argimiro, procurando no dejar suelta ninguna hebra de la fina obra que, desde la primera ocasión, entre ella y él venía tejiéndose. “Una niña para este niño… No está mal”, reiteró Ortega, mientras la muchacha se acercaba. “¿Te gusta? Pues díselo, hombre; al fin que aquí lo que sobra es lugar para quererse; mira, al toro ni falta le hace una cama. No necesita media luz ni se acuerda de si trae dinero o no. Va a lo que va. Hace lo que tiene qué hacer y punto. Anda, anímate”. Le aconsejó Juan Demetrio, riéndose. “Es cierto. Decláratele”, agregaron. El toro seguía adentro de la vaca, empujando, mugiendo con ternura, porque de alguna manera presentía su fin. “¿Sabías que mañana van a venir por él para matarlo?”, le preguntaron a Gardenia, con esa naturalidad que dan los años tristes. “Esta mañana me lo contó mi madre. Que lo vendieron ¿no?”. “Sí, al municipio”. “Por eso subí por la Paloma -agregó-, siquiera para que se despidan como Dios manda”… “¿Y cómo sabes tú que así lo manda Dios?”, intervino Azabache. “¡Ya!… Ni que de veras estuviera tan babosa ¿qué no ves? A esta edad las mujeres lo sabemos todo, y si no, lo imaginamos”. Expresó, con una convicción que los dejó perplejos. “No veas para allá -le dijo Belio Ortega-. Mejor mírame a mí, a ver si adivinas lo que estoy pensando”. Los tres estudiantes fijaron su mirada en él, sin opinar. “Déjenlos, están jugando, ¿qué no se dan cuenta? Mírenlos”. Fue lo único que se oyó.
Gardenia hablaba. Continuó comentando los pormenores de la próxima muerte del Rocío y a todos los puso serios: “El padre Casiel le dijo a mi mamá que “el monstruo” se ha vuelto insoportable; que ya no los deja ni dormir, y menos estudiar. Y que, además, es un mal ejemplo para todos… ¿Es verdad?”. A los cuatro les dieron ganas de reír. De correr. De carcajearse y de ir a buscar al hermano Giro para preguntarle acerca de esta cuestión y muchas otras, sólo que aquél desde seis días había desaparecido y nadie había visto ningún rastro. Nada más uno en su habitación, donde descubrieron, entre otras cosas, algo de droga en polvo.
Coralito le contó a Argimiro que el hermano Giro solía recorrer los alrededores vendiendo cocaína entre los clientes que ya lo conocían. Y que al verlo venir, los viciosos comentaban entre ellos: “Ahí viene el hermano Fumarolas”. O: “A ver qué precios nos va a dar hoy el hermano Fumanchú”. El padre celador ni siquiera preguntó por él. Cuando le dijeron que hacía un mes que el hermano Giro ya no estaba en la casa, respondió con un gesto: “¿Y a mí esto qué diablos me importa?”.
Por eso, aquella noche, cuando terminaron de estudiar, los cuatro amigos se encaminaron directos hacia la recámara de Girolamo de la Paz Gómez, a ver si había alguna botella de escocés, pero sólo encontraron libros y más libros, de contabilidad y de gallinas, fotos de mujeres importantes clavadas con alfileres a la pared y un vaso con monedas que al principio les parecieron de oro, pero no, eran de sucio cobre.
“Don Giro sí que era abstemio ¿eh?”, comentaron. “Ni una gota de nuestra medicina, nada… -expresó Juan Demetrio-. ¿Por qué se iría?”… “Si es que se fue -le contestó a su modo Yécata-, a lo mejor lo mataron ¿qué no ves? No nos extrañe que de repente traigan la noticia de que encontraron su cadáver corrompiéndose en el fondo de cualquier barranca”. Ni un libro de lectura. Ni una novela. Nada. Solamente gallinas en imágenes, calendarios y cuadernos llenos de cantidades subrayadas. “A mí no me sorprende la indiferencia de Restrepo -dijo otro-. ¿Y a ustedes?”. “Tampoco. Nunca vi que se quisieran”. Habló Bárbaro. Serían las once. “¡Un radio!”. Dijeron. “Acá están unas bolsas”, murmuraron, jalándolas de un golpe. ¿Qué tienen?”… “Vamos a ver… No hay ratas, es yerba, miren”… “¡Es mariguana pura!”… “¡Sí!”… “Es mariguana pura”… Repitieron…“También un libro”. “Ha de ser la Biblia ¿no?”. “No es la Biblia. Es también un cuaderno, lleno de cuentas raras”. “El hermano Giro sí que sabía su cuento”. “Acá hay polvo”. “¿No será cocaína?”. Preguntaron. “Yo no la conozco ni sé a qué huele”. “Entonces arrójenla a la coladera, por las dudas”. “Nada más nos quedaremos con la yerba”. “¡Son como siete kilos!”, dijo Yécata. “No importa, hombre, no sabemos lo que es”.
Conversaban mientras iban descubriendo una y otra cosa en aquel cuarto lleno de tiliches. Su desaparición seguía siendo un misterio. Sólo doña Carmen lo había visto salir. “No me dijo ni adiós, ni un hasta luego, se fue en su camioneta, con los huevos…, los de las gallinas… Tal era su costumbre, rumbo a los pueblos de la sierra”. Manifestó otro día, a la hora de la cena. Mas Coralito, que estaba muy al tanto de la relación de Argimiro con la hija de la cocinera, le contó todo lo que se decía y se sabía acerca del hermano. Lo había ido a visitar después de una larga ausencia. “¿Dónde estabas? ¿En qué mundo que poco o nada tiene que ver con éste te has metido?”, le dijo él, al descubrirla parada en la penumbra rojiza de la estancia, entre el radiador eléctrico y la puerta. “En la gloria”, respondió ella, apoyando una rodilla en su cadera.
“En serio: ¿dónde te habías metido, hija del cielo? ¿No ves que me tenías con pendiente?”, continuó Argimiro, destapándose hasta los hinchados calzoncillos y los muslos tensos. “Andaba en México. Fuimos a visitar a la familia. Pero te traje un regalito”. “¿Qué es?”… “Un libro. A lo mejor te gusta”. Iba a encender la luz para mirarlo, ella se lo impidió, interponiéndose entre el apagador y aquella mano fría… “Primero bésame. El declamador sin maestro, de Homero de Portugal, puede esperar”. Supo así que se trataba de un libro de poemas. “Bésame mucho, gavilán pollero”. Musitó y se besaron debajo de las margaritas de la colcha, como nunca jamás se habían besado. “¿Estás enterada de lo del hermano Giro?”, le susurró él, abrazándola contra su cuerpo palpitante. “Cómo no, si es de lo único que se habla. En toda la región no se habla de otra cosa.”. “¿Y a ti quién te lo dijo?”. “Tu concubina, ¿quién más había de ser?”. Y ya le iba a decir que él no tenía ninguna concubina, sólo que se arrepintió para dejarse llevar al paraíso por aquel par de manos sabias que ya le habían aflojado el nudo del corazón y reventado el alma.
Al amanecer, tras de haber dormido algunas horas apoyada en sus brazos, Coralito se levantó, se iría, el sol ya retoñaba. “Me bañaré…, -le dijo-. No quiero salir de aquí olorosa a mejorana y todas esas yerbas”… “Tú siempre olerás a magnolias y agua del río del Juncal de Arriba”. “Pero nunca a cocina. Bueno, a cocina como la que hay aquí”. “¿Y por esa razón no habías venido?”. “Ya te dije que no. Estuve en México. ¿Piensas que estoy celosa?”. “¿La verdad la verdad?”. “La verdad la verdad”. “Bueno, yo creo que un poco, se te nota en el cuerpo”. “Probablemente… Nada más que si te vas a meter con cualquier cocinera, primero debes compararnos”. “Tú eres incomparable, Coralito”. “Pero no la única -le gritó bajo el agua, frotándose los senos-. Aquí todo apesta a guiso con orégano”… Ya no quiso escucharla, sin embargo caminó hacia ella, firmemente desnudo, ajeno a la indirecta.
Afuera el mundo estaba hecho de pétalos. Adentro de gorriones.
Esa mañana, durante un receso, los estudiantes conversaron acerca de lo que ya se comentaba: “Tenías razón -le dijeron a Azabache-, el hermano Giro fue encontrado muerto, un ajuste de cuentas, la mafia…, tú comprendes”. “¿Entonces el polvo que echamos por el caño era oro puro?” “¡Por supuesto! ¿O qué otra cosa?”. “¡Se los dije!”, se lamentaba Belio.
No volvieron a tocar el tema en todo ese día, ni en toda la semana, ni nunca más. Al rato, el hombre del correo se dejó venir por la llanura de Teresas. Pedaleaba siguiendo las rodadas, pero sin levantar la cara del camino. Algunos lo descubrieron desde la atalaya e inmediatamente hicieron correr la voz de alerta: “¡Correo! ¡Correo a la vista!”.
La llamada sonó como un clarín de guerra. Las cartas se amontonaron sobre una mesa del comedor y cada quién recogía las suyas. A Bárbaro le llegaron cinco: dos de sus primos de Chicago, una de España, otra de una amiga y otra más de su mamá. A los demás una o dos. “Y ahora, caballeros, ¿tienen algo para mandar?, preguntó el empleado, cuando terminó de beber el vaso de limonada que doña Carmen le mandó con su hija. La humildad era su espíritu.
“¡Qué sorpresa! Miren, es la primera vez que alguien me escribe, hasta ahora nadie se acordó jamás de mí. ¿Quién se habrá molestado?”. Habló Argimiro. La carta venía a su nombre, sólo que con un remitente que él no conocía: Emma L. de Núñez. La abrió en lo que los demás iban por sus envíos y por el dinero para pagar los portes. Tampoco contenía muchas palabras, las suficientes para informarle del fallecimiento de su abuela.
“¡Bah! –hizo él-. ¿Qué aún no se había muerto la señora?”… “¿Alguna novedad?”, le dijo Bárbaro. “Ninguna, amigo”. Respondió sin tristeza. Emma L. De Núñez había perdido el tiempo. No sintió nada, ni guardó sus letras, en cuanto estuvo solo echó el papel a la basura y regresó a la biblioteca, donde preparaban un examen de ontología, programado para la semana entrante.
Por esos días, ya en los albores del otoño, ocurrió también la muerte súbita de Miguel Ángel Suc, y no es necesario que se diga cómo fue, porque nadie lo supo. Lo encontraron descuartizado a un lado del camino. Las autoridades se limitaron a lo suyo, a los estudiantes los interrogaron hasta el atardecer, de la manera más áspera y en el tono menos comedido que se pueda imaginar entre seres de una misma especie. Gardenia les mencionó lo de las bolsas de polvo que ellos habían encontrado entre las cosas del hermano de la Paz, pero al parecer eso no les interesaba en lo absoluto.
Un día vinieron cinco funcionarios más de diferentes secretarías de estado a darles veinticuatro horas para, por “órdenes superiores”, abandonar el colegio, invitándolos a no perder más tiempo y preparar los equipajes para cerrar lo más pronto posible aquel casco de hacienda.
“¿Y ahora qué?”, dijeron a la hora de cenar.
“Nada. Cada quién volverá a sus hogares”. Les respondió Restrepo, con ojos de haber hecho la siesta hasta la hora del ocaso. “¿Y yo, padre?”, Argimiro le había hablado de su abuela y últimamente de la carta de la señora Emma L. de Núñez. “Vete al Distrito Federal. Allá sobran las vecindades y los puentes para dormir, ya llevas tu bachillerato concluido, ¿qué más quieres?”, le contestó el maestro, porque el desprecio era su estilo y la amargura en él algo más que una obra de arte. “El padre Chinchachoma te alojará en alguno de los agujeros donde pasa las noches con sus vagos”.
A la hora de partir se despidieron de los fantasmas y de la memoria del Rocío. Más él, que por última vez se fue a recorrer aquellos rincones donde imaginó que, igual que el toro, aún mugía su desventura. Gardenia andaba por allí buscando los últimos blanquillos. La abrazó por la espalda. Se besaron. “Hola, huevera”, le dijo. Los dos lloraban sin hablar.
Más tarde, en el autobús que los conduciría a la ciudad, Argimiro encontró a Coralito con un envoltorio de papel de china entre las manos. “Te traje quesadillas. No son de flor de calabaza, como las que te hacen por aquí. Guárdalas para cuando tengas hambre”. Le dijo, fundiéndolo a su pecho. “Bájate -le pidió él-. No quiero que me veas llorar. ¿No ves que aquí van puros hombres?”… “Pero te las comes ¿eh? Ah, y también te traje la dirección de mi familia en la Ciudad de México. Es en Taxqueña”. “Ya te escribiré o algún día vendré a buscarte”, le respondió Argimiro, con gran tranquilidad. “Aunque huelas a orégano, yo siempre estaré esperándote”. Musitó Coralito. La distancia volvió a ser una lágrima. Lo besó en silencio. Y después él vio, por la ventanilla, cómo ella le estaba diciendo adiós con ambas manos.
Pero no se fue para la Ciudad de México, sino que al llegar a Toluca buscó un taxi y regresó a la hacienda. Aunque ya se habían ido todos los agentes, entró por el lado norte donde volvió a verlo Coralito, quien se precipitó hacia él, ahogándolo: “¿Y ahora? ¿Qué no se supone que ya te habías marchado?”… “¡Cállate! Y si tienes valor, entra conmigo; hay algo que nunca te conté”, le susurró, jalándola hacia él. “¿Qué cosa?”. “Adentro te lo explico. ¿Quedan dos quesadillas? ¿Quieres una?”. “Bbbbuueeennno…. Dame también una maleta”. “¡Ya!… Ni que pesaran tanto”, fanfarroneó Argimiro. “¿Nada más esto tienes?”. Coralito se medio escandalizó. “Casi todos los libros los dejé en el salón; pensaba mandar después por ellos”. Hablaban en voz baja. “Sácalos de una vez; y que mi papá te acompañe a México, sirve que él te presenta con mis tíos”. “No es necesario”. En la sala, sin encender la chimenea, se comieron las quesadillas y ella escuchó su plan:
“Mira, otra de las razones por las que no quise cargar con todas mis pertenencias es porque pensaba regresar; hoy o mañana, pero no me iba a ir sin el dinero”. “¿Cuál dinero? ¿De qué me estás hablando?”. “De la fortuna del hermano Giro. ¿De quién había de ser?”… “¿Dónde lo tienes? “En un escondite de su cuarto. Está debajo de una petaquilla, en un saco de cuero. Yo no les dije nada a mis amigos… Dos veces, de madrugada, fui a contarlo: son muchos dólares, quizá cientos de miles”… “¿Dólares?”, se asustó la muchacha. “Yo pienso que es muchísimo”.
Y esa misma noche, después de amarse varias veces en el viejo catre, Argimiro Gándara sacó el dinero y nuevamente se despidió de su querida. “¿De veras no quieres quedarte con nosotros? Mi papá te acompañará a México. Quédate”, le rogó zalamera. “Sospecharían de mí. Arriesgo demasiado. Mejor te escribiré”. “¿Y tus libros? ¿Y tus demás maletas?”, inquirió con inquietud. “¡Bah! Con esta plata tengo hasta para comprarme una editorial”.
Otra vez la besó. Dios en ellos también era un adolescente, quemándose, abrasándose, oliendo a fruta y flor. Unos gatos maullaban en la azotea de enfrente. Había ruido de lluvia entre los árboles. Pero era el viento que se movía cargado de aromas y rachas de tormenta, fue lo que supusieron. Argimiro abrió una de las maletas y allí metió los fajos, eran noventa y ocho. “¿Vas a dejar también la ropa?”. “Allá compraré más. Quédate con ella aunque sea para que te rías de la pobreza en que he vivido”. “También nosotros somos pobres”… “No tanto como yo… Te escribiré; que de eso no te quede duda”… “A ver si es cierto. A lo mejor con tanta plata hasta te vuelves importante. O quizá a quien vas a escribirle es a la otra”… “Claro que no –murmuró el estudiante, sin soltarla-. Gardenia ya no existe, fue sólo una aventura, una necesidad de la cocina, un aroma del campo”.
Tronó el primer disparo. La penumbra callaba. No era la lluvia, tampoco el viento de la tempestad sobre las hojas… Se agachó la muchacha.
“¿Quién anda ahí?”… Gritó Argimiro.
“Han de ser los soldados”.
“No, no son soldados… Son narcotraficantes. ¡Corramos!”…
“Espera a que se vayan”.
“Nunca se irán sin el dinero. Son los que asesinaron al hermano Giro”…
“¡Salgan de ahí! -gritaron desde afuera, detonando otra vez las pavorosas armas-. ¡Ese dinero es nuestro! Déjenlo ahí y retírense. Contra ustedes no tenemos nada. Márchense ahora, ya, no sean ingenuos”.
Quisieron caminar, pero el frío o el miedo no los dejaba ni moverse. Brilló un relámpago, otra detonación, balazos, truenos de agua, uno, otro y cuarenta más.
“¡A la mierda los dólares!”…
Le dijo Argimiro a su amiguita, soltando la maleta del dinero.
“¿La vas a abandonar?”… Exclamó la muchacha.
“Valen más nuestras vidas”.
Murmuró él, al tiempo que saltaban abrazados hacia la barranca del arroyo, perdiéndose para siempre en la oscuridad de la neblina.