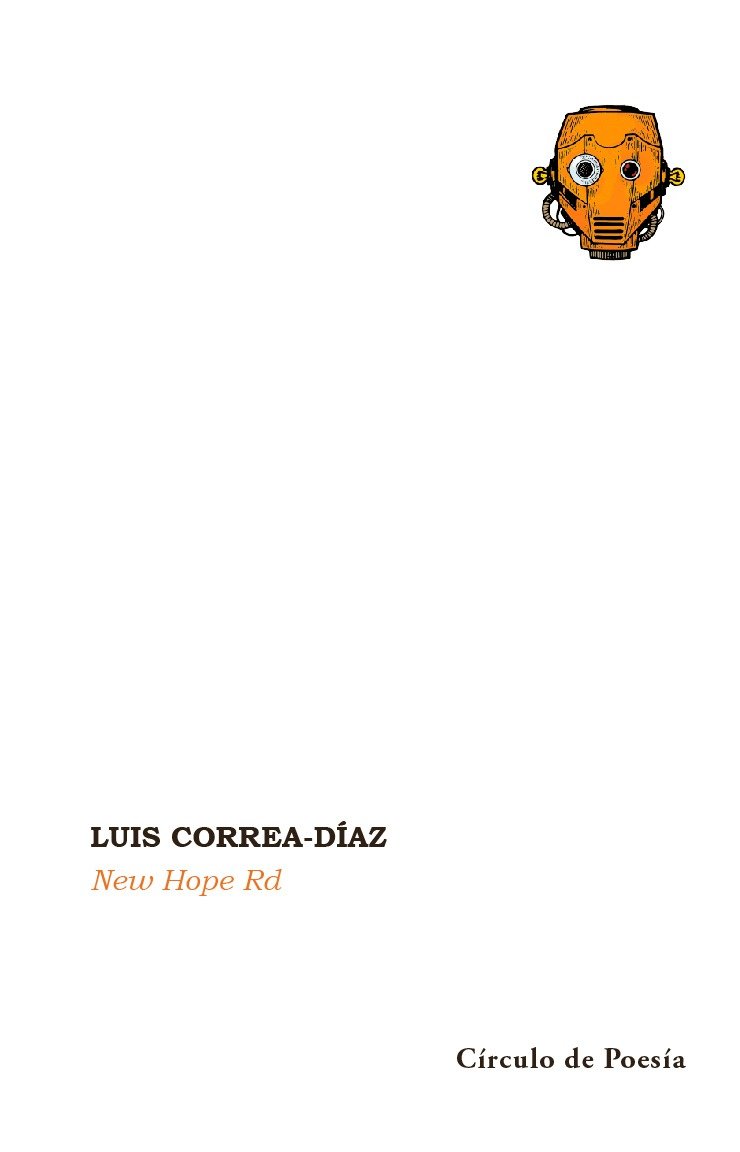Leemos la nueva ensayística mexicana. Leemos a Leopoldo Orozco (Ensenada, 1996). Narrador, ensayista y traductor. Editor de la revista literaria De-lirio de 2018 a 2021. Ha sido publicado en medios nacionales e internacionales como Quimera, Taller Ígitur, Liberoamérica, Tintero Blanco, Punto en Línea, Blanco Móvil y Fósforo. Colaboró en la antología de cuentos ilustrados Jíbaros (2020), en el libro de relato fantástico Anábasis (2021) y en la antología Las voces alteran el espacio (2021). Es autor del libro de minificciones En la cuerda floja (2020) y de la plaquette de ensayos Cinco autorretratos en ausencia (2021) de donde tomamos el presente ensayo. Participó en el XI Curso de Creación Literaria Xalapa 2019 de la Fundación para las Letras Mexicanas, en el área de ensayo. Finalista en el XI Premio de Relatos para Jóvenes otorgado por la Universidad Camilo José Cela (Madrid), en la categoría de estudiantes de Hispanoamérica, con el relato “La ciudad deshabitada”.
BRIAN, CANTANTE RUSO
Para la profesora Natasha
Dreams give us more than we ask
Anne Carson
Siempre hay espacio en nuestra vida para las ambiciones inútiles. A lo largo de mi vida, en diferentes momentos y con diversas intensidades, quise ser sacerdote —ambicionaba su vida apacible y melancólica, su encierro distante, su existencia tan desapegada a los vicios y tan volcada hacia los otros, ciertas certezas que he perdido a lo largo de los años—, quise también ser trovador —gracias a las canciones de Silvio Rodríguez que ponía mi padre cuando yo era niño—, quise ser médico como mi madre, científico como mi padre. Cuando perdí todas mis ambiciones, en algún momento de la vida, quise ser administrador de empresas, pues cuando uno queda completamente vacío de pasiones, sólo queda la ambición por el dinero. Las considero a todas ambiciones inútiles, pues solamente sirvieron para alimentar mi imaginación con futuros posibles y nunca me llevaron a nada. Algunas de ellas fueron tan mías como cualquier sueño, las cultivé y las amé como si de verdad hubieran de llevarme a la plenitud.
El sacerdote que me bautizó, al verme, dijo que yo sería el primer papa mexicano. Ahí quedaron mis ambiciones de serlo. Aprendí a tocar guitarra y le dediqué años, pero nunca como un Silvio. Las historias que escuchaba de aquél astrofísico que conoció mi padre y que comenzó como conserje en un observatorio nunca se vieron materializadas en mí, nunca fui el virtuoso escondido bajo el disfraz del insignificante. Mis ambiciones, tal vez demasiado grandilocuentes, de llegar a hacer algo sublime se truncaron todas, tal vez por alguna escondida propensión al autosabotaje, tal vez por falta de talento o de disciplina.
Esas pasiones extrañas que cultivamos a escondidas, que nunca mostramos a nadie y que parecen estancarnos en la soledad, son las ambiciones inútiles. Nos iluminan por momentos, parecen valer la pena y, en muy contados casos, pueden llevarnos a rozar la túnica del talento. Pero, al quedar ocultas en nuestros ratos libres, detrás de la puerta cerrada de nuestras habitaciones, sólo sirven para mentirnos y hacernos soñar.
Sólo un par de veces he visto en la vida, como si se tratara de eclipses o de los proverbiales rayos que caen dos veces en el mismo sitio, algunos de esos talentos ocultos que florecen ante mis ojos.
En un afán de perseguir esos deseos fugaces, empecé a estudiar la lengua rusa. Los ensayos de Sergio Pitol sobre Marina Tsvetaieva y la casa de Pushkin en El viaje me mostraron una literatura que yo desconocía. Lo leí con absoluto deleite, y comencé a leer toda la literatura rusa que cayó en mis manos. En una visita a la Librería Jorge Cuesta, en el corazón de la Ciudad de México, conseguí un libro de cuentos rusos en su lengua original.
El alfabeto cirílico deja pasmado al lector hispanohablante, pues sus formas parecen, a simple vista, reconocibles, hay una distinción entre palabra y palabra, entre párrafos, cosa que no nos pasa con el árabe o el chino. Pero la inquietud surge con los caracteres nuevos, la я que suena a ya y que no es una erre invertida; el sonoro cuatro que parece ser la ч; las irreconocibles ю y ф, la primera con aspecto de letra paleolítica, como dos caracteres que no han terminado de evolucionar y separarse, y la segunda, huella ancestral de un perro griego; y la p que no es pé sino erre. Me descubrí en medio de una pasión frustrante, intentando presionar con dificultad en un teclado virtual esos nuevos caracteres, intentando averiguar de qué autor se trataba, qué textos contenía esta rareza bibliográfica.
Cuando logré dilucidar el nombre, me regocijé: Н. В. ГОГОЛЬ. Gógol. La nariz, El capote, cuentos que yo habría leído años atrás, en mis inicios como lector, cuando leía sin saber de lo que pasaba frente a mis ojos y de los que no recordaba nada. Después conseguí también una edición de los Cuentos del río Mur, cuyo autor, Dmitri Naguishkin, es prácticamente desconocido en nuestra lengua. Todas estas bellas historias, por ahora inaccesibles a mi entendimiento, están todavía en mi estantero sin leer, a la espera de que yo termine de aprender su sonido.
En mis tiempos libres, sólo compartiendo mi asombro con mi novia y acaso un amigo, aprendí los sonidos del alfabeto y logré balbucear mis primeras palabras.
El semestre en la universidad estaba a punto de empezar, y caí en cuenta de que, en mi calidad de egresado reciente, aún tenía derecho a cursos de idiomas gratuitos. No sin dificultad, me inscribí al curso de ruso. La maravilla comenzó desde la primera clase: la profesora parecía no comprender una sola palabra de español. Después nos enteraríamos de que fingía no entendernos, para ahuyentar a los que no estuvieran de verdad interesados, para obligarnos a entrenar el oído. Así comencé la aventura que implica la adquisición de una nueva lengua.
Los últimos días del semestre se acercan. Ya soy capaz de conjugar un par de verbos, aunque todavía no puedo sostener nada parecido a una conversación. Cuando veo a un compañero del grupo fuera de clase, lo saludo en mi lengua nueva. Ya cocinamos el borsch, esa sopa de un intenso color escarlata, de betabel. En la última semana hemos visto pequeñas películas, matrioshkas, gorros militares de clara evocación soviética. Pero lo que más quedó en mi memoria fue la visita del extraño personaje que describiré a continuación:
La profesora, en sesiones anteriores, nos había anticipado una sorpresa. Ese día llegó acompañada por un chico alto y grueso, de cabello largo, crecido irregularmente alrededor de su cabeza y una barba corta que le cubría toda la piel del cuello. Iba vestido como un muchacho de preparatoria, aunque después supimos que estudiaba pedagogía en la misma facultad en la que nosotros estábamos. Llevaba un atuendo de vibras heavy metal, tenis desgastados. Parecía estar permanentemente avergonzado de algo. La profesora no paraba de decir голос оперы, голос оперы.
Lo exhortó a que se presentara. Пожалуйста! Пожалуйста! Su rostro se tornó rojo. Tuvo que hacerlo la profesora por él. Su nombre era Brian. Se habían conocido en el camión hacia el metro. La profesora se había subido a la unidad, exhausta. Sin darse cuenta, saludó al chofer en ruso. En ese momento, Brian saltó de su asiento para ayudarla. No sabía ruso, pero sabía reconocerlo. Pensó que la profesora no traía para su pasaje y balbuceaba, nervioso, intentando ofrecerle algunas monedas. Ella se enterneció con el gesto. Se sentó a su lado y habló con él todo el camino.
Brian le contó a la profesora que no sabía ruso, pero era un apasionado de la música soviética. En algún momento y por decisión del más puro azar —así como yo y mi lectura de Sergio Pitol, mis encuentros con Gógol y Naguishkin— conoció las canciones de Eduard Khil. Lo conmovieron sus tintes épicos, llenos de un orgullo desconocido para nosotros, sus inflexiones melancólicas y duras. De ahí pasó a las marchas del coro folclórico militar soviético, el trepidante Kalinka y su tersura de tragedia operística. Desde entonces, aprendería de memoria a repetir docenas de canciones y de himnos, lograría —poco a poco, así como yo— descifrar el alfabeto y seguir con él la letra de cada composición. Desconocía el significado de lo que pronunciaba, sólo sabía decir a voluntad ciertas frases, ciertas palabras elementales. Pero el sentimiento de triunfo y de fortaleza que transmitían las canciones que cantaba quedaban intactas en sus labios, sólo hacía falta oír su voz para olvidar que este muchacho temeroso y con sobrepeso no dominaba la lengua de Pushkin.
Después de conocerlo someramente, todos nos sentimos sobrecogidos y desconcertados. Comenzó el prodigio. Sin orquestas multitudinarias ni bailarinas a su alrededor, Brian comenzó a entonar el Invierno de Khil. La profesora tenía razón. Голос оперы. Voz de ópera.
Mientras cantaba, su mirada se mantuvo todo el tiempo clavada en el suelo del salón. Su rostro estaba totalmente ruborizado por la vergüenza. Pero se veía feliz. Vi en sus ojos que quería la aprobación de mucha gente, que su autoestima —como la mía, en algún momento de mi vida— estaba por los suelos, y que su refugio estaba en cantar canciones rusas. Vi que, por primera vez, alguien más oía la voz que él cultivaba en solitario, porque a nadie más le interesaba escucharla. Por primera vez, pudo ejercer su inútil pasión en un sitio donde no parecía tan inútil.
Mientras escribo estas últimas líneas, escucho La tumbona de Paco de Lucía. Así como el malogrado de Bernhard escuchando a Glenn Gould, quedo pasmado ante un virtuosismo que ya no estoy en condiciones de alcanzar. Ese éxtasis en su mirada nunca podrá ser mío. Mi guitarra está arrumbada en algún sitio de mi departamento, y hace meses que no la saco de su estuche. Hace años que no abro una Biblia en busca de palabras de aliento. Pero algo me consuela: en algún momento de mi vida, pensé que la literatura era también una pasión inútil. La he cultivado, también, en solitario, escribiendo líneas que sólo leen unos pocos. No soy un virtuoso de la escritura, ni pretendo serlo. Pero aquí estoy, frente al lector, cantando mis primeras piezas.