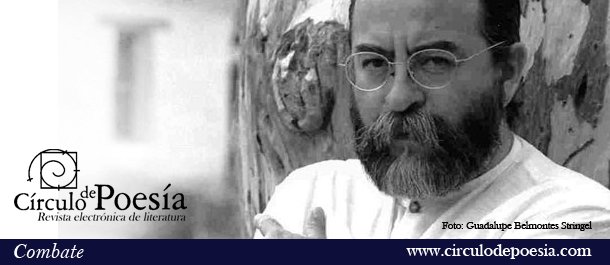En esta entrega de Combate, Alí Calderón regresa a la poesía del primer libro de Efraín Bartolomé: Ojo de jaguar.
A principios de los años ochenta del siglo pasado, la poesía mexicana gozó de un periodo de vitalidad particular. En ese tiempo aparecieron libros capitales para nuestra tradición literaria entre los que podríamos contar Tierra nativa de José Luis Rivas, El ser que va a morir de Coral Bracho, Mar de fondo de Francisco Hernández y el texto que hoy nos ocupa, Ojo de jaguar de Efraín Bartolomé, por mencionar sólo algunos.
Efraín Bartolomé (Ocosingo, 1950) es un poeta que apareció tarde en la escena del medio literario si consideramos la participación del resto de los miembros de su generación, los cincuenta: mientras la mayoría de los poetas habían publicado ya a mediados de los años setenta, Bartolomé hace su debut hasta los primeros años de la siguiente década. Debido a ello, por ejemplo, su trabajo no se encuentra recogido en la multitudinaria Asamblea de poetas jóvenes de México de Gabriel Zaíd, antología “consagratoria” de los incipientes escritores de entonces.
Según entiendo, en aquel tiempo Efraín Bartolomé escribía o revisaba algunos de los poemas de Ojo de jaguar que a la postre se publicarían en las ediciones Punto de Partida de la UNAM, bajo la dirección del poeta Marco Antonio Campos, en 1982. Aumentada y corregida, la versión definitiva del poemario habría de aparecer en la ya emblemática colección “El ala del tigre”, también de la UNAM, en 1990.
Pero ¿cuál es la relevancia de este libro? ¿Por qué se significa? ¿Cómo ha llegado a constituirse texto de esencial referencia?
En principio de cuentas, se trata del libro que nos presentaba una voz nueva y muy potente para la tradición lírica de México, una voz que habría de llegar a ser esencial en los años siguientes, que alcanzaría madurez plena en Música solar (1984) y que entregaría, a mi parecer, uno de los tres libros más perfectos, trascendentes y estremecedores, junto a El diván de Mouraria de Mario Bojórquez y Los hábitos de la ceniza de Jorge Fernández Granados, de los últimos veinte años: Cuadernos contra el ángel, de 1987.
En 1997, el número 25 de la colección “Los cuadernos de Malinalco” del Instituto Mexiquense de Cultura nos ofrecía un extraordinario título: Diálogo con la poesía de Efraín Bartolomé, una serie de entrevistas que Juan Domingo Argüelles diseñó y en donde se daba cuenta de la poética del escritor chiapaneco. Ahí, por ejemplo, Bartolomé explica que la poesía es una “invocación de la gran Diosa desde lo más profundo del corazón humano. Hundir el lápiz afilado hasta el fondo del corazón sombrío y escribir con sangre o con luz lo que tengas que decir a la diosa”. En este libro Bartolomé deja claros sus conceptos y se instala en la misma línea estética de Ramón López Velarde, fundador de la poesía mexicana, quien, entre otras cosas, decía: “Yo anhelo expulsar de mí cualquiera palabra, cualquiera sílaba que no nazca de la combustión de mis huesos». Y a la pregunta expresa ¿Cómo distingues la poesía de lo que no lo es? Bartolomé responde:
Estás ante un verdadero poeta cuando alguno de sus versos es capaz de erizarte los pelos de la barba, cuando alguno de sus versos es capaz de producir una corriente escalofriante, una sensación de irrealidad que aprieta tu garganta y humedece tus ojos. Un terror cósmico que nos ordena de nuevo. Los trucos apolíneos producen curiosidad, sonrisitas, ligeros asombros y, a lo sumo, deslumbramiento. Un poema verdadero produce conmoción, hace que un hombre entre en contacto con lo otro, hace que el hombre redescubra su alma.
De lo anterior tenemos que para Efraín Bartolomé la poesía es estremecimiento, conmoción, que tras la lectura del poema haya un extrañamiento, un no ser el mismo después de tocado por la poesía. Un poeta más identificado, por supuesto, con el carácter dionisíaco que con el apolíneo. Ahora, la pregunta siguiente sería ¿se corresponde la poética de Efraín Bartolomé con su actualización? Es decir ¿hay en sus poemas esa emoción, ese desgarramiento afectivo, esa sensación de estar verdaderamente frente a lo ominoso, lo poético? Y delimitando la interrogante: ¿Reúne Ojo de jaguar los “requisitos” de la gran poesía? Veamos algunos poemas y contestemos la cuestión.
En principio de cuentas me parece necesario decir que el poema con que Efraín Bartolomé abre su producción, el poema con que se presenta y levanta la mano para ganar un sitio en la historia de la poesía mexicana es maravilloso: “Casa de los monos”. Desde su primera estrofa se aprecia garra, un tono ascendente sustentado en la acumulación progresiva de acentos y una oquedad formada por la combinación de oclusivas (/p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/) y nasales (/n/, /m/):
Para qué hablar
del guayacán que guarda la fatiga
o del tambor de cedro donde el hachero toca
Tono hierático y sentencioso que provee al poema de una fuerza inusitada, ritmo intenso apoyado por aliteraciones o isotopías de la forma de la expresión que urden la precisa melopea del estremecimiento.
La siguiente estrofa conserva ese tono hierático tocado por la melancolía, por cierta tesitura del dolor y que funciona nuevamente con las aliteraciones:
A qué nombrar la espuma
en la boca del río Lacanjá
Espejo de las hojas cuna de los lagartos
Fuente de macabiles con ojos asombrados.
Y luego tres versos memorables en la poesía mexicana del siglo XX, versos en que el sujeto lírico se funde con el ambiente o, más bien, éste alcanza la dimensión simbólica cuando entra en contacto con el hombre; versos que refieren la intensidad cada vez más grande del ánimo, del sentimiento:
Quizá si transformara en orquídea esta lengua
La voz en canto de perdiz
El aliento en resoplar de puma
El primer verso, un alejandrino solemne, es sucedido por una línea eneasílaba aguda que refuerza la emoción, la enfatiza, y mediante la aliteración de la fricativa /z/ genera la impresión de intensidad. El siguiente verso, decasílabo grave, asegura un tono que decrece y torna emotiva, sobria, pesada, consistente esta estrofa.
En la siguiente estrofa el yo lírico se vale de la metáfora para referir un paralelismo, una especie de sincronicidad, una coincidencia significativa entre el estado anímico y el ambiente, el interior y el exterior del sujeto:
Mi mano habría de ser una negra tarántula escribiendo
Mil monos en manada sería mi pecho alegre
Un ojo de jaguar daría de pronto certero con la imagenPero no pasa nada Sólo el verde silencio
Para qué hablar entonces
El estilo Efraín Bartolomé suele construir poemas melódicos, rítmicamente atractivos. He advertido que el autor modelo se siente cómodo en el manejo de metros clásicos como el alejandrino, por tanto el heptasílabo, el endecasílabo y la subsecuente tonada que generan: la silva. Esto sucede, claro, en los versos citados recién. Pero también en muchos otros. Así por ejemplo, podemos en algún otro poema leer:
“Yo sembré el tamarindo (7) las anonas los cocales altísimos (7)”.
Pero tampoco es un secreto que el poeta alcanza los máximos niveles de emotividad en el empleo del verso de largo aliento, el versículo melancólico de invariable dolor y que abre la puerta a distintas combinaciones rítmicas que aseguran la solemnidad.
Luego dos versos estremecedores, de gran potencia gracias quizá a su fuerza invocativa, ilocucionaria:
Que se caiga este amor de la ceiba más alta
Que vuele y llore y se arrepienta
El primer verso, con la cadencia de un alejandrino, es ejemplar. El primer hemistiquio presenta dos acentos pero en el segundo advertimos tres muy próximos (ceiba, más, alta) que producen intensidad, elevación, correspondencia entre idea y sonido, forma de la expresión y del contenido: el tono ascendente encuentra su paralelo con la hiperbólica altura de la ceiba.
El segundo verso mantiene la intensidad, la aceleración, el tempo rápido producto del polisíndeton y la celeridad del verbo conjugado, amén de la fuerza ilocucionaria provista por la partícula “que”.
La última estrofa del poema construye la música final de tono descendente gracias a un verso de largo aliento que alterna con versos cada vez más breves. De esa manera concluye un poema que sí logra conmover, que produce algo en sus lectores y que ha sido antologado en distintas recopilaciones relevantes, en Poetas de una generación 1950-1959 de Evodio Escalante, Tigre la sed de Víctor Manuel Mendiola, Miguel Ángel Zapata y Miguel Gomes así como Dos siglos de poesía mexicana de Juan Domingo Argüelles, por ejemplo.
El estilo Efraín Bartolomé construye la poesía apelando a distintos procedimientos retórico-estilísticos, uno de ellos, la sinestesia. Este metasemema genera un extrañamiento porque es ideal para dar cuenta de sensaciones incomunicables casi; al momento de alternar sentidos, de hilvanar finamente distintos tejidos sensoriales, se develan zonas oscuras de la realidad, de difícil acceso. Sólo la visión de un poeta verdadero es capaz de producir conmoción a través de la sinestesia. Así, en Bartolmé leemos:
En el polen más denso de la noche
el silencio se enrosca
como una serpiente.
O
un paisaje de aullidos
la mañana
muy semejante a un par de versos de Federico García Lorca en el “Romance de la casada infiel”: “y un horizonte de perros / ladra muy lejos del río”.
O la siguiente:
Un sonido de grillos ecos pájaros
rasga la piel del aire.
Estos versos, además, resultan muy interesantes porque nuevamente, debido a la ley de la isomorfía, lo que sucede en el plano del contenido se ratifica en el de la expresión. La textura de los versos es suave, se aprecia levedad, tersura: sensación creada esencialmente por la ingravidez del sonido /j/ y /r/ entre vocales. Esta impresión se desgarra cuando entra en escena la oclusiva /g/ que efectivamente parece rasgar la tela suave del verso.
Hay en la poesía mexicana una tendencia generalizada y muy extendida al menos en la última década: el empleo de la paronomasia, de la aliteración. Esta vía de acceso a lo poético fue esbozada en nuestra tradición desde la poesía medieval de carácter popular, desde el barroco gongorino y, al menos en el siglo xx mexicano, por Villaurrutia, claro, y desarrollada por Octavio Paz, particularmente en Los trabajos del poeta. El empleo de este recurso ha sido constante en poetas como Eduardo Milán. Desde mi perspectiva, podría ser criticable este procedimiento (sobre todo en los últimos tiempos) porque se crea una música o, siendo más precisos, un sonsonete que desemboca en la desemantización, en la pérdida de sentido. Y recordemos que un poema, ante todo, es una unidad de comunicación.
En cambio, en Efraín Bartolomé la aliteración recobra su dignidad. El eco entre sonidos nos ofrece intensidad, exaltación del contenido. Aquí la aliteración, o más precisos, las isotopías en la forma de la expresión, son elemento esencial de la melopea, nunca divorciada ésta del sentido y de la imagen, de logopea y melopea, como pensaba Ezra Pound. Los siguientes versos dan cuenta de ello:
• Bajo la palma de coyol de larga y leve línea luminosa
• Derribado rayo entre raíces
• Su ciega cerrazón de verde espuma herida
• Bajo el río quedaron las ruinas sepultadas / Bajo el agua quedaron casas de teja roja y horcones retorcidos.
• Cae mi voz / apagándose / como el crujido de una brasa.
Además, en Efraín Bartolomé el manejo de la imagen, básica en la poesía, es insuperable. Lenguaje plástico pero que también produce impresiones acústicas. En Bartolomé, la imagen permite el asombro, el deslumbramiento. Así, por ejemplo, leemos:
La gran selva dormida:
gritos bramar de monos
crujir de ramas leves
y un silencio magnífico después.
O
Nada
Sólo el viento zumbando
entre los ocotales.
O
Hubo otros años en que el cielo venía
igual a tocar el tambor de los tejados
y el mango frondosísimo del patio
sonaba a selva
como un antiguo caracol cuando recuerda al mar.
Es interesante también en este poeta el fenómeno de la enunciación. En ocasiones los poemas se advierten rabiosamente líricos, un exaltado canto del yo; pero también aparece el fenómeno inverso: poemas en que el yo desaparece, a la manera de cierta corriente de la poesía contemporánea. En el primer caso, por ejemplo, en la relación sujeto-objeto, hombre-mundo es el primero quien impera. El entorno “es” en relación al hombre, la naturaleza es símbolo de sus posibilidades anímicas. Es este momento en que leemos estrofas como:
Entrar
hasta que no se note si es sangre o clorofila
lo que nos quema dentro.
Por el contrario, también encontramos poemas en que la relación es dominada por el objeto, por el mundo. Poemas de sensibilidad barroca, poemas de nombrar vertiginoso. Versos que nacen como consecuencia del entorno, de la profusión de la selva. Y recordemos a Neruda cuando decía que “el estilo no es sólo el hombre. Es también lo que lo rodea, y si la atmósfera no entra dentro del poema, el poema está muerto: muerto porque no ha podido respirar”. Es así que nos topamos con las siguientes estrofas:
Un río de brasas: hojarasca raíces musgo helechos
palmas anteriormente cargadas de rocío
bejucos gruesos tallos hojas gigantes plantas trepadoras
densas ramas de sombra:
la alta floración del verano y el verano mismo
ardiendo.
Ojo de jaguar es un libro que recupera el tópico clásico del sitio idílico, pero no sólo de manera literal, sino simbólica. En el poemario asistimos a la recuperación del porvenir porque a final de cuentas, como pensaba Freud, infancia es destino. En estos poemas hay una transformación cualitativa de la experiencia, la vida alcanza la reflexión y adquiere nuevos sentidos.
Y debo decir que, sinceramente, Ojo de jaguar es un libro que me gusta. Porque a fin de cuentas no hay guía estética más honesta que el gusto.
En 2006 preparamos en la Ciudad de Puebla un suplemento cultural de carácter monográfico dedicado a la poesía de Efraín Bartolomé. Deseo cerrar mi participación con la editorial que escribí entonces:
A lo largo de más de veinte años de producción, Efraín Bartolomé se ha caracterizado por escribir poesía verdadera. Del primer poema del primer libro, “Casa de los monos”, a “Toniná”, por ejemplo, de Fogata de tres piedras, su poemario más reciente, advertimos una voz original, en plenitud, con la fuerza necesaria para convertirse en un referente obligado y esencial de nuestra tradición literaria.
La poesía de Bartolomé es intensamente rítmica, emotiva por su tono, se aprecia carnosa, con la mediación atinada entre el vértigo y la mesura.
Efraín Bartolomé ha construido su poesía echando mano de distintos procedimientos estilísticos. Ha cultivado la matización afectiva (que se caiga este amor de la ceiba más alta/ que vuele y llore y se arrepienta), de manera casi inigualable la imagen (en las islas flotantes de los lirios/ hace su nido el sol de la blancura), la autorreflexividad mediante un verso ligero, fonéticamente hablando, con gran tersura y claridad (a lo lejos/ la leve línea azul de las colinas:/ ala del cielo añil lamiendo el agua) además de aprehender, objetivar lo subjetivo a través de sinestesias exquisitas (En cada uno de sus pechos/ dejó la Noche/ sus huellas digitales).
Borges solía sostener que en poesía la emoción es suficiente. En Bartolomé no. Cada poemario del chiapaneco no sólo nos desborda y enerva con pasión y emotividad sino que nos propone, además, una remodelación del mundo cifrada en el amor y la fe por la poesía, una resacralización genuina de la existencia. Por si fuera poco, asistir a un poema de Bartolomé es ser testigo de una profusión verbal y un lujo de lenguaje inusitados.