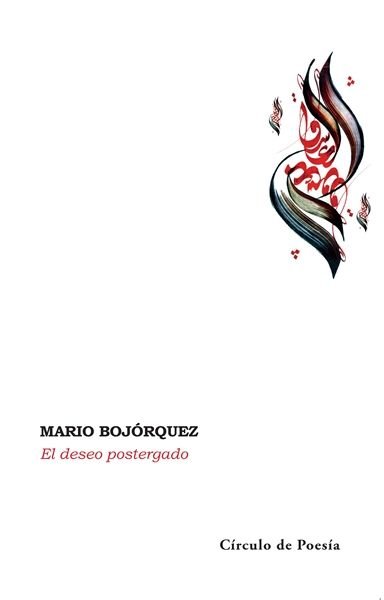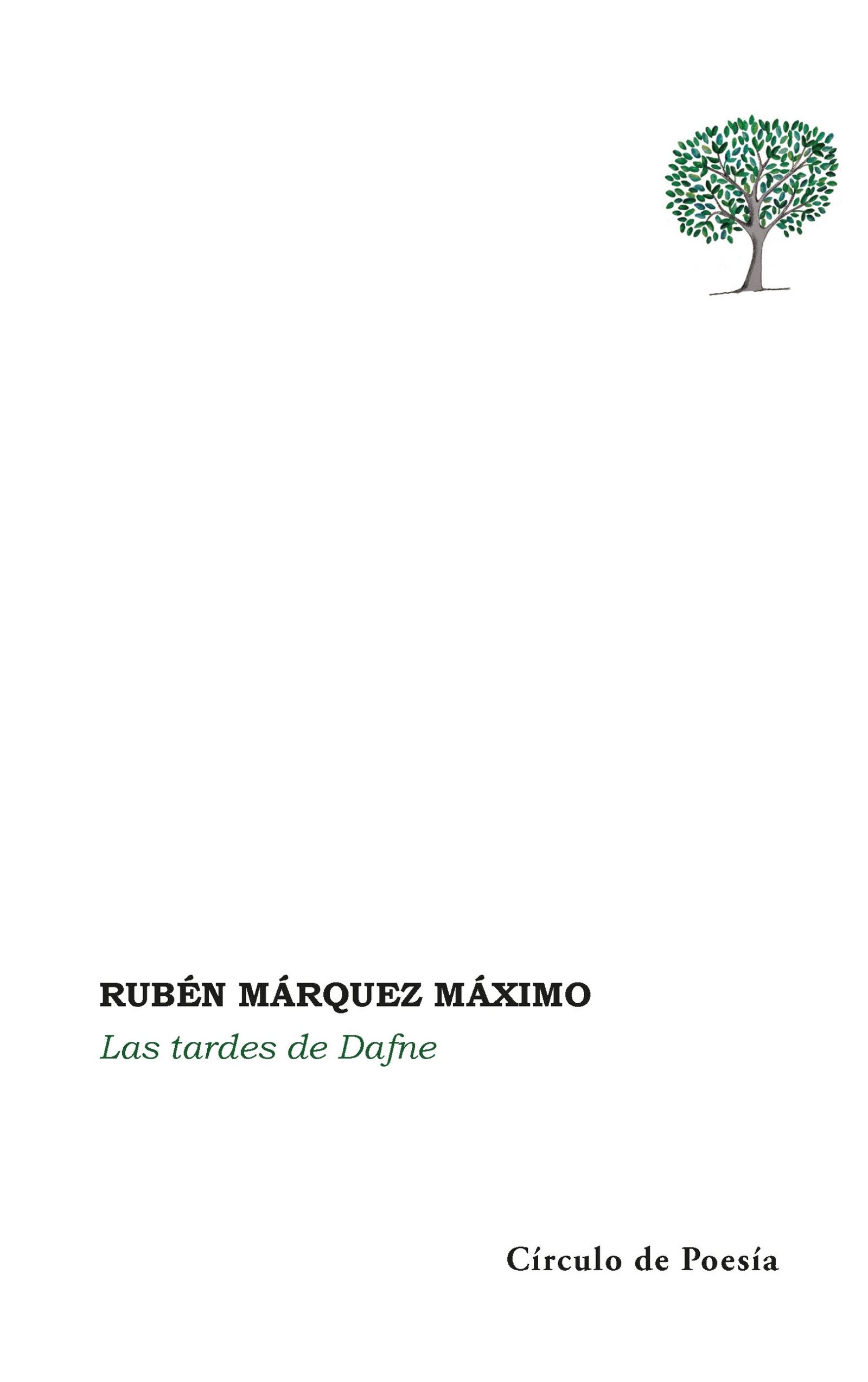Presentamos, en el marco de la serie “Los mejores cuentos mexicanos del siglo XX”, preparada por Mario Calderón, un cuento del narrador y ensayista veracruzano Raúl Hernández Viveros (1944). Durante una década estuvo a cargo de la revista La Palabra y el Hombre, y del Departamento Editorial de la Universidad Veracruzana. Es director de ediciones y la revista Cultura de VeracruZ.
Presentamos, en el marco de la serie “Los mejores cuentos mexicanos del siglo XX”, preparada por Mario Calderón, un cuento del narrador y ensayista veracruzano Raúl Hernández Viveros (1944). Durante una década estuvo a cargo de la revista La Palabra y el Hombre, y del Departamento Editorial de la Universidad Veracruzana. Es director de ediciones y la revista Cultura de VeracruZ.
Lección de anatomía
Alguien se divierte imaginando, alguien
pasa las horas del día imaginando.
JOSE EMILIO PACHECO
LA PUERTA negra de la lata destacada en los muros pintados con el blanco de la cal. Algunas frases –proclamas políticas- han sido tachadas con pintura roja de aceite. En una zona del muro, un anuncio de la arena México invita a las luchas libres. La lámpara enorme que pende del fuerte poste de concreto, alarga las sombras de las personas que se aleja en el fondo de la calle que ofrece sin prejuicio una estructura desnuda, en donde se alberga una escuela particular para secretarias.
Hay movimiento de coches. Unos pasan y otros suben en la esquina, sobre la joroba de la colina.
Un camión de refrescos detiene sus ruedas en la tienda que a la entrada tiene varias cajas de botellas vacías en la banqueta. Tres mujeres compran piezas de pan y un niño llora a gritos porque no le compran dulces. La madre, nerviosamente, pellizca una oreja del niño. Un camión de pasaje deja caer a un montón de pasajeros. La pelota de una niña rebota en el pavimento, lleva la niña –en una mano- sus libros y cuadernos de la escuela.
Es jueves. Un hombre toca con un grueso anillo de matrimonio, en la puerta. Pregunta por una familiar. Le dicen que no saben nada de la persona que vivía anteriormente en la casa. La muchacha cierra la cerradura. La puerta se ajusta en el umbral. El hombre –de unos sesenta años con la cabeza cubierta con una gorra de beisbolista- detiene un taxi, lo aborda. El taxi pertenece al sitio Moctezuma. El número de placa impregnada en forma delicada la circunferencia del centro de los ojos que parpadean y reflejan otras líneas. En la ventana de la casa, unas sombras mueven los brazos y se ponen a bailar un danzón. No hay música. Es extraño que bailen sin acompañamiento. Por la lentitud de los giros es casi seguro que se trata de un danzón. Posiblemente es un acto premeditado, un juego de pantomima.
En la cerradura de la puerta hay signos de violencia. El oficio de la llave enseña impunemente fragmentos de cobre. Una mancha de aceite invade la cerradura. A pesar del color oscuro del aceite destaca por su penosa brillosidad. No hay duda. Alguien trata de meter otra llave. Una persona trata de entrar con otra llave. Es el vecino. Tal vez por equivocación el vecino quiere entrar en esa puerta prohibida. A un lado de la cerradura hay rayas provocadas por una punta afilada de acero, a lo mejor un cuchillo. Casi en el suelo, la superficie enmohecida por la humedad, presenta varios agujeros, salen minúsculos granitos de color blanquizco de los tubos de gas neón de la casa. Más arriba, cerca del costado izquierdo de la ventana está pintado un corazón. Las iniciales de O y J muestran la tinta azul de un plumón, claramente se lee la frase: “Con todo el corazón O y J se aman hasta la muerte”.
Pegado al alero, un moño negro conserva la fuerza del pésame. No hay duda. Existe un muerto en la casa. Tranquilamente un vendedor de limpiador de estufas –en frascos- da toquidos con su mano, golpea suave –casi nadie lo escucha- la puerta. Una anciana abre y con pereza le dice que todavía no les hace falta, que todavía hay limpiador en casa, que regrese el próximo mes. El vendedor acepta las palabras flojas –la oferta de una venta futura y segura- y escribe en su delgada libreta la fecha; se aleja tocado en otras puertas. Hay cierta confianza. Una familiaridad que empuja a reflexionar en el aspecto del vendedor. Su camisa de mezclilla, su pantalón de terlenka, sus zapatos de plástico, su andar firme y sereno hacen recordar sus años perdidos de atleta. Un individuo que hace deporte –y fue campeón de marcha olímpica hace diez años- no necesita de andar vendiendo sus frascos de limpiador de estufas de puerta en puerta, de calle en calle, barrio en barrio. No obstante el peligro es su bolsa. Una bolsa verde cuero. Una bolsa conocida. Una bolsa utilizada en el asalto al banco. Hay que saber el contenido de la bolsa. Es tarde porque el vendedor sube corriendo a un camión de pasaje.
Debajo de la cerradura hay otro agujero más grande, hace saber que adentro también las paredes están pintadas del color de la cal. Todo blanco. En el muro exterior los estigmas del agua salpicada por los automóviles son obvios. En un lugar estratégico, el medidor de la energía eléctrica marcha sin tregua, sin detenerse, marcha y marcha. Las flechas introducen los números uno tras otro. En la esquina del muro, la placa del nombre de la calle se halla pegada con clavos –un trabajo seguro-, tiene muchos años en el mismo sitio.
Ahora en la ventana una figura se peina, y la otra sigue danzando solitaria. Como de costumbre a esta hora, están cenando en el fondo de la casa. La familia completa. La madre viuda, las dos hijas y los tres hijos. La anciana dedica sus horas –en el día- a las labores del hogar. Las hijas son empleadas del gobierno, trabajan en Hacienda, en una oficina ubicada en el Zócalo. Dos hijos estudian en la universidad. Y el otro –el más grande- es operario de Teléfonos de México. Ahora cenan. Toman café caliente y amargo. Comen chuletas de puerco asadas, ensalada de lechuga y jitomate. Hablan del costo de la vida. No obstante, las dos figuras siguen en la ventana. ¿Son amigos? ¿Son parientes? ¿O no cenan dos personas en la mesa? Siguen bailando al ritmo de un disco mudo de danzones. No hay sonido. Sólo movimientos. A veces se abrazan y besan las mejillas. Se dicen algo al oído.
En la puerta, un tornillo de la cerradura empieza a querer salir a flote, asoma la cabeza del tornillo. Seguro que alguien vuelve a intentar entrar. Abajo de la luz de la lámpara del poste ahora nadie camina. Solamente el viento mueve –en la orilla de la banqueta- un centenar de papeles. Es seguro que son boletos de camión de pasaje. Un perro olfatea –se detiene en la puerta- en la ranura breve que hay en el piso y la puerta, orina, y se va dando de ladridos espantado por el rumor del viento a agitar las ramas de los árboles. La trayectoria del impacto del líquido caliente marcado en la lámina se va desvaneciendo, se evapora la miasma del perro.
También en la cerradura, a un lado, está una aldaba. Una rueda de fierro tiembla al paso de los automóviles, sin embargo no logra golpear la lata, solamente la roza, una ligera frustración que los oídos de los habitantes de la casa no logran captar. Otra cosa que diferencia a la puerta es el número cuatrocientos veinte y seis. Seis veinte cientos cuatro representan lo mismo al revés. Quizás con la cabeza hacia abajo salga otra numeración. Números pares que pueden simbolizar monotonía, pasividad y cruel lógica. ¿O por qué no decir ilógica? La lógica ennumera a alas cosas, a las personas y a los animales. No hay problema, es un número más en la vida.
En un rincón unas avispas entran y vuelan al salir. En el techo un panal –en forma de pera- trata de entrar, de presentarse en la realidad, de formar parte del mundo. Antes, muchos años antes, un color amarillo distingue el pasado del muro. Las capas de cal blanca hacen erupción en cualesquier lugar de la planicie llana del revoque de los aplastados ladrillos. En los lunares abiertos –como cráteres- se puede admirar la pintura antigua e impotente.
Las figuras desaparecen de la ventana. Una ambulancia atraviesa haciendo pedazos la negrura de la puerta, con su fanal rojo. Dos o tres pasadas de rojo hacen nuevo el panorama de la puerta. Las nueve de la noche. Y en el aire el tiempo deja de existir, tal parece que agarra sus cosas y se dispone a dominar el absurdo despertar. Admirando los detalles de la puerta, no se pueden imaginar otras situaciones más triviales. Pero, en ese instante la puerta se abre. Salen las dos hermanas. Llevan una bolsa de cuero verde. Tienen prisa. Sus pisadas ligeras se extravían ascendiendo la colina. Cubren sus espaldas con abrigos iguales, con cuatro botones, bolsas con parche y un cinturón café. Además en el cuello llevan amarradas pañoletas del mismo color. Raro. No tiene sentido porque no son gemelas. En la oscuridad parece que lo fueran. Algo ridículo y fuera de cualquier posible meditación. En la casa alguien hecha llave a la puerta. La luz de la entrada pierde su fuerza y se oscurece la ventana. Da la impresión de que siguen discutiendo en el comedor.
Mientras, las avispas siguen construyendo su reino en el presente. En la tienda bajan la cortina de acero. Hay tranquilidad en la calle. Dispersos, los automóviles continúan pasando y doblando rumbo a la colina. Una que otra persona transita en la ingenua calle. Un velador en bicicleta se detiene en la cortina de acero de la tienda y confirma si están puestos –bien cerrados- los candados. Hace un poco de frío. Al rato el velador se dirige a la escuela de secretarias. A lo lejos el velador pasa cerca de la fuente con estatuas y llega a la reja.
Desafortunadamente cae una ligera llovizna. La puerta cambia de aspecto. Ahora los puntos de agua se extienden hasta la mitad, con exactitud en la región inferior de la cerradura. El techo no protege las piernas de la puerta. Se oyen voces. La llave gira en la cerradura. Los estudiantes aparecen bien abrigados y con un paraguas. Cada uno lleva una bolsa de cuero verde, son idénticas. Con urgencia escalan la colina. No se puede apreciar si llevan bufandas y guantes, van de prisa.
Entretanto la brisa sigue cayendo en toda la noche. A las dos de la mañana, los cuatro hermanos regresan en un taxi, pagan con monedas que el chofer con pereza cuenta una por una. Una advertencia, ya no trajeron las bolsas. Abren con la llave, se limpian los zapatos en la banqueta y vuelven a cerrar dando dos vueltas en la cerradura. La puerta está –en este momento- mojada hasta la altura de un metro con veinte centímetros. La brisa helada sigue cayendo toda la noche.
Al amanecer a claridad es opaca por las nubes grises. Ahora con la luz del día es más fácil observar los dos tornillos que quieren brotar, sus cabezas sobresalen entre el resto de los demás tornillos. Nadie camina a esa hora en la calle. Con lentitud la puerta se abre. La anciana envuelta en una cobija empuja la puerta, y con un beso despide a su hijo mayor. El no lleva nada en las manos. Se protege con una chamarra deportiva de lana azul, con zapatos tenis. La anciana cierra con llave la cerradura. Él se va en dirección a la colina. Hay una hilera de árboles en la calle que sube a la colina. Allí una camioneta –estacionada en un borde- cubre un trozo de banqueta. Él tiene que desviarse y caminar en el centro de la calle. Los vidrios de la camioneta están empañados, señal que le hace deducir a él que el chofer se encuentra en el interior. Escucha cómo encienden el motor. En unos minutos se abren las portezuelas. Ni siquiera siente miedo. No aprieta los puños. Cree que a esa hora alguien regresa apenas a dormir a su casa. El hule de sus zapatos tenis lo hace resbalar, se tambalea y prosigue normalmente su camino.
En unos metros más, cuatro manos lo agarran. Lo arrastran con violencia. Trata de defenderse. No sabe qué hacer. Apenas si le da tiempo de gritar. De pedir auxilio. Como un bulto lo cargan, con los zapatos tenis rasca el lodo del pavimento. Lo llevan hacia la camioneta. Adentro hay otras dos manos, mientras otras dos manos y pies echan a funcionar los mecanismos de arranque de la camioneta. Él no sabe qué sucede. Todavía en la camioneta lo siguen golpeando con los puños. Unas manos le colocan un pedazo de cinta adhesiva en la boca. Otras manos le vendan los ojos, y otras manos le acomodan las esposas. De golpe le ponen la cara sobre la alfombra de la camioneta. No hablan nada. Piensa que no quieren comprometerse a que los reconozca. Con dificultad puede respirar, La sangre caliente y espesa sale de sus fosas nasales. Reflexiona en todo, en los hechos recientes de su vida. No ha cometido ningún delito. No ha hecho nada malo nadie. Ni siquiera ha peleado en su trabajo con los compañeros. No le debe dinero a nadie. Prosigue en búsqueda de su falta, del error, del por qué esta agresión. Siente la piel caliente en el rostro, su estómago le duele. Los testículos hinchados por la patada, palpitan incesantemente. Sin desearlo se orina en los pantalones.
Sigue tratando de dar una respuesta que le haga aceptar que él es culpable.
Trata de llorar al darse cuenta de que su madre y sus hermanos corren peligro. Angustiado cree que han derribado la puerta y atacan a su familia. Lanza un quejido que le emerge de las profundidades de los intestinos. La camioneta avanza. Él no sabe, ni puede imaginarse cuál es el destino. Su cerebro confuso no le da ninguna explicación. Piensa en su familia. Después de viajar cerca de una hora, llegan a un terreno abandonado –no está cercado- ya en las afueras de la ciudad. Es un solar sembrado de papa y alfalfa. Lo sacan a empujones. Tropieza y rueda en las yerbas. No puede ver la tierra. De nuevo las trompadas. Sus brazos logran romper la tela de la chamarra, en las hombreras afloran los pedazos de material del forro. Las muñecas –con la presión de las esposas- se acalambran y siente que los huesos se le quiebran.
Decenas de patadas. Una mano golpea con una manopla que hace demasiado daño en la piel. En el ajetreo, sus labios se liberan y grita algo confuso que les infunde valor a seguir golpeando con locura, sin piedad, con pasión y deseos de terminar lo más pronto posible. Un sonido que les infunde valor a seguir destruyendo las partes del cuerpo. Sin fuerzas se arroja en un silencioso desmayo.
Las manos sudorosas siguen trasegando al indefenso sujeto. Registran los bolsillos del pantalón. Hay unos cuantos billetes. Unas llaves. Una pluma. Una cartilla. Una cédula de empadronamiento. Una licencia de chofer y una tarjeta del ISSSTE. Las manos dejan de palpar al hombre que ha perdido el conocimiento. El con los dientes y costillas rotas, sigue dolorosamente respirando. Los labios, ensangrentados, permanecen abiertos. En las manecillas de su reloj roto marcan las ocho dela mañana.
Entonces una mano muestra la fotografía de la licencia de chofer. No es él. Ni siquiera se parece. La dirección es la misma, es exacta. Él no tiene nada que ver con el asalto, ni con el grupo de terroristas, tampoco con los agitadores del sindicato. Unas manos le quitan las esposas. Otras manos vuelven a golpear el cuerpo inmóvil. Patadas en la región lumbar como si conocieran a fondo la anatomía humana. Agotados y apesadumbrados por el error, las manos con un pañuelo se limpian el sudor de las caras-
Suben a la camioneta. Las llantas giran en el campo, y a él lo dejan aun aferrándose sin fuerzas a la vida. Voces enojadas. Desgraciada puerta, nos engañaron. Pobre diablo, no tiene la culpa. Maldita sea su suerte. Nos equivocamos de casa. Yo observo por el retrovisor, me imagino que aún tiemblan y se agitan los dedos de una mano que desea transformarse en un puño, y aburrido enciende la radio. Música ranchera de norteños en la estación de la Chaparrita del Cuadrante, alegra y calma la desesperación y rabia de los otros.