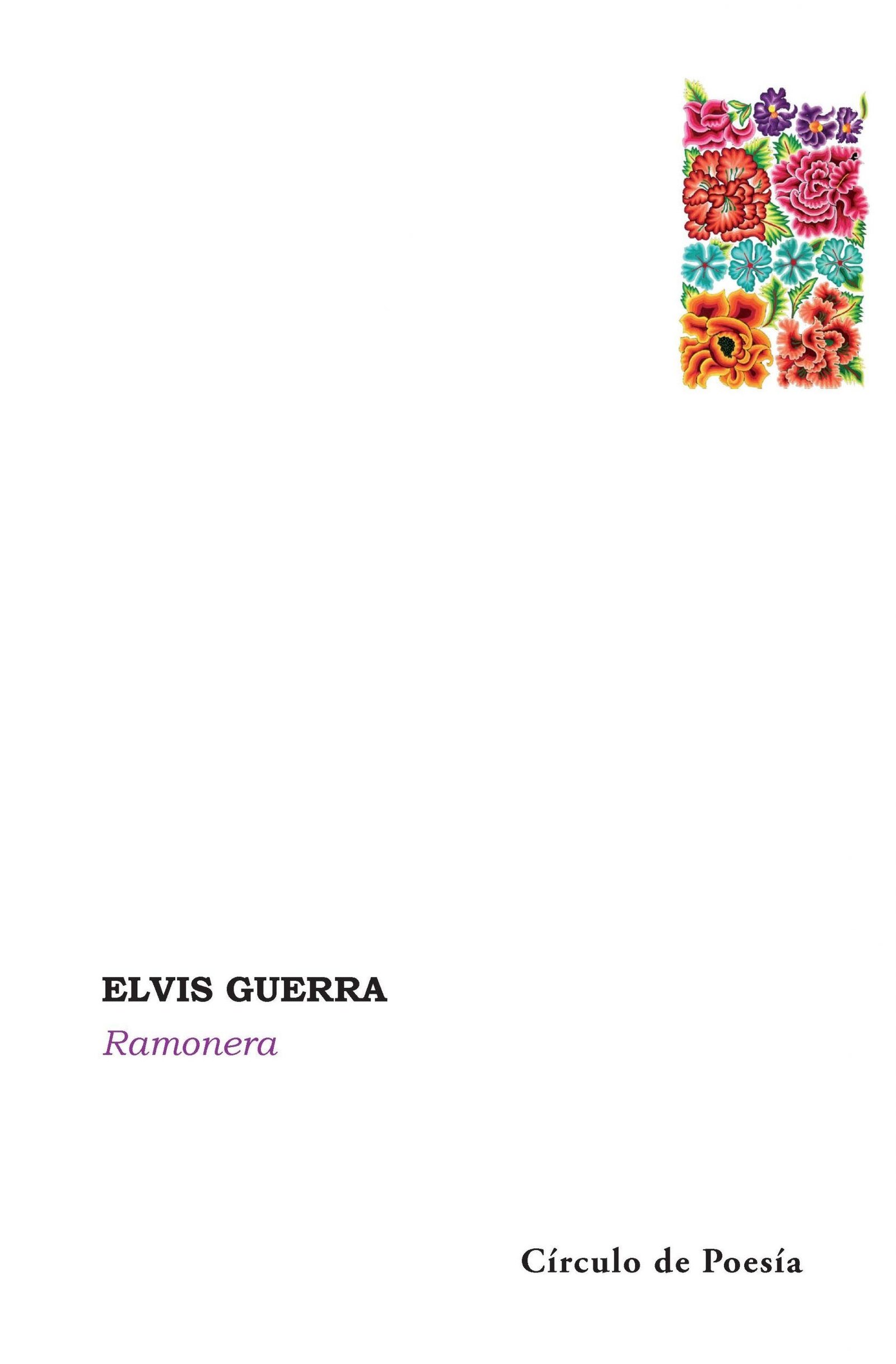En esta nueva entrega del dossier: Memorias de la Poesía Colombiana. El poeta, José Luis Díaz-Granados, nos presenta un texto sobre Héctor Rojas Herazo (1921-2002). Poeta, doctor Honoris Causa por la Universidad de Cartagena, 1997. Medalla del Congreso de la República en grado de Comendador, 1991. Medalla ProArtes al Mérito Literario, 1995 y 1998 (Cruz de Boyacá). Premio Nacional de Poesía José Asunción Silva, Bogotá, 1999. Honor al mérito Universidad Santo Tomás de Aquino en su IV Centenario, Vida y obra, 2000. Libros publicados: Rostros en la soledad (1952); Tránsito de Caín (1953); Desde la luz preguntan por nosotros (1956); Agresión de las formas contra el ángel (1961); Las úlceras de Adán (1995).
El poeta y el ángel
por: José Luis Díaz-Granados
A comienzos de la década del 60 se respiraba en Colombia una atmósfera de cambio en todos los ámbitos y por eso mismo las gentes aceptaban de buen grado todo lo que significara novedad, experimento, innovación.
Eran los tiempos del Movimiento Revolucionario Liberal que lideraban Alfonso López Michelsen y Álvaro Uribe Rueda y de la vanguardia conservadora a cuya cabeza estaban Gilberto Alzate Avendaño y Jorge Leyva. Todos ellos se oponían vigorosamente al Frente Nacional, sistema de gobierno que los jefes de los partidos tradicionales, Alberto Lleras y Laureano Gómez, habían establecido en el país luego del derrocamiento de la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla.
En el terreno cultural, el poeta Jorge Gaitán Durán dirigía la revista “Mito”, que oxigenó la literatura en Colombia y en donde Gabriel García Márquez acababa de publicar su pequeña obra maestra El coronel no tiene quien le escriba; Gonzalo Arango lanzaba a todo lo largo y ancho del país sus sermones y manifiestos nadaístas; Fernando Botero, Alejandro Obregón, Enrique Grau, Guillermo Widdemann, Eduardo Ramírez Villamizar y Edgar Negret encarnaban la vanguardia de la pintura y la escultura, bajo la batuta de la crítica argentina Marta Traba; “La Nueva Prensa” de Alberto Zalamea —hijo del gran Jorge—, desafiaba el periodismo del poder con talento y técnicas modernas, y un sacerdote rompía con todos los clisés revolucionarios y cristianos ingresando a la guerrilla: Camilo Torres Restrepo.
En este ambiente de embriaguez creadora en donde todos los días brotaba en Colombia un suceso sin precedentes, Héctor Rojas Herazo establecía su reino intelectual y su palabra de mágica desmesura en el centro de Bogotá, la ciudad capital.
Caribe nato, este hombre de estampa recia como de gladiador romano, que marchaba —más que andaba— por la carrera Séptima, hablaba recio y miraba de frente, infundía en sus congéneres ternura, respeto y temor reverencial a un mismo tiempo.
Repartía su día pintando cuadros en los que predominaban rostros, gestos, paisajes y enyoranzas de su Tolú natal, —algunos de ellos elaborados con bisturí, con el que agujereaba cartulina negra brillante cuyo fondo era blanco— y devorando novelas, cuentos y poemas de autores anglosajones. Además, jugaba ajedrez con dedicación y pasión en el Café “Lutecia”. El resto del día, hasta el anochecer, se divertía y reía con jocundidad junto a amigos entrañables y sobre todo, asombraba a los contertulios con el don de su palabra, una verbalidad arrolladora que seducía por esa delicia atronadora y ese eco de catarata prehistórica que le hicieron valer la fama de ser “el mejor conversador de Colombia”.
Lo recuerdo en 1960 en el Café “Cardenales” en la Calle 18, con su cabello negro ondulado, su perfil macizo y su mirada franca y profunda. Se concentró cinco minutos en la lectura de un cuento mío que le había deslizado José Stevenson. Me miró con ojos paternales, muy serio, y al cabo de un rato sonrió y dijo lacónicamente:
— Léete a Saroyan. Te gustará.
Durante esos años nos encontramos muchas veces. Lo veía en exposiciones de pintura, suyas y de otros artistas, en la Sala “Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos” de la Biblioteca Nacional, en los cafés, especialmente en el viejo “Automático”, en el “Excelsior”, en “El Cisne”, por la calle, en tertulias y cocteles, siempre burlón e irreverente, remedando a alguien y de pronto, solemne y trascendental emitiendo un concepto contundente:
— Yo soy un escaparate de timidez.
En ese entonces, Rojas Herazo era ya un reconocido pintor y un poeta muy respetado. Había publicado cuatro libros de poemas que contenían una expresión novedosa dentro de la lírica colombiana: Rostro en la soledad, Tránsito de Caín, Desde la luz preguntan por nosotros y Agresión de las formas contra el ángel. Y por esos días lo conocimos también —o mejor, lo reconocimos— como portentoso narrador: acababa de publicar su primera novela, Respirando el verano. Y en verdad, esa prosa novedosa acorde con los nuevos tiempos, nos hacía olfatear y recrear el torrente estival de su universo creativo.
En 1967 ganó el Premio “Esso” de Novela con su obra En noviembre llega el arzobispo. Lo fui a visitar con Pepe Stevenson y otros amigos en su apartamento del Barrio Santa Fe, donde vivía con su adorada “Niña Rochi” —Rosa Isabel Barbosa, la compañera de su vida y milagros—, y sus hijos aún niños.
Nos recibió muy afectuoso. Vestía una impecable bata de baño color vinotinto que cubría la piyama blanca. Estaba en pantuflas y aspiraba el cigarrillo mientras se alisaba el cabello con la mano. Hablaba con emoción, con entusiasmo, sin poder disimular la alegría, lo mismo que su timidez. Al rato comenzó a contar anécdotas de su tierra, de amigos, de letrados. Los contertulios terminábamos muertos de la risa, reconciliados con la vida.
En los años 70 departimos varias veces. Una tarde bebimos aguardiente en una tasca española de la Calle 24 con Séptima y luego nos fuimos para mi casa. Mi familia, fascinada, escuchaba sin parpadear las mil y una anécdotas que fluían de sus labios:
— Ahora a Donaldo Bossa Herazo le ha dado por firmarse Donaldo Bossa de Herazo… Y la gente pregunta: ¿Con quién se habrá casado Donaldo?
— Al negro tal, poeta insigne, hace muchos años, le gustaba acostarse con un putica rubia en Cartagena… Y todos le preguntábamos: ¿Y por qué te gusta tanto esa rubia? Y él contestaba: “porque se parece a Jorge Zalamea…”.
— Fulano de tal se levanta a las 4 de la madrugada para ver qué nueva infamia comete contra la literatura colombiana…
— Zutano está tan engreído con el premio que le dieron, que ahora en Cartagena todo el mundo le dice: “¿Qué hubo, Premio?”…
El maestro viajó a España con su familia y allí durante una década vivió, pintó, leyó, pensó, observó y escribió su monumental novela Celia se pudre. A su regreso se instaló de nuevo en Bogotá, en Chapinero Alto, donde fue objeto de constante afecto y reconocimiento. Publicó nuevos libros de poemas y expuso su pintura en varias galerías capitalinas. En 1991 fue jurado de novela del Premio “Casa de las Américas” en La Habana.
Los poetas de la llamada “Generación sin Nombre” lo considerábamos nuestro ángel tutelar. Nos reuníamos con él, comíamos pasta italiana en el restaurante “Giussepe Verdi” y sancocho de pescado en mi casa preparado por mi mamá y por Gladys, mi esposa, rociado con abundante whisky irlandés. La última vez que brindamos en la sala de mi casa de Palermo fue en homenaje a Mario Rivero. Estábamos además de Mario, Héctor, la Niña Rochi, Rosa Bosch (su esposo, Manuel Zapata Olivella andaba por Trinidad – Tobago), José Stevenson, Eligio García Márquez y su esposa Miryam, Gladys y yo, mi hijo Federico y una joven y talentosa poeta, Catalina Guzmán.
El maestro Rojas se notaba un poco decaído. Los 80 años llegaban con pequeñas dolencias que sin embargo, lograba echar a un lado con su buena vena verbal. Entrañable como un niño que descubre un tesoro, Héctor Rojas Herazo siempre estaba poseído por el asombro y la revelación, por la reinvención cotidiana de las pequeñas cosas. Junto a Rochi —que dolorosamente lo antecedió unos meses en el viaje final— y sus hijos Alfonso y Patricia, compartimos horas gloriosas de arte, poesía, deliciosa culinaria y exquisitos licores en su apartamento del centro, frente a Monserrate, donde se había refugiado en los últimos años, rodeado de recuerdos amables y de plácidas nostalgias.
Conmigo tuvo siempre demostraciones de inmenso afecto; signos, frases y gestos tan cariñosos y especiales que sólo cuando murió en abril de 2002, pude darme cuenta de que la nuestra había sido una amistad perfecta, fuera de lo humano común, sin tacha, sin manchas, sin sombras; siempre ferviente y devota de mi parte, además de filial y gozosa. Todo ello me lleva a pensar que con seres tan maravillosos e irrepetibles como Héctor Rojas Herazo, cruzándole a uno la existencia como un rayo inextinguible, no hay que dudar jamás de que existe el paraíso y que la alegría de vivir es una posibilidad que llevamos pegada a la piel de manera permanente.