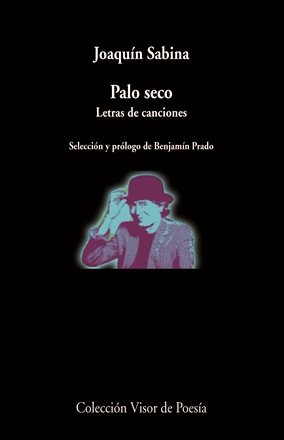Para ver a la medusa de frente basta con mirarla: y no es mortal. Es hermosa y ríe.
Helene Cixous
Hélène Cixous en la introducción a La joven nacida se pregunta “¿dónde está ella?”: la cultura falocéntrica del mundo occidental, el sistema heteropatriarcal en que existimos ha jugado siempre con ideas duales jerarquizadas donde lo femenino está del lado de lo débil, lo negativo, abajo, por contraposición a la fortaleza, lo positivo, el arriba. Ella tiene un sitio de silencio desde el cual es vista por el otro desde aquella construcción que se le ha impuesto donde “nos han inmovilizado entre dos mitos horripilantes: la Medusa y el abismo”. El feminismo ha hecho grandísimos esfuerzos por desmitificar la figura de las mujeres, por mostrarnos a la medusa de frente. Pero no hay una sola voz de la medusa. La escritura de las mujeres no es una y no surge de una sola posición en el mundo. Desde distintos lugares de enunciación, ellas hablan y exigen ser escuchadas, miradas. La medusa está en todos los lugares y su voz resuena, susurra, gime, quema, cura, se aferra, se deja ir y vuelve, hace perdurar su palabra: escribe. Es sumamente necesario unir aquellas voces, leerlas, conocerlas, estudiarlas, celebrarlas. Es indispensable un espacio donde, como en un cuarto propio, sean libres de pronunciarse desde todos los vértices de su creatividad. Aquí un sitio de reunión donde ellas están y hablan.
Eve Gil (Hermosillo, 1968). Narradora, poeta y periodista. Ha tenido a su cargo las columnas “La Trenza de Sor Juana” del suplemento Arena de Excélsior y “Charlas de café” de la revista Siempre!. Ha sido becaria del FOECA-Sonora así como del FONCA. Ha recibido diversos premios y menciones en certámenes literarios entre los que destacan el Premio Nacional de Periodismo Juvenil Fernando Benítez en 1994; dos veces el Premio El Libro Sonorense, así como del Premio Nacional de Cuento Efraín Huerta.
LA ESTUDIANTE QUE QUISO MOVER LAS PIEDRAS
A los trece hice un pacto conmigo misma: sería escritora. Pasé la prueba de fuego cuando, en complicidad con mi tía Lu, mimeografié los capítulos de la que sería mi primera novela y lucré con ella entre mis compañeras de la secundaria, a manera de novela por entregas. La cantidad de copias era limitada, y vi chiquillas forcejeando por un ejemplar, ansiosas de saber lo que sucedería entre el profesor y la alumna enamorados. Casi me expulsan cuando una de las copias cayó en manos de la directora, que encontró el escrito vulgar y pornográfico. Pero los “misteriosos” tumultos en torno a mi banca definieron mi destino.
1991. Escuela de Letras y Lingüística de la UNISON, obligada por las circunstancias, por una parte, y por otra, aunque ya había ganado premios literarios y publicado mi primer libro, es decir, no era página en blanco en sentido curricular, consideré que un barniz de teoría no me caería mal. Los Red Hot Chili Peppers sonaban en mi walkman cuando pisé por primera vez aquella especie de monasterio del siglo XVIII que albergaba la carrera de menor demanda en la Universidad de Sonora, islote en relación con la modernidad del resto del campus. Creí que los profesores serían tan divertidos como el que me recibió, Darío Galaviz, secretario académico ejerciendo funciones de director, a quien le habían detectado cáncer cerebral. Darío era abiertamente gay, la más extrema demostración de hombría en un ámbito donde los crímenes de odio contra homosexuales eran cotidianos. No supe que no todo sería vino y rosas hasta que revisé el anquilosado programa de estudios. La ausencia de escritoras habría sido absoluta, de no ser por Sor Juana Inés de la Cruz. Me aproximé al profesor M, que impartía la clase de Literatura Hispanoamericana para preguntarle por qué, particularmente en su asignatura, no figuraban Elena Garro o Rosario Castellanos, como mínimo, respondió al tiempo que me recorría con ojos enrojecidos y lujuria descarada:
-Porque hay muy pocas mujeres que escriben, y esas pocas son muy malas…las mujeres sirven para cosas mucho más interesantes.
No estaba preparada para semejante respuesta, ni para la novedad de que los profesores consideraban que no existíamos para la literatura. No tenía idea de lo que era ser feminista, pero experimenté rabia y dolor ante aquella segregación… y esos vehementes deseos de componer el mundo que se sienten a los veinte años. Me impuse entonces la misión de rescatar escritoras hasta por debajo de las piedras y, en la medida de lo posible, consagrar mis trabajos semestrales de análisis e investigación a literatura escrita por mujeres. Pero al interior de aquel eslabón perdido del campus universitario, mi empecinamiento sería percibido como un acto de rebeldía, no como aporte a la comunidad.
No ser neófita en materia literaria, como suelen ser los recién egresados a la carrera de Letras, habría bastado para los profesores de mayor antigüedad, como el profe Pancho, me cogieran ojeriza (“Ya está hablando la Marisabidilla que cree saberlo todo sobre Borges”), para encima moverles el tapete con propuestas no contempladas en el programa oficial, que parecía escrito en piedra por apóstoles divinos. Mis idas y venidas a la dirección, donde invariablemente Darío me recibía con una Diet Coke bien helada, para luego extenderme un memo firmado y sellado, que autorizaba que la alumna E.H presentara una exposición sobre “una escritora mexicana llamada Amparo Dávila”, o un trabajo teórico semestral sobre “una escritora argentina de nombre Luisa Valenzuela”, se volvieron rutinarios. Continué haciéndolo a sabiendas de que mi esfuerzo no obtendría una nota superior a ocho y que sería ridiculizada durante las exposiciones orales, no por mis compañeros, que llegaron a tenerme cierto respeto (nunca celebraban las pullas de que era objeto en estos casos), sino por el profesor (o profesora) en turno. Sólo cuatro de mis maestros me brindaban libertad absoluta para seleccionar a mis sujetos de estudio.
Cursaba el tercer semestre cuando resulté ganadora de un concurso convocado a manera de justa literaria con el pomposo nombre La Gran Novela Sonorense, en el que se suponía sólo participaban renombrados escritores que recibieron una invitación lacrada. Filtré mi novela Hombres necios gracias a que, como en todos los concursos de este tipo, la obra debía presentarse con pseudónimo, y empleé uno masculino que, pensé, me traería buena suerte: Stephen Dedalus. El director de la institución convocante había declarado a los medios que la intención era “localizar al mejor escritor del Estado”, convencido de que la literatura local era dominio masculino. Nunca preví que dos de mis profesores contenderían por el codiciado premio, siendo aquél que me dijo que las mujeres servían para cosas más interesantes que escribir, uno de ellos. Se recurrió a un jurado foráneo para garantizar la transparencia del proceso, en este caso, cinco doctorados por La Sorbona de París, docentes en universidades de Baja California y Puebla. El inesperado triunfo de una joven universitaria que ni siquiera cursaba los grados más avanzados, me volvió fetiche de curiosidad, muchas veces malsana, para personas ajenas a la academia y a la cultura institucional, y terminó por convertirme en blanco de las pullas y el desdén del funcionario cultural que llegó a pedir una disculpa pública por el “decepcionante” resultado del concurso. El único que dijo sentirse orgulloso de mí, fue Darío.
Supe, a través de una recién llegada, que el maestro Pancho había advertido a las chicas de nuevo ingreso que procuraran no acercarse a mí porque era “ligera de cascos”, y además mantenía una “relación inapropiada” con un profesor, en referencia al profesor de Literatura en Lengua Extranjera, de origen chino, que me había solicitado asistirlo en un trabajo relacionado con su país por el que yo tenía gran interés. El efecto fue el contrario: todas querían conocer a la femme fatale… a “la morra que puso en ridículo a los mejores escritores de Sonora”.
Pero la situación, lejos de mejorar o cuando menos estabilizarse, empeoraba día a día. El profesor al que le gané el concurso y nunca dejó de lanzarme indirectas lascivas, intentó propasarse en una ocasión que me llamó a su cubículo, pretextando la intención de llegar a un acuerdo respecto a una nota reprobatoria sin justificación coherente. Echó seguro a la puerta apenas entré. Parecía muy drogado. Llegué a verlo tratando de controlar profusas hemorragias nasales. Aunque su cubículo estaba en el tercer piso, “la torre”, grité tan fuerte que dos de mis compañeras, que, presiento, venían detrás de mí desde que supieron que el profesor M quería verme en privado, empezaron a aporrear la puerta. Nada qué hacer, pese a que Vero y Judit se ofrecieron a fungir como mis testigos. El maestro Pancho, puesto en antecedentes, me dijo que llevaba las de perder porque tenía muy mala reputación en la escuela… y fuera de ella. Darío, entre la espada y la pared, me suplicó mantenerme ecuánime –no es la primera vez que el profesor M le pone una mano encima a una estudiante, y no pasa nada- y nunca más quedarme a solas con el maestro M. Por entonces, con medio profesorado en mi contra, se estrechó mi amistad con el profesor chino. Serían las circunstancias, la vigilancia y el acecho constantes, que nuestra relación estrictamente académica de casi dos años se transformó en amor. O eso pensé. Quise creer. Todavía me cuesta creer que mientras acariciaba mi pelo y besaba mis rodillas, estaba tan convencido como el resto de que yo había logrado ganar el dichoso concurso acostándome con alguien… y su primer intento de seducción derivó en violación al hacer oídos sordos a mi NO, producto de la sensación de incomodidad, dolor y vergüenza. No, no, no. Se topó con la novedad de que yo era virgen. “Nueva”, fue el término que empleó.
Darío Galaviz Quesada fue 27 veces apuñalado el 8 de agosto de 1993, sin enterarse de esto. Se hundió mi último dique. Destrozada por su pérdida y a merced del capricho de los profesores que me hicieron sentir tumultuariamente violada. Las energías para cambiar el mundo se hicieron añicos dos semestres antes de concluir la carrera… pero nunca, ni por un segundo, pasó por mi mente dejar de ser escritora… ni abandonar mi proyecto de “desenterrar” escritoras, que fructificó en poco más de 300 biografías literarias que originalmente se publicaron a manera de columna periodística en el suplemento Arena de Excelsior, bajo el nombre de “La Trenza de Sor Juana”, y se alberga en un par de blogs que pueden consultarse en línea www.trenzamocha.blogspot.com y www.otratrenza.blogspot.com.