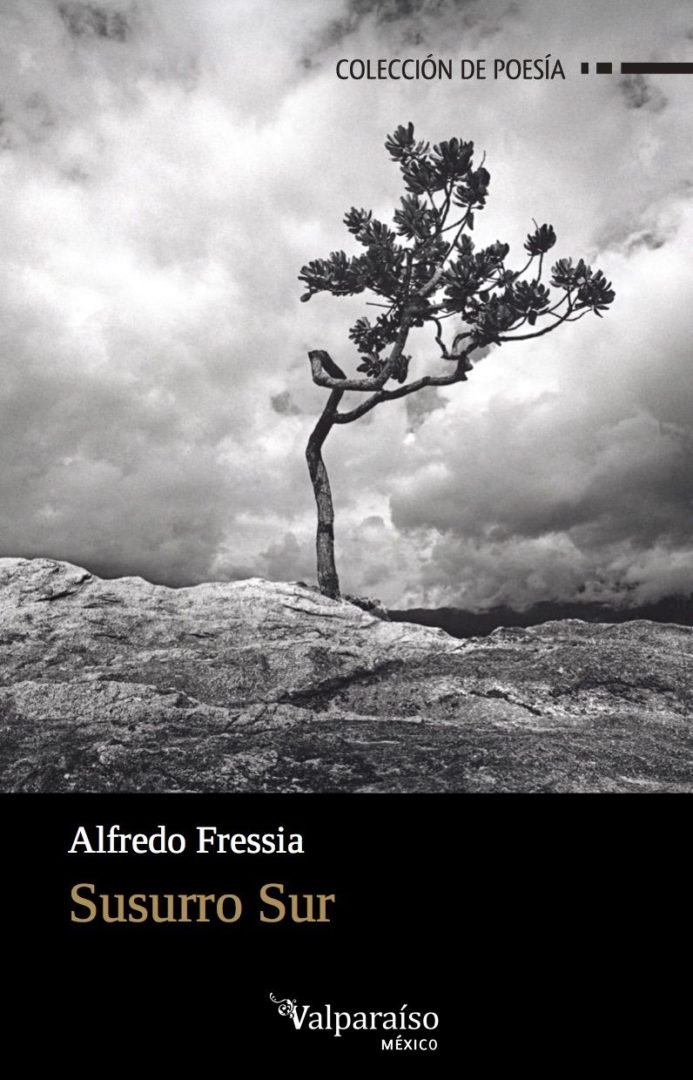Presentamos un ensayo de Gonzalo Pozo Pietrasanta. Es escritor y editor. Es autor de varias novelas, entre las que destacan La parábola del rey, Pornolite, Zona Sueño y Los dandis criminales. Con más de 30 años de experiencia editorial, ha dirigido algunas empresas de ramo y actualmente tiene su propio sello editorial, Cyclos, que se dedica a realizar ediciones de autor, especialmente para políticos y empresarios.
Esta colaboración fue seleccionada en la Convocatoria 2020.
Ensayo sobre mi abuela
Nuestra moderna paideia, nuestra educación sentimental flaubertianamente hablando, es un proceso que tiene su origen en la idealización de un personaje como héroe o heroína en las etapas primeras del desarrollo de la psique. Es durante la niñez que el individuo toma un modelo de vida ejemplar que lo marcará por el resto de la existencia, que se implanta por medio de pláticas y estampas visuales que una persona adulta (ya sea un familiar o un autor) imprime en la mente joven. En muchos casos es la génesis de una visión melodramática de la vida, en otros, en los afortunados, es formadora de un carácter elevado. En mi caso, la factótum de esa ilusión sin adjetivos, fue mi abuela paterna Blanca.
Esta dama, basta y distinguida, nació en Mixcoac en 1907, hija de una familia aristocrática venida a menos que había poseído, en mejores tiempos, dos haciendas en Orizaba, en el estado de Veracruz: Escamela y Jalapilla. En esta última, relata el cronista don Victoriano Salado Álvarez en La locura de Carlota, por invitación del general don Juan Bautista Bringas, mi tatarabuelo, héroe de la Batalla de Churubusco, se hospedaron Maximiliano y la emperatriz cuando el soberano espurio fue a dejar a su esposa a Veracruz, puerto desde el cual la trágica reina emprendería el viaje que los separaría para siempre, hasta la muerte de ella en el Château de Bouchot, en Flandes; corría el año de 1927.
De la Hacienda de Escamela, yo conocí de niño las ruinas del casco donde aún vivía el tío Diego Bringas, un anciano de pelo y barbas canas que me contó, recuerdo como ayer esa plática llena de selva y aventuras, cómo había cazado en la sierra cada una de las cabezas disecadas que colgaban de los muros de la sala, y me habló de las historias románticas de los ladrones que muchos años atrás habían asolado aquella comarca.
Blanca era la primogénita de Roberto Argüelles Bringas, un poeta olvidado del Ateneo de la Juventud, cuya muerte prematura cortó una carrera lírica que hubiera trascendido en las letras mexicanas y a quien yo considero, y no por ser mi bisabuelo, uno de los grandes versificadores de este país (léase al respecto el estudio que sobre él escribió Serge I. Zaitzeff). En su libro Fuerza y dolor, uno encuentra sáficos como estos:
Alcanzará mi corazón el alto
bien de una desolada y alta cumbre,
donde no arda infinita incertidumbre,
ni queme misterioso sobresalto.
Primera cuarteta del soneto Voluntad, o estas líneas del poema titulado Vibraciones:
Ser poeta;
vivir la existencia doble
del paladín y del asceta;
vestir sayal y ser noble;
tener el alma completa:
¡ave y roble!
Y de María González, hija de un español que por toda referencia tengo la imagen de que era un hombre iracundo, un rubio pajizo de ojos grises, que colgaba a sus trabajadores de una viga del techo y les daba de latigazos cuando no cumplían bien con sus labores. Hasta sus hijos varones llegaron a sufrir el fuste de las cóleras del padre. Un hijo de la chingada que ojalá y se esté quemando en el infierno, escuché decir de niño a una de sus hijas, la tía Chuy, ya por entonces una anciana venerable. Sobre María, Roberto escribió varias tercetas apasionadas, menos la última que prefigura un drama y termina así:
Sed para mi vida desolada y fría,
De donde se aleja la hermosa María
Aquella María que amo noche y día.
Pues bien, mi abuela tuvo la fantasía de que yo podría seguir los pasos de su padre y abarrotó de volúmenes de toda índole, sobre todo biografías de hombres célebre e historias de viajes y descubrimientos, mi librero de niño e inundó de informaciones falsas y verdaderas mi imaginería en construcción. A mis diez años, ella me descubrió a Federico García Lorca. Aún recuerdo el día que me leyó La muerte de Antoñito el Camborio y me dijo que los versos “este cutis amasado/ con aceituna y jazmín…” le recordaban a mí. Y a mí me sorprendió que Antonio Torres Heredia pudiera haber dado “saltos jabonados de delfín”: ¡¿qué era eso?! Así mi abuela me abrió las puertas de la poesía. A partir de entonces devoré todos los libros de su biblioteca, desde los bestsellers de Taylor Cadwell y Morris West hasta varios de los tomos de las obras completas de Balzac, que aún conservo.
Blanca me platicaba de los últimos fandangos de los que había sido testigo en las haciendas orizabeñas donde había conocido al poeta Salvador Díaz Mirón y al pintor Ángel Zárraga –amigos de su tío, Gonzalo Argüelles Bringas, un acuarelista extraordinario, cuya obra se puede contemplar en el Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México y en la sala dedicada a su memoria en el Museo de Arte del Estado de Veracruz– y a la amante del tío Gonzalo, que luego se convirtió en su amiga y confidente, Cristina Romero, una buscafortunas chihuahense que había casado con un aristócrata italiano, el conde de Valone, y que era dueña de una villa en Fortín de las Flores; Blanca me contó del Mixcoac de los años veinte y los chismes de las familias de ese todavía pueblo, que con el paso de los años unas emparetarían entre sí y otras reñiría a muerte; y me escalofrío con sus narraciones de los fantasmas con los que había tenido que lidiar en una casona de Narvarte donde vivió los primeros años de su matrimonio con mi abuelo y mi padre, en los años cuarenta, cuyos límites con el Río de la Piedad estaban sembrados con setos de mariguana; Blanca siempre tenía un sinfín de historias que alimentaban mi imaginación y la desbordaban. Cada vez que la visitaba salía yo con dinero para todo el mes y me consintió hasta echarme a perder. Me quiso mucho y yo la amé.
Después de que salí de la universidad me fui durante un tiempo a vivir a Estados Unidos a estudiar en máster en la Universidad de Norman, Oklahoma, donde tuve como maestros -y gocé de su amistad- al espla educación sentimental, Mar mas la ra n el asiento de al lado y con Bob Seger en la radio, me lancos, hasta expresiones indeceéndido escritor cubano Guillermo Cabrera Infante y al mejor biógrafo de Emiliano Zapata, John Womack, y al terminar mis estudios, en mi Impala 78, con una botella de Jim Beam en el asiento de junto y con Bob Seger en la radio, me lancé a recorrer la región suroeste estadounidense: Texas, Oklahoma, Kansas y Nebraska, realizando cualquier cantidad de trabajos infames para mantenerme.
Cuando regresé a México, me fui a vivir con mi abuela Blanca a su casa de Tlalpan, donde me quedé hasta varios años después de su muerte. Poco antes de este desenlace fatal, un día abrió la puerta de mi recámara y me encontró con mi novia de entonces practicando el sano deporte del fornicio: se enojó mucho porque, me regañó como nunca lo había hecho, estaba faltándole el respeto al techo que me daba cobijo. Yo me reí a carcajadas pero a ella no se le quitó el enojo y me retiró la palabra. Para calmar los ánimos me fui una semana a casa de un amigo en Cuautla y cuando regresé me encontré que la habían hospitalizado. La fui a ver, me acarició el pelo como solía hacerlo, nos besamos y todo volvió a la normalidad entre nosotros. Al día siguiente, mi hermana me llamó por teléfono para decirme que había fallecido. La recuerdo hermosa, y como escribió su padre en el poema A mi hija Blanca, yo también repito:
¡Oh, flor de amor
de mi alma, yo te bendigo!.