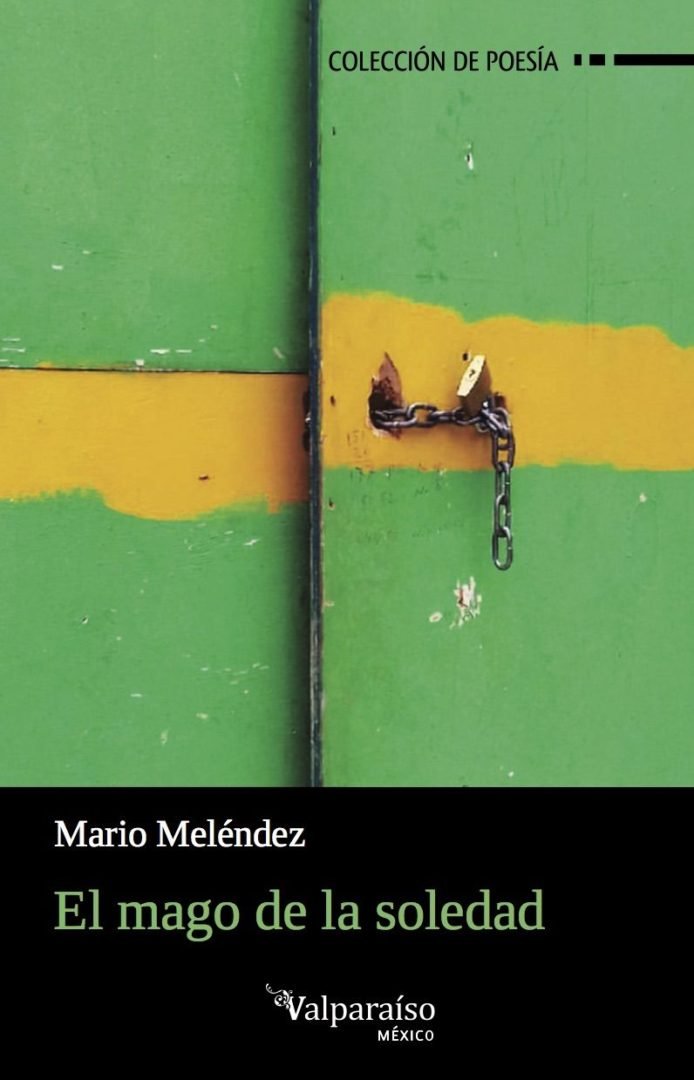En seguida una aproximación a la narrativa de un autor de la generación de los ochenta. Luis Miguel Estrada (Morelia, 1982) es Contador Público y cuentista. Recibió en 2008 el Premio Nacional de Cuento “Juan José Arreola”. Actualmente estudia la Maestría en Literatura Mexicana en la UAP.
En seguida una aproximación a la narrativa de un autor de la generación de los ochenta. Luis Miguel Estrada (Morelia, 1982) es Contador Público y cuentista. Recibió en 2008 el Premio Nacional de Cuento “Juan José Arreola”. Actualmente estudia la Maestría en Literatura Mexicana en la UAP.
AHÍ VIENE LA PLAGA
Cuando las hormigas comenzaron a multiplicarse e hicieron su descendencia numerosa como las estrellas nadie se inmutó. Yo mismo, acostumbrado a vivir junto a un lote baldío que reverdecía cada época de lluvias sin importar lo que hicieran las hoces furiosas de los jardineros y los fríos atroces del invierno, vi sin el menor apuro miles de puntos negros asaltar mi cocina más de una vez. Tal pareciera que durante aquél año las comas de todos los libros impresos hasta la fecha hubieran saltado fuera de las páginas y, con sus extremidades recién adheridas a sus negros cuerpecitos, se hubieran aliado con puntos suspensivos, puntos y comas, dobles puntos, puntos a secas, diéresis y otras tildes para formar el batallón del fin del mundo. Nosotros, me refiero a nosotros los mexicanos, no hicimos caso a la crisis que se gestaba en nuestros patios y en nuestros cestos de basura, junto a nuestros alimentos diarios y alrededor de nuestros graneros. No fuimos los únicos, de eso estamos seguros. Conforme pasaron los meses y la invasión de las laboriosas colonizadores adquirió tintes de profecía bíblica, focos rojos en diversas naciones comenzaron a aparecer a la par que la nuestra se volvía el caótico hervidero de patitas dispuestas a conquistar la tierra perdida por años de civilización y de patotas correlonas que no podían acabar con la plaga pisoteándola de cuando en cuando ni alejarla rayando puertas y dinteles con gis chino.
Yo veía la televisión a mediodía, después de no sé qué pleito con Paulina, y algo se comentó respecto a una plaga de hormigas. En ese momento yo estaba convencido de que si algo era televisado tenía que haber sido forzosamente tergiversado, entonces ponía muy poca atención a la televisión pero la veía constantemente en espera de que su sintonía dispersara el ruido en mi cabeza y me ayudara a escuchar sólo mis buenas ideas. No recuerdo el cómo ni el por qué de la nota. Recuerdo, sin embargo, que algo tenía que ver con comida o cosechas; lo que me fue imposible olvidar fue el dónde: Todo el sureste del país, región propensa a albergar vida, a hacer crecer frutas en las orillas de los caminos rurales y a ser poco escuchada cuando las broncas saltan fue el primer punto donde las hormigas atacaron.
Pero estoy sonando amarillista. Las hormigas no atacaron a nadie. Ahí estaban sencillamente antes que la raza humana y de pronto quisieron recuperar su lugar en el mundo. No lo sé, quizás en alguna época antediluviana, las hormigas fueron la raza superior de este planeta. Durante miles de años nos vieron evolucionar y repartirnos las jerarquías de nuestras torpes tribus en base al compadrazgo y los chingadazos. Burlándose desde su organización perfecta, tal vez se cansaron de esperar bajo la tierra a que las sobras de comida se cayeran de la mesa y, sin más, salieron todas juntas dispuestas a comer, reproducirse y crecer. No fueron una invasión caótica. Su éxito sobre nosotros se basó en su orden, en su coexistencia perfectamente sincronizada. Tantos expertos dieron su opinión al respecto pero todos llegaron a una misma conclusión: lo que nosotros tuvimos en desventaja fue el pinche caos, sólo eso. Nuestra superioridad tecnológica y física no fue rival para nuestra ineptitud e incapacidad de coexistencia. El problema de las hormigas nos atacó y nos comimos entre nosotros antes de que ellas nos empezaran a devorar con sus mandíbulas diminutas de titánica fuerza o nos dejaran sin alimentos.
“Hay una plaga de hormigas” le dije a Paulina antes de que ella saliera al súper. “Con DDT se libra uno de ellas. O cerrando las bolsas de basura. En cambio de pendejos como tú, no hay modo de zafarse”. Apagué la tele y no la volví a encender en varios días. El comentario tenía razón, pero ella no tenía derecho. Yo me había tropezado por azar con un amor de mi adolescencia y ella no toleró que reavivara fuegos de mi pasado. Paulina regresó del súper sin haber comprado nada y esa semana la pasamos sin comida. Ella llegaba a la casa únicamente a dormir y yo, desde mi campamento de desterrado montado en la sala, no encontraba cómo hacerla volver a mi lado.
Las semanas pasaron rápidas desde esa primera noticia. Lo siguiente que supe de mi mujer, fue que me había abandonado. Desperté y no la encontré: había ido a casa de su madre. Invariablemente lo hacía cuando estábamos en dificultades así que ni siquiera dudé sobre su paradero cuando me levanté del sofá y la fui a buscar a la que algún día fue nuestra habitación. Hablé por teléfono con ella más tarde y estuvimos de acuerdo en que se quedara allí tres días hasta que su mente anegada en dudas, sólo dudas tiene una mujer, se aclarara por completo.
Al encontrarme solo y con el refrigerador vacío, hice lo único que puede hacer un cantor de bar en bar cuando se encuentra en una situación de abandono y desespero: compré provisiones para tres días y me atrincheré en la habitación tal como lo dictaban las normas militares de mi guerrilla sentimental: yacía sobre la cama, guitarra en mano, con una libreta y un bolígrafo prestos a atrapar la inspiración que no tardaría en traerme una tonada triste y mala; junto a mí se encontraban mis apuntes de la abandonada escuela de música con mil acordes comentados para evitar que la musa se escapara si acaso la nota buscada no estaba entre mis recuerdos; frente a mí, estaba mi televisor de veintiún pulgadas (que me producía un contradictorio orgullo pues mi única posesión de valor era una máquina, a mi ver, de mentiras) y, junto a la cama, estaban las provisiones que mis últimos doscientos cincuenta pesos me compraron: dos botellas de ron blanco, una Coca Cola de dos litros y las papas fritas más grandes que encontré.
En mi segundo día de trinchera la inspiración se mantenía ausente, así que encendí la televisión y me encontré con que el mundo había cambiado desde la última vez que lo encendí. Había noticias en todos los canales acerca de la hambruna que desmadraba los países menos agraciados por las deidades de la economía de mercado. Las hormigas se comían cuanto hallaban a su paso en Etiopía, Mozambique, Ruanda y Senegal. La noticia me pareció de pronto un eco de algo que había escuchado ya y tuve que abandonar mi puesto de mando (que se había quedado sin una sola borona de papas fritas gracias al hambre de mi cruda de esa mañana) para corroborar mis dudas. Fui a recoger, vestido con tan sólo boxers y playera, los periódicos atrasados que estaban en la puerta de mi casa. Al leer los titulares, agradecí la necedad de Paulina que nos había mantenido suscritos por lo menos a un diario mediocre. Ahí estaba, frente a mí, la plaga gestándose y explotando en nuestras narices.
Al parecer, los países africanos no eran los únicos afectados. Leyendo los periódicos me di cuenta de que alarmas similares habían surgido alrededor del mundo entero. “África sin alimento. Plaga de hormigas arrasa cosechas” “Vietnam y Laos en alerta debido a infestación de hormigas”. Todo seguía así. Entonces, recordé que el mundo nunca está tan lejos y, mientras me frotaba los pies descalzos uno contra otro víctima de cosquilleos, seguía leyendo los periódicos y aún buscaba en su interior noticias de lugares más cercanos.
Nicaragua y Bolivia sufrían suertes similares a la de aquellos países tan alejados. Pero la cosa no paraba ahí: también México se caía en pedazos gracias a que las hormigas se comían todo el pegamento con que habíamos unido nuestra frágil realidad. “Oaxaca, Guerrero y Michoacán se suman a la emergencia por La Plaga”. Así me di cuenta de que el sureste sólo fue el inicio. Ya estaba el centro en problemas también y no había forma de pararlos. Traté de seguir leyendo, pero el cosquilleo en mis piernas se había extendido hasta por debajo de mi ropa interior. Al mirar hacia mi cuerpo cosquilleante, solté un grito: las hormigas me invadían. Miles y miles de ellas buscando alimentarse de mis pantorrillas, muslos y entrepierna. Asustado, las golpeé con los periódicos que aún sostenía y corrí hacia la regadera para quitarme La Plaga que me comía vivo.
Hasta donde daba la información en diarios, radio y televisión, nadie estaba seguro de por qué las hormigas se habían multiplicado ni de cómo se habían vuelto tan agresivas. Recordé mis días viéndola comerse migajitas de pan que se quedaban en la cocina y me juzgué tan estúpido por no haber vislumbrado el problema crecer en mi propia cocina. Quizás con DDT o cerrando las bolsas de basura habría logrado contribuir un poco a salvar a la raza humana. No lo sé.
Alguna dependencia de gobierno de esas que tienen nombres largos y necesariamente burocráticos (esto es, el nombre dice mucho pero allí nadie hace nada) había sido cargada con la responsabilidad aquí en México. Cada país lidiaba con el problema a su modo, con sus instituciones. En México, se hacía lo que mejor se sabe hacer: se hablaba de cifras que nadie podía comprobar, se culpaba a instituciones que culpaban a instituciones que se quejaban con poderes del Estado que reclamaban a un presidente que estaba de gira en Europa que pedía calma por televisión desde una suite en Roma. Nadie daba respuestas pero todos se quejaban. Había organismos burocráticos que supuestamente habían sido creados para contener y solucionar crisis de esta índole y otras aún más macabras pero estaban plagados de gente poco calificada que sólo sabía llenar formatos, cobrar multas, hacer oficios y perrear su hueso en los cambios de administración de partidos. Nadie esperaba que el fin del mundo viniera a través de las hormigas, nadie les hizo caso jamás, ni siquiera cuando comenzaron a reclamar a gritos su lugar en el mundo. Mientras las hormigas crecían y se multiplicaban, la gente las ignoraba y las mataba de un pisotón o las bañaba con insecticida y otros productos de ocasión que sólo retrasaban la invasión inevitable. Nadie se ocupaba de levantar la basura ni de lavar sus platos sucios, muchos menos de cuidar graneros y cosechas. Ni siquiera supimos jamás la causa original de su existencia, sólo tratamos de evitar que nos aniquilaran.
Mientras la crisis se comenzó a agravar, la gente pedía a gritos solución. Olas de violencia en contra de las instituciones que deberían de haber lidiado con el problema de raíz se desataron. La gente olvidaba, sin embargo, que las instituciones están hechas de personas. Allí, en esas oficinas a donde una turba lanzaba bombas molotov, se encontraba el primo hermano de un señor cuyas cosechas estaban siendo devoradas por hormigas. El que lanzaba las bombas, el que las recibía, quien perdía cosechas y todos los que veíamos la tele o leíamos los periódicos nos quedábamos maravillados por la magnitud del problema y cuestionábamos las acciones de todos los demás. Veíamos la tele y decíamos “Cómo es pendejo ese señor, de veras que es malo”, pero se nos olvidó que en la vida real no hay buenos ni malos y que aún los más malos son vecinos de los buenos. Perdimos de vista el problema y nos concentramos en tantos altercados, manifestaciones, opiniones encontradas y polémica mediatizada.
Los países de mayor adelanto tecnológico tenían maneras poco innovadoras de lidiar con la Plaga. Cerraron las fronteras a todo aquello que proviniera de países con el problema. “A todo aquello” significó desde alimentos, donde las hormigas exploradoras se escondían fácilmente, hasta personas y productos de todos tipos. Eran increíbles los recovecos en los que las hormigas se ocultaban para esparcirse por el mundo. Machos y hembras alados copulaban por encima de cualquier frontera y esparcían así la plaga y creaban nuevas colonias perfectamente organizadas que lanzaban millones de obreras a masticar todo lo que se cruzara en su camino. Los muros, entonces, tuvieron que pasar de ser solamente económicos y diplomáticos. Hubo que levantar controles físicos en las fronteras donde la gente era constantemente rociada con insecticidas y las tierras y aire fronterizos eran envenenados con productos químicos que formaban una barrera supuestamente infranqueable para las hormigas que ya habían empezado a devorar ganados, vagabundos y animales callejeros.
Los países no fueron los únicos que se dividieron en ricos y pobres. Repitiendo nuestros fallos en otras dimensiones las ciudades mismas se dividían de igual manera: las élites de clase alta y los clasemedieros que podían se encerraban a cal y canto con reservas alimenticias que siempre terminaban por ser devoradas por oleadas de hormigas que hallaban en nuestra ingenuidad el modo de hacer prevalecer su disciplina. Gente pobre pedía limosna de comida en sus puertas, pero eran repelidos por cubetazos de agua helada o vajillas importadas lanzadas desde las ventanas. La violencia cobró su cuota y las lujosas viviendas fueron allanadas e incendiadas en reclamo.
Las hormigas explotaron en la cara de todos. En poco tiempo nos trajeron el infierno a las puertas de las casas. El campo, donde abunda (o debería abundar) la comida recibió los golpes más tempraneros. En las ciudades la cosa era menos grave, pero eso fue sólo hasta que el alimento en el campo se acabó y entonces las ciudades fueron golpeadas con mayor fuerza aún, pues enfrentaron simultáneamente hambre, furia y desesperación. Las hormigas se acabaron la comida y azotaron las ciudades, se comieron el plástico de los aislantes eléctricos ocasionado cortos y explosiones por fugas de gas, y así nos regresaron a una era primitiva que hizo que se desbordaran los instintos. Dividieron al padre contra el hijo. No trajeron la paz, sino la espada.
Para cuando el pandemónium se encontraba en su apogeo, Paulina ya había regresado a mi. Ella fue la primera persona que me comentó de viva voz de un caso de asesinato a manos (o a patas y mandíbulas) de las hormigas. Su madre, según me dijo, se quedó dormida una tarde mientras Paulina salía a buscar cualquier cosa para comer, que ya escaseaba alarmantemente. La avaricia de mi suegra fue su fin, pues en cuanto Paulina salió, la matriarca sacó de entre sus ropas una dona de chocolate envuelta en plástico que engulló de un bocado y que le dejó un recuerdo de dulce en los dedos. Las hormigas se acercaron atraídas por el chocolate que había impregnado los dedos de mi suegra y esto las llevó a probar la carne humana y no se detuvieron hasta que la devoraron hasta los huesos. El proceso debió llevarles algo así como una hora porque cuando Paulina volvió sólo encontró los restos de su madre. Sin darle el menor tiempo al luto, olvidó el problema que nos había separado y huyó de vuelta a mí. Encontró la casa, para su sorpresa, libre de hormigas; sin embargo, me encontró borracho. A pesar de este detalle, se sintió feliz de hallarme en una pieza. Dado lo prolongado de su ausencia, todo resto de alimento en la casa había sido consumido por mi persona. Las noches (muchas, pero muchas más de tres) que me dejó, me las pasé emborrachándome furiosamente en los bares en los que tocaba notas tristes sobre mi abandono. Mientras yo cantaba, los clientes cada vez más escasos se aporreaban los rostros y los cuerpos buscando sacudirse las hormigas. Para cuando los bares y muchos negocios más comenzaron a cerrar, la gente tenía marcas de mordidas de hormiga en todo el cuerpo. Aparentemente la bendición de mis malos hábitos fueron mi salvación en el momento en que las hormigas comenzaron a alimentarse de humanos: comía fuera, no mantenía alimentos en mi casa y siempre, pero siempre, estaba empapado en alcohol y envuelto en humo de tabaco.
En México y el resto del mundo no había suficiente comida para mantener humanos y hormigas. Los países europeos, los Estados Unidos, las economías asiáticas seguían firmes en sus mecanismos de control. Así que, mientras nosotros aprendimos a no dejarnos comer por las hormigas y a tostar a cuantas fuera posible para comer cuando no había nada más, los países del primer mundo tuvieron que lidiar con un problema aún mayor: generaron súper hormigas en las franjas fronterizas donde se habían establecido los bloqueos químicos. De buenas a primeras a estas hormigas a prueba de balas les valieron madres todos los insecticidas y químicos del mundo. Veloces y feroces mutaciones genéticas las proyectaron con una furia total hacia el interior de las superpotencias. No se imaginaron que a base de controles tan rígidos estaban formando enemigos tan furiosos. Confiados en su fuerza y su tecnología, no imaginaron que el enemigo (chiquito, pero numerosísimo y vuelto feroz por sus propias manos) se les subiría a las barbas por el primer hueco que dejaran. En estos países la muerte y la devastación superaron todo el horror que ya se había visto en el resto del globo.
El mundo se cayó en pedazos. Es imposible para mí, triste cantautor, describir a profundidad el caos que se generó con las hormigas. Gradualmente todo el mundo se dio cuenta de que estaba conectado con todo el mundo. A través de los cierres fronterizos, las economías mundiales se vinieron al suelo; con el caos social y los reclamos al gobierno, esa figura paternalista que la gente espera que resuelva todo, se perdió la oportunidad de llegar a una solución y se fracturó la sociedad hasta casi olvidar el concepto de “país” o “compatriota”; sin embargo, con el hambre y la destrucción de la civilización, aprendimos a vivir en un mundo que ya nos era ajeno.
No voy a mentir. Los primeros años después del fin del mundo todos extrañábamos la electricidad, la luz, la comida de microondas o a algún pariente que las hormigas se habían comido, por no mencionar a los millones que habían muerto por el hambre, el crimen, la violencia y los disturbios. Cuando el fin del mundo terminó, no estuvo Dios presente para juzgar a los que quedamos. Mucha gente se quedó mirando hacia el oriente en espera de encontrar a la deidad de sus sueños envuelta en fuego o en luz blanca dispuesta a cumplir los designios bíblicos o coránicos, pero sólo hubo el espectáculo siempre feliz de un amanecer en calma. La gente se miró las caras confundidas y decidió seguir viviendo.
Las hormigas, por su parte, concientes de que eran demasiadas y la comida no iba a alcanzar, se pusieron en huelga de pierna cruzada y todas las reinas de todas las colonias evitaron desovar hasta que sus números se establecieron en un óptimo de población. En vista de que era seguro tener bebés de nuevo, pues ya no peligraban sus vidas debido al hambre de las hormigas, la gente volvió a hacer el amor.
Paulina y yo nos abstuvimos de traer críos al mundo hasta nuevo aviso debido al miedo que crecía dentro de mí al ver a mis congéneres reorganizarse después de haber sobrevivido a las bestiecitas del Armagedón. De pronto la gente había recobrado la calma y en nuestra nueva vida, que era una extraña mezcla entre la época de las cavernas y un apagón, algo me decía que la cosa no marchaba. Con la nueva calma, la gente buscaba frenéticamente la reconstrucción del mundo perdido. Tener bebés era cosa de generar mano de obra para las reconstrucciones venideras. Se convocaban a elecciones en las nuevas tribus y la comida se racionaba de acuerdo a las jerarquías de reciente creación establecidas a fuerza del chingadazo y el compadrazgo. Nuestra terca, estúpida naturaleza no murió con la civilización que mataron las hormigas. Algo sobrevivió, algo durmió dentro de nosotros como mucho tiempo durmieron las hormigas dentro de la tierra. Y ese algo quería despertar.
Mis canciones se avocaron entonces a estos temas, ante el descontento de los líderes autoproclamados. La historia de mi tribu nunca lo contará, pero soy el primer caso de un asesinato por motivos políticos desde el fin del mundo. Ya al guardar la guitarra en el estuche y quedarme sin un lugar para cantar en la fogata de las noches, presentí la desgracia de mi muerte por garrotazo y las manos de Paulina descubriendo mi cadáver. También recordé sus palabras de que alguna vez fueron burla, pero ahora, eran profecía vuelta realidad “Con DDT se libra uno de ellas. O cerrando las bolsas de basura. En cambio de pendejos como tú (como nosotros), no hay modo de zafarse”.
8 de Septiembre de 20**
Datos vitales
Luis Miguel Estrada Orozco (Morelia, 1982) ha sido beneficiario del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico del Estado de Michoacán (2005-2006) y es autor de los volúmenes de cuentos 9 Relatos y 1 Opinión (Jitanjáfora, 2006), Cuentos de Juan y Juan (Jitanjáfora, 2006) y Colisiones (Universidad de Guadalajara, 2008) por el que recibió el Premio Nacional de Cuento “Juan José Arreola”. Ha colaborado en la revista Cultura de Veracruz. Tiene un título de Contador Público por Universidad Vasco de Quiroga y actualmente se encuentra en el Programa de Maestría en Literatura Mexicana de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.