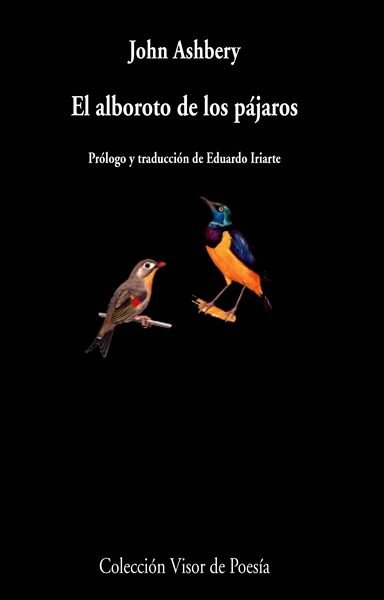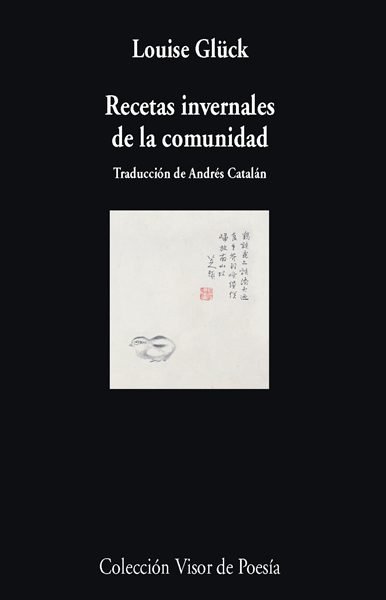Presentamos en Círculo de Poesía una muestra de Dennis Ávila (Tegucigalpa, 1981). Poeta y narrador. Ha publicado los libros de poesía La calada (2000), Algunos conceptos para entender la ternura (2005), Quizás de los jamases (2008), Geometría elemental (2014) y La infancia es una película de culto (2016). Ha obtenido los certámenes literarios Poesía Hablada (2001), Juegos Florales San Marcos de Ocotepeque (2005) y el Premio Cuento Breve de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (2005); en el año 2006 recibió la Mención Honorífica en el Premio de Narrativa Hibueras, por la novela Trópico de andamios. Ha participado en eventos literarios en Centroamérica, Puerto Rico, Cuba y España. Su poesía se encuentra seleccionada en las siguientes antologías: CD Versofónica (20 poetas, 20 frecuencias), Papel de oficio (Cuadernillos de poesía País Poesible y Chamote (Antología de poetas latinoamericanos). Su poesía ha sido traducida al portugués, inglés e italiano. Desde el año 2007 radica en Costa Rica, en donde dirige el proyecto artístico El Lobo Estepario-Teatro Mágico; asimismo se desempeña como Director Adjunto del Festival Internacional de Poesía de Costa Rica.
Efecto giroscópico
En distintos momentos de mi vida
he contemplado
la fugaz existencia de un trompo:
remolino de madera,
fusión de aire y manos.
Fríos como pinzas
crean el viento en miniatura,
la energía del sosiego
y los moldes para la utopía
del movimiento perpetuo.
Aunque giren en el suelo
o en la mano,
nadie que creció cerca de un trompo
podrá evadir los códigos ocultos
en su dialecto de espiral.
Su baile es centrífugo:
seres inanimados
que viven por sí mismos.
Para ellos la eternidad es equilibrio,
el tiempo se llama profecía
y danzar significa espectadores.
En distintos momentos de mi vida
he visto morir a un trompo:
debilitarse hasta caer,
volver a empezar.
El viejo Tony
En la antigüedad
los barberos suavizaban el filo de sus navajas:
por un lado el cuero, por el otro las sombras;
así era el viejo Tony.
Capataz de la paciencia, olvidaba barrer
y al menor descuido dibujábamos figuras
en la hojarasca de cabellos que cubría el piso.
Esto lo enfurecía, pero después
reanudaba el colibrí de metal
que vivía en su mano.
Para todos había un lugar
en su silla emblemática:
a los adultos los acostaba
para hacerles la barba,
cubiertos con la frazada
que deben usar los reyes para dormir;
a los niños nos ponía una tablita
para alcanzar la estatura de los hombres,
y si llorábamos
nos untaba espuma de afeitar.
Cuenta la leyenda que renunció a morir.
Postrado en la cama de sus últimos días
se negó a vender su silla
a unos coleccionistas.
Hoy, el fantasma de Tony,
la protege en el museo de su patio
como si fuera un Cadillac.
Los niños del Dr. Hell
Trazábamos una circunferencia.
En el centro, como la marca de un compás,
hacíamos el agujero
donde metíamos las canicas
que el vencedor se llevaba a casa.
Los grandes odiaban
que un niño más pequeño ganara;
me echaban tierra en los ojos
y atacaban como cuervos.
De aquella nube de polvo
surgía la respiración de mi hermano,
el gordo más ágil del barrio.
Todavía tengo en mi corazón
su voz de niño diciendo malas palabras.
Amaba su heroísmo:
esa necesidad de salvar mi honor
y el de la familia.
Mis piernas dejaban de temblar
y me lanzaban a la pelea
para justificar mi sangre en la nariz.
Pero de los dos, él era Mazinger Z.
Solo mi hermano pudo derrotar
a los monstruos mejor armados
de nuestra niñez.
LOS REMOS
Mi madre rema en esta foto.
Su felicidad la persigue
y no le permite romper
la hermosa sonrisa que lleva por rostro.
Intacta, sacude sus heridas
como alguien que borra tras de sí
todos los naufragios.
Lo hace sin pretensiones,
con las agallas de un barco de papel.
Muestra sus velas
a pesar de las várices del tiempo
y los árboles en llamas
que frenaron sus pájaros.
La veo sonreír:
no parece la mujer que perdió un oído,
la tripulante de hospitales
que derrotó al vértigo
para domar lo humano.
Mi madre se sumerge en ella misma.
Su alegría me ha impactado:
es una niña,
y en el acto
parece dirigir
los columpios del mar.
La memoria por dentro
Las personas con Alzheimer:
¿recuerdan los besos verdaderos,
las guerras infinitas,
el cúmulo de atropellos y venganzas
tras la vía láctea de sus vidas?
Esas manos que parecen buscar un mapa,
¿en qué rostro están pensando?
Para ellos un mausoleo
no es un álbum de lápidas
sino almanaques vacíos,
paralelos
al limbo de cosas por volver.
Su memoria es un columpio:
una canción
puede enviarlos a la infancia
o traerlos de vuelta
con la mirada sucia de futuro.
Una mirada que se dilata en el aire,
como si allí naciera
la epopeya de los recuerdos
y no la urna donde habita
un sufragio de caminos disecados.
Uno piensa que no debe haber
nada más triste
que el olvido del Alzheimer.
Pero hay quienes cargan
hasta el final de sus días
una amarga niñez.
El otro
El Borges de Cambridge
encuentra
al Borges de Ginebra.
Ambos son cometas
que comparten la mirada
frente a un río.
Uno es viejo y cuenta la historia
como si fuera real;
el otro es joven y responde
como si fuera un sueño.
El Borges de Cambridge
argumenta cosas
que el muchacho cuestiona;
al final le confiesa
que un día quedará ciego
gradualmente
como un lento atardecer de verano.
El joven se despide
sin tocar el rostro
que él tendrá
en cincuenta años.
Solo él sabe
que volverá a Cambridge
cada mañana de su vida,
para exigir al río
que devuelva sus ojos
en la tinta que corre,
eterna,
sobre el agua.
El niño entre las olas
El mar apareció
cuando acabó la carretera:
una playa escondida
llamada Punta Ratón.
Arena negra,
viento asfixiado de sal.
Rompíamos las olas
como orugas necias
con las manos llagadas por el agua.
Nos gustaba aquel lugar
que parecía el fin del mundo:
las tardes eran largas
y el sol se perdía
en nuestra ropa abandonada.
Con el tiempo conocimos otros mares
más azules,
más ajenos,
pero este era de bronce
y daba todo por ahogarnos.
Se llama Océano Pacífico
ese mar
que comenzó en el sur.
Su recuerdo
insiste
en cegar nuestros ojos.
Los pies en la tierra
Intento imaginar
los primeros zapatos de mi padre.
¿Tuvieron el color que surge
en la corteza de los árboles
cuando va a amanecer?
¿Sus cordones fueron implacables,
como aquellos que amarraron
la leña de las haciendas vecinas,
que él y sus hermanos
ansiaron en los días lluviosos?
La suela, ¿lo suficientemente gruesa
para aplastar espinas?
El tacón, ¿inamovible,
capaz de entender un nuevo equilibrio?
Delgado, sin duda, el camino de sus hilos
en esta dimensión desconocida
por unos pies descalzos.
¿Los tomó de alguna estantería
o salieron del corazón de un zapatero
directo a sus pies?
¿Temió gastarlos, a las cinco de la mañana,
para arrear las vacas
de los señores feudales de su infancia?
¿Los llevó a la escuela en su jornada mixta
o al vender melcochas
antes y después de cada clase?
¿Alcanzó los labios
de alguna muchacha que pudo visitar,
por fin, con los pies limpios?
Siempre me conmovió
la historia no contada
de los zapatos de mi padre.