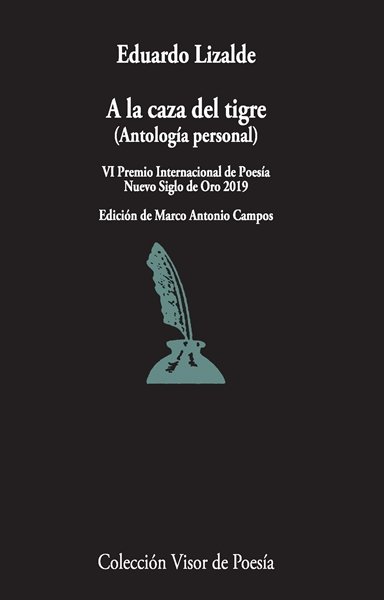Maurizio Medo entrevista al poeta y ensayista cubano José Kozer (1940) en Pata de gallo, suplemento de Literaturas.com.
Mauricio Medo: Un primer aspecto que me inquieta es encontrar en algunas de tus reseñas biográficas la siguiente frase: Ha publicado numerosísimos libros y antologías para los más de 4400 poemas que lleva escritos. La idea que uno se lleva al leer esto es la de los poemas, como unas unidades probables, que al encontrarse unos con otros van tramando una obra (WIP –work in progress– como hablábamos) en donde la noción de libro sería reemplazada por la vida misma. ¿Es decir, más que una obra, con tales y cuales características, en tu proyecto de escritura el soporte real sería la propia vida?
José Kozer: Ahora te vas a inquietar más: 4400 poemas es una cifra caducada. Si cuento el poema que hice esta mañana, y que corregiré mañana por la mañana, según acostumbro, el cómputo asciende, hoy 25 de mayo del 07, a 6786 poemas. ¿Qué decir? Aunque me gusta el número ascendente, sé que no es cuestión de números, en todo caso la condena procede de la letra y no del número, y al respecto, lo primero que te comento es que desde hace tiempo, tal vez décadas, no me identifico para nada con el concepto de la página en blanco, por demás tan cacareado, sino con el de la página en lleno.
Cada vez que hago un poema, la idea del enfrentamiento con la página en blanco, y de que ese enfrentamiento (lo cual parece tener un carácter bélico que me desagrada) implica un amilanamiento, un temor, e incluso un sentimiento de horror y de atrevimiento, para mí no existe: no tengo miedo a escribir, tenerlo implicaría darle demasiada importancia a lo que no es más que una actividad del ser humano que funciona dentro de límites generales y personales, y que no es tan trascendente como se pretende. Así, al sentir a diario la convocatoria, el golpe instintivo de la forja del poema, lo cual en mi caso suele suceder temprano en la mañana, y durante el proceso de mis abluciones, y tras el frugal desayuno de todos los días en la compañía de Guadalupe, no me pregunto nada: oigo unas primeras palabras, apenas veo nada, esas palabras, medio sueltas, sin titubeo ninguno las inscribo sobre el cuaderno que tengo a mano (unos cuadernos de dibujo que usan los pintores para hacer sus bosquejos, y en los que trabajo desde hace décadas) y me pongo a escribir. Al dictado. No exagero ni pretendo: es al dictado. Voy farfullando el poema, el texto se me dice, se desdobla y bifurca, adquiere sus propios tonos, ramificaciones, y yo lo único que hago es seguirlo al trote, según se me impone. Una imposición dichosa. Una dicha breve. Su duración es más o menos de unos veinte minutos, a veces una media hora, otras unos cuarenta minutos, rara, rarísima vez, una hora. Por lo general el texto se hace en una o dos sentadas (es lo que suele ocurrir). Así, empieza su eslabonamiento de palabras, siguiendo ciertas estructuras de las que participo hace años, se interrumpe, dado que bajo a nadar con Guadalupe, y al regreso, en el punto en que lo dejé, o me dejó de momento, lo remato. Al rematarlo, ocasionalmente me lo leo y corrijo parcialmente in situ: lo normal, sin embargo, es dejarlo para el día siguiente en que de nuevo, al corregirlo, lo farfullo y canturreo, hacia adentro, apenas audible, a flor de labio que es a flor de piel, y en un punto determinado, lo tranco: no hay nada más que corregir; está, digamos que a satisfacción y, habiéndolo tecleado ante la pantalla de la computadora, lo guardo, imprimo dos copias que firmo y fecho (vicios del ego que no acepta su inminente y sempiterno anonimato) copias impresas que encarpeto (en carpetas que por lo general contienen 60 poemas) y me voy. Terminé. Ese poema para mí, casi al toque, deja de existir. No lo recuerdo, apenas o para nada, a la hora; al día siguiente sería ya incapaz de recordar su título, su contenido, sólo queda en mí un sentimiento de placer, un regusto, de haber vuelto a escribir. Tabula rasa.
Pienso que justo a este procedimiento le debo poder seguir escribiendo desde un incesante eslabonamiento que, entre preocupado y despreocupado, realiza su trabajo: un trabajo. ¿Más importante que el del zapatero que lezna en mano repara o fabrica? Bueno, si el zapatero de la lezna se llama Jacob Böhme, imagínate, qué decir: mas, si se trata de un zapatero remendón, la labor del poeta se puede decir que es más importante para el ojo lector y menos importante para el pie necesitado de calzado. Así de sencillo: todo tiene su sitio, y el Orbe es perfecto. ¿Bromeo? En parte. Donde no bromeo es si te digo que en un poema escrito por mi mano, no soy yo quien ha colocado sus palabras; ellas se han colocado, digamos que por su cuenta y riesgo. Luego estoy de acuerdo o en desacuerdo con la colocación de las palabras, pero ese acuerdo o rechazo no es más que oficio. Creo que recibimos un don, reconocerlo casi siempre lleva tiempo, tras reconocerlo lleva tiempo aceptar ese destino, un destino cotidiano, un destino que te roba de muchas posibilidades y te da otras: algo tiene de maldito ese destino, mucho tiene a la vez de regocijo y júbilo interiores. Esa dádiva, aceptada, implica una responsabilidad, que para mí consiste en jamás cederle a la realidad externa un ápice de lo que el poema registra desde su interioridad sobrecogida (peculiar). Es decir, no puede haber sentimentalismo barato, ni el menor oportunismo, sea lingüístico, político o mercantilista, sólo puede existir el mejor de los textos posibles tras el momento de gestación y corrección: no hay de otra, y como no hay de otra, pocos poetas dan, darán la talla. El falseamiento del estro es el pan nuestro de cada día, cada hijo de vecino de pronto te saca de la faltriquera su poema, y al grito de yo también escribo poesía, te mete por las narices, su creación. ¿Creación? La pucha. Dan ganas de chillar. Ahora, en esta falsa democratización en que vivimos, y que tanto padecemos, todo el mundo se siente con derecho a arrogarse la capacidad del creador. La dama que en la televisión, en un programa de cocina, te explica una receta, te habla de su oficio (que no es de pacotilla pero que el negocio mercantilista, degradante, lo convierte en pacotilla) como creación. Esa dama acaba de “crear” un bizcocho genial, o ha preparado una tortilla de papas que en todo el Universo no tiene parangón. Su tortilla resulta de la capacidad creadora de la diosa cocinera, que en cuanto tal merece un sitial: semejante al que ocupan, cómo no, Vallejo, Lezama, Trakl, Celan o Baudelaire. Es diabólico ver cómo se degrada el lenguaje, se degradan los conceptos, para que todos, todos puedan ser creadores. ¿De qué? ¿De la mejor manera de vender condones, o del mejor modo de pintar, brocha gorda en mano, las fachadas? La confusión es padre: ya el público lector (que más bien es un público no lector) no sabe dónde está parado. Poesía es la que hace mamá y la que hace papá: el adolescente pajero muestra su primer poema y todos aplauden; el joven rebelde, el angry young man del día lanza sus aspavientos masturbatorios a los cuatro vientos, y ya es poeta. Hacer poemas es algo serio: requiere, y hay que decirlo así, una vida de sacrificios, a todo nivel, desde el económico al familiar al social: pero todos aspiran, pocos se consuelan de la propia falta de talento, y arre que te arre, vengan todos a publicar libros, a sacar poemas, a recibir premios que suelen ser premiecillos (jadeantes manipulaciones del mercado editorial. Y de los millares de poetas frustrados) y a seguir dándole la lata a la pobre dama poesía. Yo desde hace tiempo ando suelto. No me hago mala sangre con nada de esto (reconozco que a veces me harto y exploto, pero tras la explosión, que es purgativa, me sereno, y me siento a leer). Ahora bien: aunque alguien asuma su destino de escritura, y asuma el sacrificio implícito en ese tipo de vida, nada le garantiza la posesión del don, del talento. Te relato un episodio: me llama alguien, me dice que quiere contar con poemas míos para una (otra) antología de poesía, y esta persona, para convencerme de que participe, me espeta: “y fíjate, ya tengo 175 poetas para la antología”. Y yo: “pero si no hay 175 poetas en toda la historia de la literatura”. Casi me cuelga. Así, y más allá de esta problemática de los oportunismos, las prepotencias, lo subjetivo y personal del cotarro y gallinero de los poetas, me parece que en mi caso lo que hago, con cotidianeidad (y siendo un ser supersticioso, cruzo los dedos para que esa cotidianeidad continúe) implica, no la noción de hacer libros sino la de hacer poemas, poemas que por supuesto en su totalidad constituyen un libro (y por Dios, no un Libro ni el Libro) y que si bien se desgajan en libros sueltos (que son los que publico) (y publico mucho) no cerrará su página final, con broche de oro o plata, u oro del moro o estiércol fétido, sino el día último en que, desde mi vida, escriba mi último poema: último poema que puede ser el que escribí esta mañana, o el que escribiré muriéndome (se lo voy a dictar a Guadalupe). Se acabó.
MM: Hablas del trabajo de escribir como “plegaria, respiración, compromiso, un modo de cumplir con un destino entre irreal e impuesto”. Te confiesas grafómano y a tu escritura como el paliativo ante el “escándalo de la muerte” -citando a Canetti. Pregunto, ¿la escritura como un estado de constante meditación? En otro momento confiesas: Mi voracidad me llevará a consumir mayores dosis de letra impresa, puede que me convierta en una lepisma que devora con exclusividad papel impreso. De ser así, habré alcanzado el Paraíso convirtiéndome en sucesión interminable de textos. ¿Deberíamos entender el silencio de esta contemplación, que es la conversión de la esencia individual en lo que uno contempla, como el de la “iluminación” de la escritura?
JK: Esta mañana terminé un Autorretrato, y disculpa por citarme, con el siguiente momento de un largo verso, eso que algunos gustan de llamar versículo: “a punto de tropezar con mi efigie, y en mi efigie (bajorrelieve de la Nada) de qué me sirve mi cadáver.” Fíjate, por un lado, ese bajorrelieve de la Nada, tal vez conciencia de Nirvana, y por otro, el desgarre textual donde el yo poético expresa desesperación, angustia. Así, ¿de qué iluminación puedo hacer gala en mi escritura? No creo que se trate para nada de la escritura de un ser iluminado o alucinado, se trata de la escritura de un ser que persiste en devorar papel en blanco, garrapateándolo. Ese ser se siente a veces lepisma, otras cotorra, otras persona espiritual, y al rato se siente desesperado, porque la carne se le va a morir. Es un ser dichoso y a la vez infeliz, un ser extenuado y lleno de energía. Energía y no poder, pues, y aquí hablo de mí, no quiero fuerza ni poder: quiero energía.
Hay un verso que escribí hace unos meses y que todavía me hace reír: “La materia no se crea ni se destruye, me desorienta.” Es la verdad. Estoy desorientado. No sé nada, apenas recuerdo (de ahí que invente todo el tiempo) y justo al saber poco (y poco recordar) me encuentro en un espacio bastante vacío, amplio, donde puedo dar rienda suelta a lo que amo: escribir, reír, conversar con Guadalupe, estar: estar en casa, estar nadando, estar caminando, leyendo, oyendo música clásica, sobre todo a Bach, pero también a Dowling, a Messiaen, a Nanae Yoshimura tocando el koto (la vi tocar hace poco en México y fue un momento epifánico para mí) a Monteverdi. Un estar (estancia, temporal) del que acarreo materia y materiales de trabajo que voy incorporando, apenas dándome cuenta, a los poemas que hago. He contado ya varias veces, en público y por escrito, que durante años, más o menos hasta hace unos 20 años, yo tenía la cruenta, feroz necesidad de hacer poemas: poseía, lo que bien se puede llamar, una voluntad de hacer poemas. No hacerlos era estar muerto. No hacerlos era no existir. Recuerdo veces en que no me venía un poema y me lo imponía, desde esa voluntad del quehacer. Sufría, padecía de retortijones de estómago, cagaleras poéticas, palpitaciones, incluso mareos: y apenas descansaba (nunca he sabido descansar a fondo).
Hace unos veinte años, quizás como consecuencia de la práctica poética, de repente dejé de querer hacer poemas y éstos empezaron a hacerse, ajenos a mi voluntad (aunque no del todo, no es en blanco y negro este asunto) desde lo que considero una naturalidad, un auténtico estado natural del ejercicio poético. Viene el poema, empieza a ocurrir, ocurre, termina, y a otra cosa mariposa. Y así, casi a diario, escribo un poema (estuve en Cuba, por primera vez en 42 años, en el 2002, y desde ese viaje he escrito un poema todos los días: no casi a diario sino a diario. Algo me sucedió, no lo entiendo, tampoco lo cuestiono, y a lo que dure, casi no es asunto mío). De modo que, en efecto, la escritura se me ha convertido en trabajo de alfarero, quehacer monástico (momentáneo) plegaria sin duda (eso lo noto al farfullarla, al canturrearla) respiración y hálito de vida: mantra. Molinillo de plegarias. Vuelta del derviche. Estoy comprometido, pero con toda naturalidad: no hay nada forzado, ya, en este ejercicio, en esta práctica: no es práctica arrogante (todos los días me repito un mantra que me inventé: “no pretender, no disputar, no imaginar.”). Es práctica, lisa y llana, apenas tiene modo de ser adjetivada. Cierto que es un modo de paliar la muerte, ese ciernes que quiérase que no pega duro. ¿A qué morir? Caray. Vaya cosa. ¿Qué ocurrencia? Y cuán a destiempo y a deshora. Casi preferiría ser de piezas metálicas, organismo de hojalata, con conciencia y sentimiento, y en vez de morir tan pronto, vivir (aceitado) un par de siglos: ¿para hacer poemas? ¿Para leer? Para pescar también, dado el caso. Y caminar. Estar abierto de ojos. La vida es un jolgorio, y aunque nos vemos tantas veces caminar cabizbajos, más bien se puede vivir desde una salud gozosa, y desde un júbilo tranquilo. Disfrutar. No regodearse sino disfrutar. Tu pregunta habla de un Paraíso en escritura: para mí existe. Existe, a lo que sé, aquí, ahora y aquí en que tecleo (improviso) estas respuestas a tus preguntas, en un teclado situado ante una computadora algo obsoleta, donde sonriente veo entroncar letra a letra unas palabras que pretenden ser una respuesta a unas preguntas hiladas desde el exterior: un exterior que en este caso contiene el interior de un poeta peruano llamado Maurizio Medo.
MM: Tú eres un emigrante quien, a su vez, proviene de emigrantes (tanto de Checoslovaquia como de Polonia) En Cuba tu abuelo fue fundador de una sinagoga mientras que tu padre era ateo. Con esto imagino que creciste entre las sonoridades del yídish con las del habanero – es decir con una amalgama de oralidades, más que “mestizas”, paralelas. Luego está tu experiencia en la enseñanza de profesor de Idiomas románicos en Queens College, Nueva York, ¿esta vastedad de códigos, de hablas, ecos y resonancias al conjugarse en un texto, si es que pudieran conjugarse bajo la máscara del idioma español, no hacen que en ti lo barroco (o neobarroso) se presente como algo implícito? ¿No será un sello de la propia identidad? Y también ¿podríamos decir que “yo” en tu escritura es el lenguaje y “Kozer” podría constituirse ahí como un “signo” más?
JK: Tu pregunta contiene la respuesta. En efecto, vengo de una amalgama de hablas, las calificas más de paralelas que de mestizas. Eso me resulta interesante, nunca me lo había planteado así. De niño las sonoridades del yidish se divertían incrustándose en las del cubaneo, hasta el punto que me inventaba palabras valija (como comprenderás, siendo niño, aún no había leído ni a Huidobro ni a Joyce) que eran aleación de palabras en yidish vueltas español, cubaneadas. Creaba verbos trasmutados del yidish al español, los cubanizaba, les daba una pátina de realidad que me divertía: esas palabras merecían, merecen, la casa del diccionario. A esa urdimbre se suma luego el destierro: el idioma inglés, que hasta el día de hoy resisto con toda cordialidad, más el mejunje de idiomas que conforman eso que llamamos el español, y que van originando en mi escritura, también en mi habla, registros compuestos, lenguaje amalgamado que refleja el idioma de los peruanos o de los argentinos, de los andaluces y los madrileños, de los chilenos o las gentes del Caribe, conforman lo que en mi país llaman “un arroz con mango”.
Hace poco en Ecuador oía a mucha gente decir con toda naturalidad la palabra chévere (que es cubanismo, algunos dicen que se originó primero en Venezuela): pregunté si eso era algo nuevo, y para mi sorpresa me explicaron que en Ecuador se dice chévere desde hace décadas. Es decir, que ya no hay palabras “nacionalistas” o que pertenecen a un solo lugar. El registro localista, costumbrista, unívoco, desaparece. Las palabras se internacionalizan, se vuelven aldeas globales, pertenecen a todos, de modo que un chicano o un cubano americano, son dueños de asimilar todo el lenguaje de lengua castellana, sin sentir el menor empacho. Y el que no lo haga, considero, esta fuera de la modernidad. Lo moderno ahora es hablar Babel. Y bien: ese hablar babélico es fruición barroca. Y siéndolo, la escritura que hago, que hacemos varias gentes del continente latinoamericano, es una escritura barroca natural.
No estamos imitando a los clásicos, ni mucho menos desvirtuándolos o derrocándolos. Por el contrario, desde una devoción y un respeto ecuménico, asimilamos las lecciones maestras de Góngora, Gracián, Quevedo, el Cervantes más denso, el registro de los llamados barrocos menores, que de menores no tienen nada. Un poeta que anticipa a Góngora es Baltasar del Alcázar: es un monstruo de la jocosidad (sus poemas serios no me interesan pero su poesía jocoseria me maravilla): desde esa asimilación que se incorpora a nuestro sistema sanguíneo, a mi juicio expresamos, desde una densidad, desde índoles de ocultamiento, de pliegues y repliegues, de recodos y revueltas de caminos, la vida actual en toda su dificultad. Hay poesía de la dificultad (prefiero el término, al menos en estos momentos, al de Neobarroco) porque estamos insertados en un mundo de dificultad, un mundo que ha dado un giro tremendo, y que a todos nos desconcierta, nos asombra y maravilla, y a la vez nos pone a temblar. Ese temblor, unido al metafísico, es el que el lenguaje amalgamado, barrocón y denso, exige, o al menos me exige, para poder hacer una escritura más o menos cercana a la realidad cotidiana: una realidad que aparece momento a momento más en función de imágenes que de escritura, imágenes que al poeta le corresponde poner sobre el tapete, con el lenguaje que le resulte más idóneo: sea coloquial, sea barroco, es lo de menos; lo de más es que sea verdadero, que refleje en cuanto es posible, la realidad, y en concreto, desde un texto que funcione; es decir, que en cuanto texto no tenga caídas, flojeras, abaratamientos ni bobadas o chorradas que venden barato al texto. Rigor, lenguaje amplio y denso, dejarse llevar por vericuetos, cantar, contar, nada descartar, correr riesgos, los mayores riesgos posibles, y así, hacer poemas. De modo que “yo” es precisamente el lenguaje que nos escoge para cantarse y contarse a sí mismo, tal y como sugiere con acierto la pregunta, y Kozer (¿qué es eso?) un signo más. Esta situación que me tocó, por seguro tiene mucho que ver con mis orígenes sánscritos, mis ancestros babilónicos, mis antepasados asirios, galileos y nefelibatas. Una situación que luego la catalizaron unos miembros de mi familia, “bichos raros” en un ambiente tropical, que me legaron la distancia, la extrañeza, el sentido de lo bíblico (y de ahí al zen no hay más que un paso, para quien lo sabe dar): abuelos y padres que gestionaron por mí, desde su gesta migratoria, dolorosa y gozosa, un camino de escritura que, a estas alturas (o bajuras) de mi vida, recorro, creo, desde una libertad interior. Ese legado contiene salud, apertura existencial, mucha cordura y sentido de la realidad. Me han pasado muchas cosas, pero en general ahora puedo decir que no me ha ido mal del todo: y si es así, aparte de mis propios esfuerzos y reconocimientos, de mis trabajos y los días, mucho debo a esos antepasados que me dieron un fuerte sentido de la realidad como modo de vivir, más que como modo de operar. Un sentido de la realidad que se forja con base al respeto mutuo entre todas las criaturas (cuando nado por la mañana, rescato de la piscina a unos bichitos que de no rescatarlos se ahogarían: y cada vez que saco uno con vida y lo veo salir volando, considero que he rescatado a un bodhisatva a punto de fenecer: quizás no me lo perdone pues ese bicho bodhisatva estaba justo a punto de entrar en Nirvana y le eché a perder la disolución: lo cual, en todo caso, provendría de que aún no estaba listo para el acceso). Estos antepasados míos me legaron una ética, un sentido fuerte de responsabilidad, de trabajo, de energía que hay que saber encauzar, para que en vez de energía destructiva o neurótica, sea energía constructiva, dadivosa. A partir de esos antepasados, entes migratorios, está mi propia emigración: un aspecto de la misma que me interesa cada vez más, y que quizás tiene que ver con la situación íntima, consciente o no, del emigrante, o del desterrado, es que éste tiende a conservar el idioma del día de partida: así, existe lo que podría denominar un cementerio de palabras caídas en desuso, un auténtico cementerio de palabras obsoletas. En mi caso, este cementerio está lleno de tumbas en español y en inglés. Mi inglés opera desde el inglés neoyorquino que aprendí en la década del 60, y a cada rato uso expresiones, vocablos, que veo no existen ya: se entienden, pero no tienen vigencia. Lo mismo me sucede con el español, el que mamé en Cuba, y el que recibí en las dos primeras décadas de exilio, a través de mis estudios y mis lecturas, y sobre todo de mis estancias en España. Se trata de un lenguaje “anquilosado” que no se ha desprendido del refugio emocional del día de la partida. Si ese lenguaje se hubiese vuelto exclusivista, un lenguaje a la defensiva, no hubiera crecido ni me hubiera abierto a la polifonía del español (ni a la del inglés, idioma democrático por excelencia: a todos roba, y de todos asimila, sin dar explicaciones de índole académica): por suerte, considero, a la vez que conservé el idioma del día de la partida, o el idioma incorporado en la primera etapa de exilio neoyorquino, me abrí a los cambios idiomáticos, generacionales, que con el correr del tiempo se han sucedido. De ahí, una riqueza: la riqueza que entra por el ojo abierto, el oído asequible, encandilado, y que luego sale por la boca, desde el vientre, desde el sistema circulatorio, respiratorio, intestinal.
MM: En una ejemplificación didáctica tu señalas tres modelos básicos dentro de la poesía neobarrosa. Nombras a tres modelos o categorías Pesadas (donde estarían las escrituras de Deniz, Espina, Bueno y Jiménez) Medianamente Pesadas (o quizá Medio Ligera) – donde encontraríamos las de Echavarren, Perlongher y Bracho- y una Ligera – donde podríamos considerar las de Huerta o Zurita. Siguiendo con el esquema ¿dónde situarías la de Kozer? Por otro lado me comentabas que “pensabas que Medusario había cumplido” pero en las escrituras post-Medusario, me aprovecho de tu oficio de lector, ¿cómo podríamos situar a las nuevas manifestaciones de lo neobarroso en Latinoamérica, las hay?
JK: Me situaría al lado de los neobarrocos del peso medio o mediano. Mi trabajo no tiene la extremosidad de lenguaje del de Espina o Deniz, la microminuciosidad lingüística de Reynaldo Jiménez, ni el espesor multilingüe y mestizo de Wilson Bueno o del chileno Andrés Ajens. Tampoco la ligereza magnífica, la profunda transparencia de un Huerta o de un Zurita.
Ahora bien, y es lo que más me interesa resaltar, entre todos constituimos una familia: cada miembro es quien es y entre todos, abrasándonos en escritura, hacemos una poesía que goza de un cierto aire de familia. Esa familia, de manera parcial a modo de muestra o muestrario, se recogió en Medusario, antología que mucho debe a la presencia espiritual, crítica y poética de Roberto Echavarren. Y de Medusario, de su existir entre los jóvenes poetas de América Latina (en España apenas se conoce esa muestra poética) hay ya secuelas (no secuaces ni imitadores, sino poetas que reconocen la importancia de la poesía de la dificultad y se lanzan al ruedo dispuestos a llenar sus propias páginas, en libertad). Escritura automática no; escritura en libertad, y al máximo posible, contra todas las resistencias, interiores y exteriores, sí. Desde esa posición, que no es de trincheras, sé que ya hay muchos jóvenes haciendo una magnífica escritura en lengua castellana, una escritura que no por joven desmerece: y podría mencionar nombres, varios, interesantes, renovadores, de poetas entre 25 y 40 años de edad, haciendo poemas que, cuando llegan a mis manos, me hacen dar saltos de alegría. Y qué alegría. No salto muy alto porque a mi edad es peligroso, pero experimento una profunda alegría leyéndolos: y son muchos, en Cuba, México, Perú, Argentina, Brasil (extraordinaria es su actual escritura) Uruguay.
Lo que prima, hasta el día de hoy, en poesía, es el registro coloquial, y éste se conjuga con el neobarroco, que sigue siendo minoritario, y que es más juguetón que irónico, más descarnado que de la experiencia. Cuento un episodio: hace unos meses íbamos del DF a Tlaxcala, la carretera a tope de tráfico, la marcha, nada nupcial, a paso de tortuga. Un calor de ampanga. Íbamos en una furgoneta varios amigos, todos poetas, salvo (por suerte) mi mujer Guadalupe. Uno de ellos, que es el sinaloense Mario Bojórquez, de repente me dice, desafiante (chistoso): Kozer, ¿ves este espectáculo abigarrado, tremendo, medio mugroso, que nos brinda el camino? Tienes que tomarlo en cuenta a la hora de seguir haciendo tu poesía. Y yo: querido, eso te lo dejo a ti. Y yo, en mi interior: has de tomar en consideración el desafío de Bojórquez. Eso es lo que trato de expresar en estas respuestas: que más allá de calificativos académicos, la poesía en castellano está viva, y lo está porque no hay miedo a escribir. Y escribir, en los tiempos que corren, exige una apertura infinita ante todo lo que está ocurriendo en nuestro momento histórico, apertura que va de la mano con las numerosas tradiciones a las que hoy, más que nunca, tenemos acceso.
MM: Tú distinguías dos líneas básicas en la poesía latinoamericana actual. Una es una línea fina- a la que podríamos hallar a la sombra (o transparencia) de lo coloquial- y otra prismática e intrincada – a la que podríamos notar, por ejemplo, en su manifestación neobarrosa. ¿Crees que hoy, en el año 2007, estas dos líneas se mantienen o que más bien se han fundido?¿Dentro del desborde ocurrido en la nueva poesía latinoamericana, luego de lo que yo denomino como la crisis de lo coloquial, no habría una “neobarrosización” en las escrituras?¿Estas no se han vuelto menos condescendientes y más complejas?
JK: Estas líneas básicas no son compartimentos estancos. Todo lo contrario, se entreveran y de ese entreverarse surge la actual riqueza de nuestra poesía: una riqueza hecha de entrecruzamientos, ejes distendidos, mezclas rizomáticas que se abren y se abren de modo infatigable: una contundente creación que hacen muchos poetas en muchos lugares y que conforman la actual poesía de nuestro idioma. Tenemos la suerte de no encontrarnos ya en un mundo de vacas sagradas, sino en un mundo donde los poetas no compiten por el primer puesto (no hay primer puesto, y no hay puestos): hacen su trabajo, desde un florecimiento actual de la poesía en lengua castellana, y ese trabajo goza de la salud de lo visceral que da vida si se la cuida, y de la salud de una existencia escritural que no se amilana ni ante la dificultad de la forma o del contenido, ni de la mezcolanza creciente, participatoria, en que estamos insertados: de modo que, en efecto, como bien plantea la pregunta, hay una neobarrosización o neobarrorización de la escritura. Una escritura en la que cabe todo. La cuestión, por supuesto, es que al caber todo el resultado sea lo que podemos llamar un buen poema. Y eso, cada cual lo tiene que dirimir a solas: a solas, desde el misterio.
Fuente: Pata de Gallo