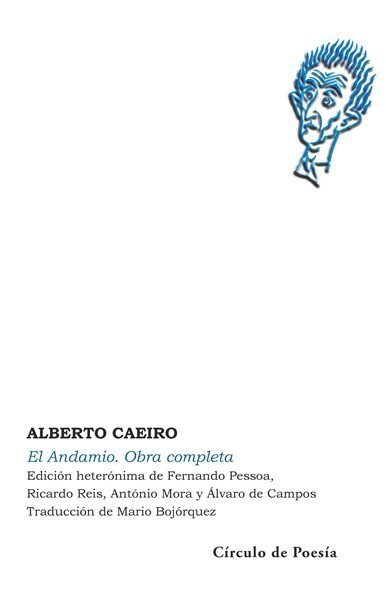David G. Marín fue uno de los jóvenes que fueron elegidos por la Fundación para las Letras Mexicanas a participar en los talleres que sellevaron a cabo en Xalapa Veracruz. David G. Marín estudia Lingüística y Literatura Hispánicas en la BUAP, donde ganó el Premio Filosofía y Letras en el área de cuento.
Treinta minutos
Mi nombre es Marco Antonio Pérez Rodríguez y estoy muerto. La historia de cómo llegué a estarlo es un poco absurda, tanto que a veces me inundo de pena al tener que contarla. Ahora aquí, en el extraño lugar donde estoy, tiendo a recrearla incesantemente como si fuera mi único sustento. La muerte es demasiado aburrida. No quiero decir que en vida haya sido un hombre jubiloso; pero cuando las mujeres mueren y renacen en éste sitio, suprimen la grasa de sus senos y trasero, cubren de carne lo que antes era su vagina, y a los hombres —miro hacia abajo y no puedo creerlo— nos cortan la pija como si tan sólo fuese un pedazo de carne. La libido desaparece y cualquier vestigio de atracción es sancionado por un policía. Las macanas no han desaparecido, las miro y recuerdo mi vida sexual.
El reportero parece anotar algo en su libreta. Me pide que prosiga.
Yo nací en una pequeña ciudad de provincia donde las iglesias se multiplican tan ricamente, que a veces llegué a compararlo con una peste del Medioevo. Posteriormente iría a estudiar derecho a la capital, y tras cinco años tortuosos de un rígido estudio, pude arrojar mi birrete al cielo para luego escupirle y pisotearlo. Era un licenciado en derecho y me costó casi nada encontrar trabajo. Como Kafka, me lié en una agencia de seguros, pero al contrario suyo follaba con las secretarias y metía uno que otro dedo por las bragas de mis compañeras. Pronto me gané el cariño del jefe, y las quincenas fueron ascendiendo cuantitativamente mientras más veces iba a emborracharme con él.
No puedo decir su nombre pues aún persiste mi antiguo régimen moral. Hoy todavía, en éste sitio extenso y pavoroso, me es dificultoso hacer una descripción que las personas vivas puedan entender. En fin…después de pasar tarjeta a la hora de salida, esperaba a mi jefe en el estacionamiento y le preguntaba qué proezas íbamos a cometer. Al principio me miraba como si fuera un vagabundo —acto meramente deliberado—, y fingiendo tener la intención de darme un golpe, me estrechaba la mano y gritaba: ¡camarada camarada! Subíamos a su auto y manejaba largo rato sin abrir la boca. De tanto en tanto echaba una mirada a su rostro, quería descifrar los pormenores de la situación. Pero el jefe se ponía tan serio y tan duro que hubo ocasiones, lo juro, que imaginé un muerto conduciendo el auto. Al momento de mis reflexiones, justo cuando pensaba que no eran tan irracionales, el jefe giraba su rostro y me preguntaba qué había hecho el fin de semana. Me consternaba, pero seguía manejando.
El jefe era un burócrata alto y gordo, un maestro de la corrupción y artífice de la impunidad. Sin tan sólo tuviese la barba crecida, podría imaginarlo como la versión funesta de Alonso Quijano. En fin, yo no soy nadie para ponerme a hablar de literatura, y mucho menos de libros gordos que en vida sólo utilicé como base para ceniceros.
Tras varias horas de camino el jefe aparcó el auto y bajamos en uno de los bares donde solía emborracharse. Dejó las llaves con el ballet parking, pero desconfiado del servicio me ordenó no quitarles la vista de encima. Tomamos la mesa del fondo, y después de acomodar nuestros traseros en los bancos, pedimos una botella de tequila. Debo decir que yo era un hombre curtido, después de tantos años de ingerir alcohol, mi hígado estaba tan negro y hediondo que me permitía cierta lentitud al embriagarme. El jefe siempre servía los tragos. En una ocasión quise intentarlo, pero antes de que pudiera hacerlo sentí su puro encendido clavándose en mi antebrazo. “¡No te muevas cabrón, que aquí yo soy quien sirve los tragos!”, dijo el jefe en un acceso de cólera. Pensé que al poco rato me extendería una disculpa, pero al notar el largo tiempo de mi espera, deduje que el jefe no me diría nada y siempre recordaría aquella injusticia mientras viera la quemadura en mi brazo. En efecto, esa noche se postergó en mi mente. No por la quemadura en forma de círculo sino por otro incidente. Uno que marcó el resto de mi vida.
Cuando la segunda botella estaba a punto de terminarse, fue el momento cuando el jefe reveló sus verdaderos anhelos. Siempre teníamos a nuestro lado una infinidad de bailarinas mostrando su coño. Yo las observaba con atención, fijaba mi mirada en sus traseros e imaginaba cómo podría llevármelas a la cama; pero el jefe pensaba todo lo contrario; mas parecía enojarse y en una ocasión gritó para que las sacaran de allí. Deduje que el jefe tenía una profunda aversión por las mujeres, o por lo menos repugnancia con las putas que concurrían el bar.
El reportero me señala que haga una pausa. De su maleta extrae una grabadora y pide que prosiga. Por un momento me detengo para examinar su rostro. Cubre sus ojos con unas gafas oscuras, tiene la barba crecida de una semana y su nariz está tan roja que parece estar ebrio. Sus manos son delicadas pero continuamente tamborilean sobre la mesa. El reportero parece decir algo pero no entiendo sus palabras. Se acomoda la montura de sus gafas y agita jubilosamente las manos. Infiero que está desesperado, o por lo menos ansioso a que prosiga.
Yo no sabía que el jefe estaba verdaderamente borracho hasta que me ordenaba ir al baño durante media hora. La primera vez que lo dijo me consternó, pero al cuestionar la absurdez de su argumento, me miró severo y dijo que era una orden, además de que si no cumplía los treinta minutos de ausencia, él mismo se encargaría de despedirme y prodigarme una visita al purgatorio. Supe de inmediato que se refería a una putiza, salvo que en los golpes no creía encontrar la purificación. Encolerizado me levanté, tanto que casi tiro la botella al suelo. El jefe pudo rescatarla y gritó que me largara. Apreté el paso y me metí en los baños para caballeros.
No podría considerarlo un acto sincrónico ni mucho menos una grata sugerencia, pero la primera vez que fui a encerrarme media hora en los baños para caballeros, tenía ganas de cagar. Seguía molesto, apresuradamente me bajé los pantalones y posé mi trasero con tanta fuerza que casi desprendo el inodoro del suelo. Ya que tenía mucho tiempo libre, traté de acomodar mi agenda y visualizar las próximas diligencias que acaecerían en la semana. Los primeros cinco minutos los empleé en el caso de la señora Ramírez; en su maldita terquedad por no firmar unos papeles que le había explicado miles de veces. Me gustaba cuando iba en compañía de su familia, en especial su hija que no mostraba el más mínimo reparo en enseñarme su sexo. Pensé en acercarme y hacerle una proposición, pero como aún era nuevo en el trabajo no quise arriesgar mi puesto. Los próximos diez minutos se fueron en la visualización de mi oficina. Mentalmente pasé mis ojos por el archivero y verifiqué que la grabadora no tuviese ningún mensaje. En los quince minutos restantes no hice más que escuchar los gemidos de al lado. Respirar el asqueroso gas que salía de sus traseros, y sentir como mis ojos enrojecían como si estuviera llorando. Antes de subirme el pantalón corroboré que el tiempo estipulado hubiese transcurrido, seguro de ello, salí del baño y me encontré con el jefe. Siempre estaba en la puerta, fumando ininterrumpidamente su puro. Me hizo una seña con la mano y salimos del bar. Pedí las llaves del auto y me las dejó para que yo condujera. Mi curiosidad era enorme, tenía un rebosante interés por saber que había hecho durante los treinta minutos de mi ausencia. Se lo hice saber pero él no me respondió; al contrario, giró a verme severo y dijo que si volvía a repetir la misma pregunta, nunca más volvería a ver la luz del sol. Me asusté, sus palabras fueron tan graves que durante cierto tiempo estuve temblando. Al momento traté de disimularlo, pero sé que gozosamente el jefe advirtió mi malestar. Todavía recuerdo la frialdad de su risa.
Al otro día quise contar mi historia. El departamento donde trabajaba era grande y tenía muchos colegas a quien contárselo. Me levanté de la silla y empecé a caminar por el pasillo, contemplando los cubículos de mis compañeros, y advirtiendo que ninguno de ellos tendría el suficiente valor para escucharme sin llegar a ofenderme. Por un momento supe que toda la oficina me despreciaba; las secretarias ya no abrían las piernas al verme pasar. Llegué a sentirme profundamente desdichado, pero no con el ahínco para levantar una pistola y darme un cañonazo. Mi amistad con el jefe había provocado la cólera de mis compañeros, creían que por acompañarlo todas las noches a los bares tendría mayores privilegios. Yo pensaba todo lo contrario.
Dos
Dicen que cuando llevas muerto alrededor de diez años, eres trasladado a otro sitio donde tus genitales vuelven a crecer pero cambias de sexo. Las mujeres en hombres y viceversa. Podría decirse que todavía soy muy joven para convertirme en mujer; sólo han transcurrido dos años de mi muerte. Me imagino y no creo ser una mujer muy bonita; por lo menos sé que tendré mucho vello y unos enormes senos que cuidaré como mis testículos. Realmente es lo mismo, sólo cambia la escala y posición.
He visto conocidos que al momento de cumplir diez años de muerto no dejan de contemplarse desnudos en el espejo; se preguntan cómo serán sus senos, y qué tan anchas y voluminosas sus caderas. Los miro con atención. Muy pocos son los hombres que realmente se preocupan. Conocí a un anciano que quería suicidarse, pero tal empresa es más que redundante en un sitio como éste. Todo está compuesto por un color indefinido, un matiz inexistente que carece de comparación alguna con la Tierra. Decir que la verdad es cruda sería un error, mas la considero aburrida y sumamente repugnante.
El reportero me señala que repita lo dicho. Lo hago y parece anotarlo en una libreta. Cada vez luce más nervioso.
La segunda vez que fuimos al bar imaginé que el jefe ya no me daría la orden de ir al baño durante media hora. Todo inició normal. Tomamos la carretera y seguimos el antiguo camino, pero en lugar de doblar hacia la derecha seguimos en línea recta y llegamos a un bar que no conocía. Los mecanismos fueron los mismos. Dejó las llaves con el ballet parking, y me amenazó para no quitarle la vista de encima. Algo realmente estúpido pues el auto se alejaba y nosotros permanecíamos dentro. Cuando esperaba el arribo de la botella de tequila, el jefe dijo que se sentía de buenas y prefería una botella de whisky. Quise entender la diferencia en correspondencia con su estado de ánimo, pero antes de formular alguna teoría, ya tenía un vaso sobre la mesa y el jefe alzaba el brazo diciendo salud. No recuerdo el número exacto de copas que llegamos a beber, pero cuando creía que sólo faltaban algunos tragos para levantarnos e irnos, el celular del jefe sonó y pareció molestarse. Agudicé el oído tratando de descifrar la voz del interlocutor, pero la música estaba tan alta que sólo divisé balbuceos. Me sentí mareado, repentinamente tiré la copa y el whisky mojó mis piernas. Al principio el jefe dijo que era un idiota y tuviese cuidado; pero al terminar su llamada y advertir el suelo lleno de vidrios, me gritó para que fuese al baño y no regresara hasta dentro de media hora.
El primer sentimiento que tuve fue de muerte, quería tener entre mis manos un cuchillo y clavárselo en la cara. El jefe notó mi molestia, pues al reparar la crudeza de mis ojos se acercó lentamente y fingió darme un golpe. En un tono amistoso dijo que por favor lo dejara a solas durante media hora, y cuando ya hubiese transcurrido el tiempo necesario podría salir. No pude más que doblegarme, cabizbajo me dirigí a los baños para caballeros. No quería defecar, estaba tan ensimismado en el misterioso comportamiento de mi jefe, que mi mente se convirtió en una nube de paranoia. Mis conjeturas eran irracionales, cargadas de una inverosimilitud tan suprema que ni un borracho podría consentir. Estaba desesperado, reflejaba mi rostro en el espejo: me preguntaba incesantemente el motivo del jefe por enviarme al baño durante media hora. No podía responderme; la atmósfera del baño no degradaba mis sentidos pero aún así me era imposible responder. Me asfixiaba su silencio, el hilo invisible estrangulando mi cuello. Llegué a pensar en crímenes, prostitutas y drogas, pero ninguna opción me satisfizo. Como cerdo me revolcaba en el suelo.
Aquella vez no pensé en las diligencias del trabajo, tampoco en el sexo de mis clientas, y mucho menos en los archivos que se erigían como torres medievales circundando mi oficina. Estuve pensando en mí, en la composición de mi yo partiendo desde la sociedad. No tenía hijos, vivía solo recluido en un departamento donde todas las noches terminaba masturbándome. Odiaba hacerlo, me sentía solo, impregnado en una dosis tan fuerte de hastío que temía que las putas me mal mirasen.
Salí a los treinta minutos y vi al jefe fumando su habano. Pasé a su lado indiferente y apunté que era hora de que nos marcháramos. No dijo nada, asintió sosegadamente y escuché como sus pasos iban detrás de los míos. Le pedí las llaves al ballet parking y me subía al auto. En aquel momento me prometí no acompañar nunca más al jefe, a pesar de las grandes sumas de dinero que añadía a mis quincenas. Ahora que lo pienso, no recuerdo que hacía con tanto dinero. Debo haberlo depositado en una cuenta, pues recuerdo que no tenía ningún lujo y todas las noches cenaba lo mismo.
Tres
La última vez que salí con una mujer fue después de graduarme. Tal parece que en el momento que arrojaba mi birrete al cielo ella me confesaba que era lesbiana. Fue como una invasión de hormigas circundando mi cuerpo; en especial la parte media que sentí fragmentar como un vidrio. Fue un golpe duro, me encerré en mi habitación de estudiante y decidí buscar un nuevo departamento. Tenía que cambiar de piel. La antigua habitación rebosaba de una particularidad inconexa, de un engaño subrepticio que fue carcomiéndome como la lepra. Conseguí un departamento en la zona centro de la ciudad. Un hermoso lobby que la cuenta de mis padres iría manteniendo. Tenía tan sólo veinticuatro años y me comportaba como un hombre de sesenta.
Paulatinamente fui mejorando, de un modo u otro olvidé la sensación octogenaria.
Todas las noches iba a un bar al sur de la ciudad y regresaba con cualquier mujer que aceptase mis tarjetas de crédito. Follar era el único medio que creía viable para disuadir el abandono. Los conceptos fálicos de felicidad no me decían nada, al contrario, compré un loro en una veterinaria y todas las mañanas recargaba su mente de un vocabulario lascivo. El veterinario dijo que era una de las aves más imponentes en el plano de la memoria, tanta era su capacidad de retención, que en unos cuantos meses podría fungir como una grabadora. Me desilusioné al saber que no podría entablar una conversación con él. Estaba solo, no tenía con quien hablar. Por un momento pensé matarlo, fácilmente podría pincharlo con una aguja y ver como de su pecho brotaban hilos de sangre. No me atreví, seguía sintiéndome débil, y el matar a un loro comprendía una fuerza que tardaría mucho tiempo en obtener. Preferí mantenerlo en mi casa: dándole seguimiento a nuestra lucha por enriquecer su lenguaje.
El reportero parece mostrar interés en el loro. De antemano tenía previsto extenderme en el tema. Pide que ahonde un poco más. Carraspeo antes de proseguir.
Ignoro cómo pudo llegar a suceder, pero mientras embestía a una de las tantas putas que llevaba a mi departamento, recordé que no había tapado la jaula del loro y me puse a pensar cuánto estaba sufriendo. Lo visualicé temblando, agitando fervorosamente sus alas como si quisiera volar. El loro era un pequeño animal verdoso con franjas amarillas que cubrían su pecho; era imponente, gordo y de un bagaje que paulatinamente fue mejorando. Aquella vez, mientras follaba con la tía, el loro empezó a gemir de una forma tan extraña, que la flacidez de mi miembro se tornó tan dura que la chica se puso a gritar. Era el canto de las musas, la música de los dioses que enrojecía la cabeza de mi pene. Desde aquella ocasión supe que el canto del loro funcionaba como un elemento afrodisiaco. Cada vez que llevaba a una chica para follarla, acercaba la jaula del loro y le exigía cantar. Al principio pareció molestarse, pero con el paso del tiempo fue acostumbrándose y a veces pasaban horas y no dejaba de cantar. El loro hizo que me convirtiera en una máquina sexual; pero también hizo que me transformara en un octogenario. Con tantas erecciones al día debía reposar en cama y ponerme infusiones de hielo para la hinchazón. Casi no podía caminar, creí que de un momento a otro me caería el pene, y tendría que andarlo cargando en un frasco con formol.
El loro me hizo pasar buenos momentos, pero tuve que matarlo, tomé mi rifle de balines y descargué los tres disparos sobre su pecho. El entierro se llevó a cabo en una de las macetas del vestíbulo, eran tan amplias que fácilmente pude cavar un hoyo y meterlo hasta lo hondo. No lloré, sino que caí en una especie de atmósfera discontinua donde no sabía que hacer. Dejé de tener sexo durante mucho tiempo, no me interesaban en lo absoluto las mujeres. Gran parte del día me la pasaba frente a la computadora jugando billar o póker en línea. Recuerdo haber perdido mucho dinero, tanto que tuve la necesidad de buscar trabajo.
Un amigo de mi padre dijo que solicitaban empleados en una agencia de seguros. Tenía los conocimientos pero no la experiencia. Bajo ciertas recomendaciones me aceptaron y fui presentado con el jefe. Un obeso de bigote que no hacía más que gritar y humillar a sus empleados. Al momento de ver mi currículum quiso decir algo, era como un gesto de burla, pero cuando alcanzó a leer mi carta de recomendación, inmediatamente estrechó mi mano y dijo que estaba contratado. Asentí irónicamente, fue la primera vez que lo vi a los ojos.
Cuatro
Tal parece que el jefe fue amigo de mi padre, o al menos eso me dijo cuando llegué a la agencia el primer día. Quise corroborar sus palabras enviándole una carta a mi padre, pero por factores que no puedo conciliar, no lo hice y me siento muy arrepentido.
Muy pocas personas podían jactarse de conocer verdaderamente al jefe. Si conocían su nombre no era más que una información protocolaria que distaba mucho de una relación humana. Exceptuándome, yo era uno de los tres integrantes de la agencia que podía acercársele y formularle cualquier pregunta: desde la diligencia más importante, hasta la trivialidad más estúpida. Que yo no quisiera hacerle ninguna pregunta era algo que mis compañeros no entendían; se consternaban al preguntarme porqué no le preguntaba nada. Yo fruncía el entrecejo y les decía que no me interesaba, de alguna forma podía amoldarlo a mi gusto. Discutíamos sin cesar, gritaban por la indiferencia que mostraba hacia los secretos de la oficina. Por aquellos tiempos seguía extrañando a mi loro, una nostalgia ininterrumpida que si hubiese exteriorizado, lo más seguro es que me habría valido fama de loco o enfermo sexual. Tenía que cuidar mi trabajo, tenía muchas deudas que saldar.
Cinco
La tercera y última vez que fuimos al bar es una escena que me prodiga de muy malos recuerdos. Todo lo que estoy contando no son más que aspectos de un pasado indecoroso. Me he cuestionado al respecto: ¿por qué si estoy muerto debo seguir resguardando los mismos pensamientos? No existe la respuesta, tal vez nunca ha existido.
Tomamos el auto y fuimos al bar de la primera ocasión. Como en el camino había venido escuchando música y meneando divertidamente la cabeza, deduje que el jefe pediría una botella de whisky y pasaría mucho tiempo sin enviarme al baño. Estaba preparado; desde la salida en la oficina y el estacionamiento, ya visualizaba mi comportamiento en la taza de baño. No precisamente tenía que estar sentado, podía estar dando vueltas por el pasillo o lavarme las manos ininterrumpidamente. Muchas podían ser las actividades, mas pensaba que si el jefe no me daba las pautas para ir al baño durante media hora; algo extraño podría suceder en mí. No me refiero a una metamorfosis, pero sí un cataclismo que me hiciera gritar de dolor. Temía que el jefe pudiera claudicar, suprimir su antiguo régimen dejándome en libertad. Pero tenía que encerrarme, aislarme del medio y esperar a que los treinta minutos transcurriesen.
El jefe estaba muy distraído aquella ocasión, todavía recuerdo sus chistes y el modo en que se reía. Para entonces yo ya no podía sonreír, tenía la necesidad de ir al baño y el jefe no me expresaba la menor pista para hacerlo. Esperé con decisión, apretando la boca con mayor fuerza con cada minuto que pasaba. Por fin lo hizo, primero dijo que se sentía un poco cansado, pero antes de que nos marcháramos yo debía ir al baño durante media hora. Lo dijo con un gesto de culpa, como si por fin entendiese lo ridículo de su petición. Pero era muy tarde para comprenderlo, yo ya estaba corriendo hacia los baños para caballeros.
El reportero emite una risa que me parece despreciable. Le advierto que mi relato está apunto de tocar a su fin. Se convulsiona en su mismo asiento; vuelve a acomodar la montura de sus gafas y finge poner atención. Carraspeo antes de proseguir. Extrañamente me siento desfallecer.
Ha llegado la hora de mi muerte.
Transcurrieron los treinta minutos y pude salir. Me sentía mucho mejor, gozoso de haber ido al baño. Sin saber exactamente porqué, le expresé mi opinión al jefe y dijo (entre risas) que era el sentimiento más asqueroso que una persona podía concebir. Yo también reí; tan ligero y pleno me sentía que no advertí la extrañeza de sus palabras. El jefe quería decirme algo, se podía adivinar en la actitud que revelaba su rostro. ¡Me iba a decir la verdad, la estúpida querella por la cual me enviaba al baño durante media hora! Estaba ansioso, los dientes me rechinaban y no podía sostener el volante por lo sudado que estaban mis manos. Justo cuando sentía la verdad entrando por mis oídos y todos mis miedos quedaban resueltos, vi como el coche avanzó en línea recta y se impactó contra un árbol. Por cuestiones del azar el jefe pude agacharse y salvo su vida. Mi cuerpo entero salió disparado y el parabrisas me cortó la cabeza. Nunca supe la verdad, nunca supe porqué el jefe me enviaba al baño durante media hora. He conjeturado infinidad de cosas pero ninguna me satisface, sólo espero con impaciencia la muerte de mi jefe.
El reportero no anota nada en su libreta, miro como se levanta y se marcha. Tengo un espejo roto entre mis manos.
David G. Marín