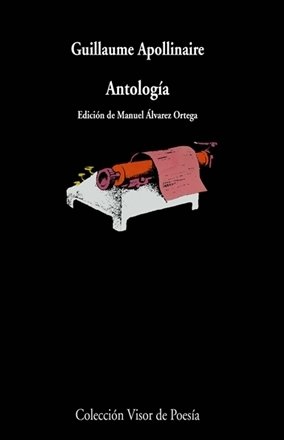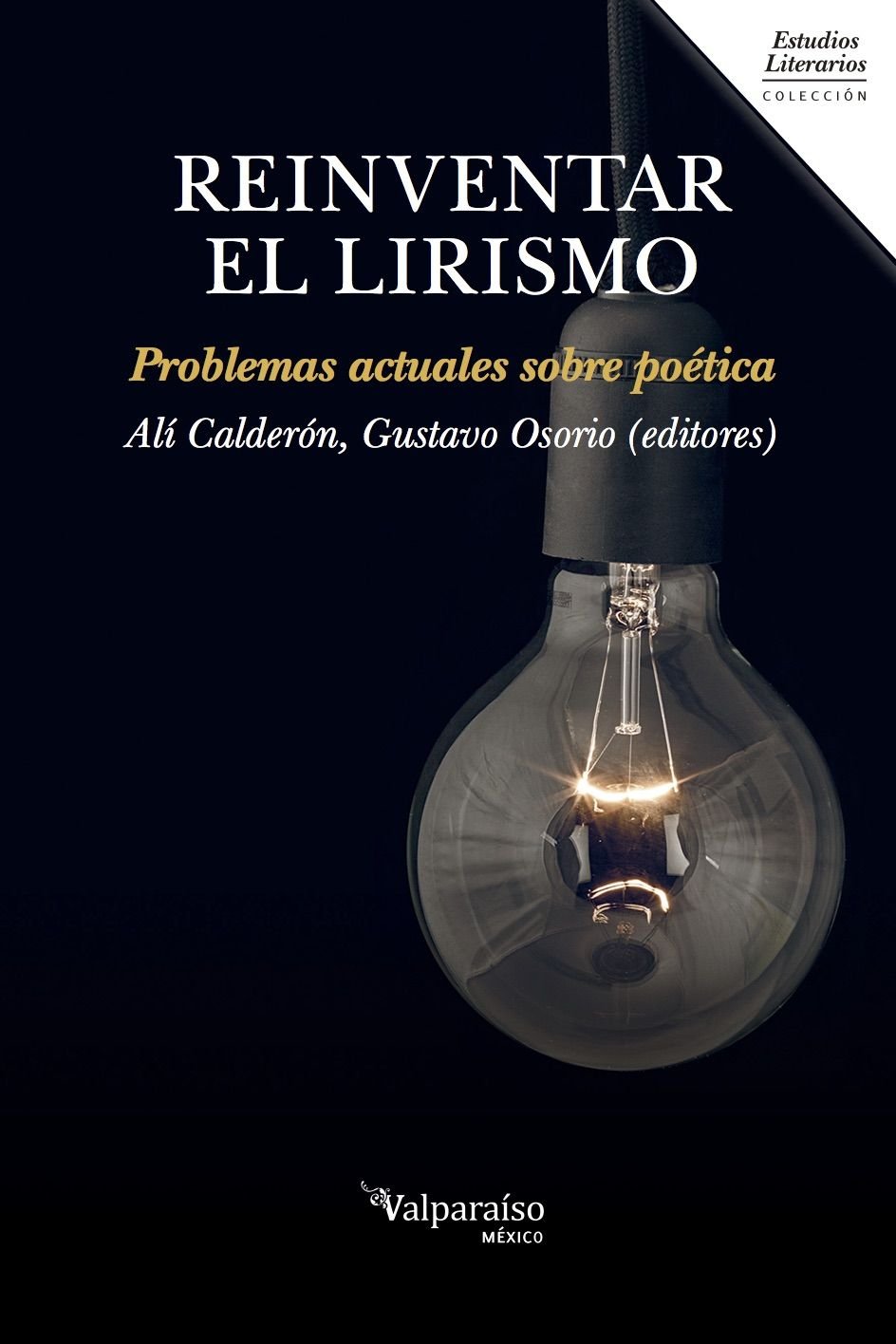Un texto inédito de Manuel R. Montes (Zacatecas, 1981). Íntegro capítulo de Llanto de Lisboa (Premio Nacional de Narrativa Joven “Salvador Gallardo Dávalos” 2009) , volumen de prosa experimental que será publicado en septiembre por el Inst. Cultural de Ags. y el Cto. de Investigaciones y Estudios Literiarios de Ags. CIELA-FRAGUAS.
Un texto inédito de Manuel R. Montes (Zacatecas, 1981). Íntegro capítulo de Llanto de Lisboa (Premio Nacional de Narrativa Joven “Salvador Gallardo Dávalos” 2009) , volumen de prosa experimental que será publicado en septiembre por el Inst. Cultural de Ags. y el Cto. de Investigaciones y Estudios Literiarios de Ags. CIELA-FRAGUAS.
Piloto
A media carretera fresca, pisa mi padre la punta de flecha que dispensa el retorno, la fuga: fijo en el entronque como un insecto en vidrio gris horizontal, por la mañana. Cumple nueve o menos e intenta retener, junto con la respiración, la seda de hidrocarburos que serpea y exulta los átomos pulmonares de su fantasía.
«Lo espero erguido, avizor, olvidado de mis músculos, contando infinitamente las cuatro sílabas de la palabra que pude leer con dificultad en el retazo de un periódico marchito que alguien olvidara en el andén de los ferrocarriles. Me fascinó el rumor del metal aproximándose, su marcha descompasada entibiando el pavimento, su espectro de carrocería submarina conducida por un hombre que al apretar los puños en el volante, sin disminuir la velocidad, lograba burlarme obstáculo con la indiferencia de costumbre. El destello de su argolla matrimonial suplantaba para mí las anunciaciones domésticas del amanecer. Aprendí a dormir en campo raso. Automóvil. Me adiestré en aguardar, con delirio, la presencia de aquel objeto abominable, los ángulos rectos de las gafas del viudo que lo tripulaba. Al esquivarme, el terciopelo ensangrentado de la aurora le salpica los flancos herrumbrosos, a mis espaldas, mientras repaso las cuatro sílabas y las multiplico del meñique al índice, del índice al meñique, con la obstinación maníaca de quien fracasa al memorizar el olor ácido de la gasolina.»
Víctima, hace ya tiempo, del frente empitonado de una bicicleta. Confieso, no sin timidez, este percance ridículo. A media calle, me visualizo bocabajo. La noche es raspadura que cuartea mis antebrazos. El equilibrio de mi cuerpo depende de la barbilla y del filo de su hueso, que se hinca, con temblor, en el asfalto. Es invierno y es inaguantable mi postura. No me puedo levantar. Atisbo las olas fluorescentes que adornan el casco del ciclista: cocea: se vuelca. Profiere. Asumir que ha atropellado a un niño que cruzó sin cautela provoca una suerte de dilatación en su descenso. Nos observamos con asombro en la nitidez compacta del instante del choque. El instante de las contusiones. También lo derribo y el contragolpe nos petrifica. Sus extremidades fatigadas y su traje ceñido, negro, de pronto se confunden, en mi ojo, con el opaco brillo de los ejes, del manubrio, de los pedales que le impiden desprenderse, grilletes, y precaver una severa torcedura. Escucho el zumbido de las bocinas atragantarse. Luego las luces. Me ciegan al volverme mediante un esfuerzo digno del más débil convaleciente. Recuerdo el barrido, la fisura amarillenta que drena los pares refulgentes de alógeno y escurre zarpas o luciérnagas en el negativo de mi vértigo. Lo único que realmente me preocupa es que el atleta, quien no tarda en incorporarse y, ya montado, encorva el espinazo y flexiona las piernas con determinación para continuar su ruta, cruce la cuerda divisoria del trompo que acaban de comprarme en la juguetería, cuyo aparador recorta, minúsculas, las hilachas del suéter de mi uniforme escolar. Entre los párpados que afocan, las advierto rojas, erizadas como varillas olisqueando actos de fe por empalamiento. (El codo, el codo arde demasiado. ¿Cuál?) Un doble garfio de manos robustas me incorpora de un movimiento brusco, primate. Después, la voz eclesial, serena, la voz triste de mi padre triste, replica mentadas inocuas, espoleado por la gritería de los choferes irascibles.
«El resabio del olor a gasolina volvió a fulminarme cuando embroqué, barreno, el túnel de sus piernas briosas, en el cine. Uñas de rocío a punto de arrancar el ocho bordado en mi camiseta. Me remitieron al automóvil, a la duplicación de su fantasma silábico. Hacinada en la humareda secreta, ingrávida de la cabina (yo fumaba dentro con paciencia de ciego, en los intermedios, y exhalaba círculos lentos que tardaban en desatarse), suspendió el tacto del ocho para apreciar con detenimiento la escena del infante melancólico que observa al otro, quebradizo a media carretera. (Asomando a través de la escotilla conteníamos el aliento y ella, con el sigilo bibliotecario de las espectadoras enamoradas, me preguntaba qué ocurriría después, cómo terminaría el filme. Descubrí al besarle la nuca, molusco y sin distraerla, que jamás me intrigó el itinerario del conductor, los motivos rigurosos, quizá laborales, de su regreso a una hora en la que mi olfato ya no asediaba su desfile unitario ni aguardaba las estelas de carburante empolvando el crucero de mi villa.) Esperó la respuesta sin inmutarse hasta que la pantalla de tela agrandó la carcajada del infante melancólico, quien luego de atestiguar el accidente peatonal desde la banqueta, franquea bultos de abrigo y tira con saña de la cuerda desenredada que como una vena de leche o río mapamundi expele la vergüenza diluida de quien será el protagonista del largometraje. Fue lo único que supe contestarle: que la víctima de aquel episodio humillante sería el estelar atormentado.»
Recuerdo la micción copiosa, esperma.
Aspiré el tufo a gasolina quemada, recostado ya sin ánimos en el asiento trasero, mientras mi padre entreabría la cochera (mi padre sin la argolla matrimonial que ocultaba, como sus botas de alpinismo, en una repisa intuyo, inaccesible, del armario). El ladrido de un perro que demoré en reconocer como el nuestro, reactivó mis sentidos luego del aturdimiento y el susto ocasionados por la euforia del regalo prometido que no estrenaría y el impacto glaciar contra el ciclista. (Entonces oriné; con pavor; mortalmente aterido.) Mi padre había dispuesto los tabiques de seguridad en los extremos de las rejas para que el viento, si bien tenue, no las fuera a cerrar mientras aparcaba. (Palparía el retrovisor al arrellanarse en el respaldo, antes de soltar, parsimonioso, el embrague.) La tibieza de una emulsión senil, espumosa, impregnó mis muslos, terminando de estropear la indumentaria del colegio: fue como si navegara a bordo de una balsa endeble, de rotos broqueles y de pronto el aceite de un surtidor amargo amenazara con hundirme en la penumbra del océano. Dije que no, evasivo, cuando las arrugas que fingían autoridad, calcadas en el espejillo, requirieron con un guiño el informe de mi languidez y de mi llanto mal disimulado. Dije que me mareaba y era predecible que me mareara…
Colapso.
(No he absuelto la perplejidad ofensiva de mi padre al rescatarme, insolente a mis declaraciones, de la nave anegada en lágrimas biliosas.)
Los efectos revertidos de la adrenalina apocaron transitoriamente las dolencias que me apedreaban, con lo que logré la escapatoria de mi parálisis hacia otra noche en la que fui vencido por un sueño sinuoso y al despertar equivalía, con el mío, de plenitud, el gorjeo de las gaviotas que planeaban alocadas, tan cerca de mi brazo extendido a modo de veleta, que temí lo picotearan. Aves ciclópeas (temí), que hablaran y que al corresponder su euforia la locura me raptaría, irremisible. Sin embargo, este presentimiento demencial obraba como una emulsión de júbilo. Habíamos viajado a la costa en el mismo cuatropuertas del que mi padre me saca ahora, con afectiva contrariedad, rápido y automático, ostentando la experiencia de un camillero que coloca al paciente anestesiado en la mesa de operaciones del quirófano…
El estrépito del portazo y de las suelas del robusto paramédico que sube aprisa, al trote y conmigo a cuestas, las escaleras que culminan en la entrada principal de la casa, fragmenta la visión que había disuelto mis laceraciones. Añoré con fervor que las heridas desaparecieran al día siguiente y que una gaviota como aquéllas –persecutoria–, acribillara el vidrio gris horizontal de la ventana de mi alcoba para despabilarme con frases de grandilocuente, piadoso salvajismo. Querría ignorarla y ovillarme dentro de las cobijas vaporosas, configurar otros parajes en lo imaginario, hacer escarcha con el fardo terrible que colmaba mi memoria, invadida por ciclistas interceptados durante sus entrenamientos nocturnos.
«…“no duerme el niño inconsciente al que un enfermero instala en la ambulancia. ¿Notas su pecho yerto, la gradual ausencia de los signos vitales que abdujo, y sólo por estorbar la delicada maniobra de primeros auxilios, una muchedumbre detestable? Por desgracia no, no duerme. El encuadre menos crítico lo mostrará parecido a una espora mística que consume la quietud de su cuarto de hospital”… Le respondo tales notas al pie para completar mi parca sinopsis. Luego, circuyo el talle. Sus hombros se encogen, inexpresivos, y renuncia a presenciar el resto de la escena: la entrada del infante de la carcajada que continúa sosteniendo la punta opuesta de la cuerda y comienza a enredarla en la sonda que suministra el antibiótico… Ella presenta su lengua con agilidad fálica y taladra la fosa que mis labios han entumecido, al desplegarse y suplicar, en jadeos sin subtítulo, por lo que ya están recibiendo. El hervor de su vacío, su lijadura, es similar a los sedimentos que mi aromática adictiva no ha podido disipar pese al transcurso de la vejez. Tantea el ocho bordado, lo derrenga. Por el traqueteo del hilo, al desprenderse el número, mi memoria capta un eco disímil. Mi memoria deduce que las revoluciones aumentadas de ese sonido podrían obrar el ilusionismo de otro, el de mi cuerpo mutando en pólvora, dinamita, fósforo mientras el viudo acorazado, al atropellarme, me fricciona, restriega contra los diminutos puntales de grava que recubren la vialidad remota de mi era. Mi memoria se insubordina y yo querría, enardecido, disiparme. Hundo las fosas en el retazo de capote sostenido por la espada de su clavícula, en la tarja cutánea que fluye alcohol estrógeno en combustiones que nos expanden.»
Desairada la gaviota, quizá mi padre recalaría en la alcoba con el sigilo de un súcubo bienhechor, y si las llagas lo alarmaran, al examinarme retirando maternalmente las frazadas, abriría el amplio cajón bajo llave del armario de la pieza contigua, donde conserva sospecho, las sogas, el pasamontañas y las horquillas de alpinismo, o la tomografía cardiaca que le fue remitida en ultimátum, cuando joven, por una mujer subrepticia, intrusa, o la argolla de matrimonio que le apenaba tanto usar, cuya piedra volcánica he visto una sola vez y admite comparación, creo, con un inquietante ojo de lémur, símbolo que suplantó para mí las anunciaciones domésticas del eclipse. Del apolillado compartimiento extraería su estuche de instrumentos pirográficos. Afanado en urgir mi cura, retocaría con su artesanal pulso de tripié las informes picaduras de la prensa asfáltica. Cada marca, cada nódulo y estrago. Quizá mi padre, como al girar con yemas minuciosas las clavijas del radio en busca de la señal de algún concierto incógnito, con la resignada terquedad de no atinar el cuadrante que lo transmite, giraría el indicador con aguja de la temperatura, en el cubo motorizado del pirógrafo, y esgrimiendo con destreza el pesado estilete, sin enredarse por supuesto con el cable como con la sonda del antibiótico el infante de la carcajada, como con los pedales el ciclista, como con el humo de tabaco mi madre en el habitáculo donde un tuerto croupier crepitaba naipes a veinticuatro por segundo, emplearía una presión menor a la requerida para rubricar madera y hundiría en las membranas expuestas de su hijo el incandescente bulbo al rojo, tatuando bocetos de cicatriz hasta cauterizarlos, desafiado por el indócil patrón de las líneas aleatorias de mi sufrimiento palimpsesto.
Al despertar, la gaviota relapsa intentaría el asalto de mi recámara con renovadas injurias. (Mas la humedad salina de la costa, adherida a mis bostezos, me hincha y floto como andamiaje de otro buque o tótem indestructible. Inhalo el sauna de mis antebrazos en cascajo de yeso, el hedor que me desvela la viñeta del cinematógrafo, antes del encuentro de los amantes dentro de la celda irrespirable.)
(La fiebre inducida por tu tratamiento filtra un recuerdo que jamás me cuentas [no el de la pérdida de tu virginidad entre las butacas generales, durante un espectáculo de patinaje sobre hielo, tampoco el de la dueña del corazón que atesoras y que implosiona, medusa, en rayos x], pero que mis pulsiones adormecidas supieron de algún modo exhumar, sublimarlo, a su contacto con tu fuego curativo: te recordaría, padre, transportando la película resguardada en una lata sin intromisiones de luz y envuelta en tu suéter de colegial, a salvo en la canasta de una bicicleta sin arreglo; te recordaría encorvando el espinazo con determinación para continuar la ruta, contraria a la de la terminal de los trenes retrasados, hacia la parquedad pulsátil de una marquesina que te iluminaba el rostro con todo y los dos pares de mayúsculas faltantes en el anuncio del estreno. En el trayecto, en el recorrido del atajo, te recordaría desmontar con improvisada clemencia, ileso, tras haber atropellado al hombre que cruzó sin cautela y te esperaba siempre al amanecer para mendigar una noticia con respecto al arribo imposible de su esposa fugitiva, y en cuya sortija de plata –cercana a los labios debido al intento de librar con la mano izquierda la insignificante desfiguración del rostro al descoyuntarse–, un hálito de hidrocarburos empañaría el pálido reflejo de los ejes, del manubrio y de los pedales, la reproducción en miniatura del infante de la carcajada, acercándose, tensando una cuerda para ahorcar, escoltado por cafres bestiales que aúllan enloquecidos por la demora que suscita un embotellamiento ilusorio.)
«Dejé de predicar esta absurda remembranza, la de la hidra semioculta, ya saciada de mis torpes acometidas, en el cine, que volvía a su localidad general, debajo de las peores, entre la tos imprudente de las siluetas difusas que guiaba la ominosa miopía del acomodador. Y desbanqué hacia mis embustes de amnesia al cochero puntual que desquiciaba las arterias libres de mi nostalgia con el desdén de sus maquinales procesiones y de sus humores a rancio petróleo. Dejaron de inquietarme éstas y otras invocaciones del efluvio cuando mi hijo el segundo decidió, inspirado por el afán de las averiguaciones riesgosas, hincarse frente a las bocanadas del escape de mi automóvil, antes de que lo encaminara no al edificio deprimente de la primaria, como debía, sino al imprevisto periplo que luego deploró una jueza civil, consignándolo como “rapto alevoso” en las actas que dilapidaron legalmente mi matrimonio fallido. (Cuando te desmoronaste a causa de una momentánea intoxicación, cuando vislumbraste un desfase de pantallas corredizas, acuíferas, salpicadas de supernovas y tiovivos incandescentes que estallaron en el negativo de tu vértigo.) Oculté, por conveniencia, la anécdota, cuando la misma jueza me preguntó por aquellos pormenores que podrían aportar argumentos favorables a mi defensa…
Al volver en sí, desprovisto de semblante y sumamente confundido, ya que aún conservaba intacto el uniforme escolar –como si lo sobresaltara la ausencia de vestigios, en la piel, de un daño atroz–, quiso asegurarse de si sería posible que nos detuviéramos en la próxima gasolinera. Le aclaré que no era necesario, que el tanque estaba lleno. En un tono de misteriosa complicidad, enumeró su temor a extrañas criaturas sobre ruedas, al mar y a la sal, su temor a la madera podrida y a las gaviotas; listado de fobias que me orilló a empecinarme en comprarle un juguete casi prehistórico en la tienda a la que entramos tras perder la orientación, en un recóndito pueblo de paso cercano a la costa, para preguntar qué tantos kilómetros restaban para entroncar y a qué tanta distancia la carretera nos dispensaría el retorno.»
No me levanto. No me levanta nadie. Desde mi postración, observo como mi padre sortea los nudillos del afanado ciclista, más por dignidad que por verdadero instinto de contraataque. El silencio en la avenida es apabullante. Los cinceles de la sacudida machacan mis tímpanos, y es probable que no perciba las frecuencias de histeria que estimula la pelea callejera en los impacientes choferes. El olor acre de la gasolina se encarama a las moléculas de mi rostro. Transpira el concreto sobre el que hormiguea mi cabeza, menos ligera por cuenta de las contracturas, que pesan yunque. Sudor. Los grados íntimos de la ignición aumentan como la temperatura en los cuadrantes de un pirógrafo; deben su efervescencia al oprobio que experimento cuando mi padre flaquea, a un puñetazo de sucumbir: incrédulo, antihéroe. De mi anular brota una vena blanca, cuya desproporcionada longitud se extravía hacia la neblinosa banqueta y allí derrocha su punta, allí se retuerce y riela, con la cadencia de un ocho deshebrado, de un lento círculo que tarda en desatarse lo mismo que tardaron en lanzarme trompo al pavimento las cicloides de la cuerda, de los faros de alógeno, de los neumáticos veloces de un competidor sonámbulo. Bastaría que el antagonista, quien no deja de vigilarme y se atrinchera entre los abrigos de los indiscretos, encienda el otro extremo con la bengala negra de sus ojos penetrantes de lémur para hacerme volar en pedazos de treinta y cinco milímetros sobre la tela que nos irradia, y en la cual ondula una muchedumbre detestable que contemplará tarde o temprano el encuadre crítico: las manos impacientes, de pirómano solitario, con las que el infante de la carcajada cuenta cuatro sílabas infinitas, tañendo con desesperación flautas transversales que no pulsa e hilando escalas en sordina, del meñique al índice, del índice al meñique, con el necio propósito de memorizar la palabra que pudo leer con dificultad en el retazo de un periódico marchito que alguien olvidara en el andén de los ferrocarriles.
Datos vitales
Manuel R. Montes (Zacatecas, 1981). Licenciado en Letras por la UAZ. Autor de El inconcluso decaedro y otros relatos (FECAZ, 2003), traducido parcialmente al inglés por Toshiya Kamei; Loquios (FETA, 2008), en proceso de traducción al portugués por Sergio Molina; Infinita sangre bajo nuestros túneles (Premio Nacional “Juan Rulfo” para Primera Novela 2007), Llanto de Lisboa (Premio Nacional de Narrativa Joven “Salvador Gallardo Dávalos” 2009) y Contra reloj, inédita. Dirigió durante cuatro años La Cabeza del Moro, revista literaria del IZC, y ha publicado prosas narrativas en México, Venezuela, Estados Unidos e Inglaterra. Actualmente cursa la Maestría en Literatura Mexicana en la BUAP y coedita el sitio de narrativa “Portal de Soares”, de la revista Círculo de Poesía.