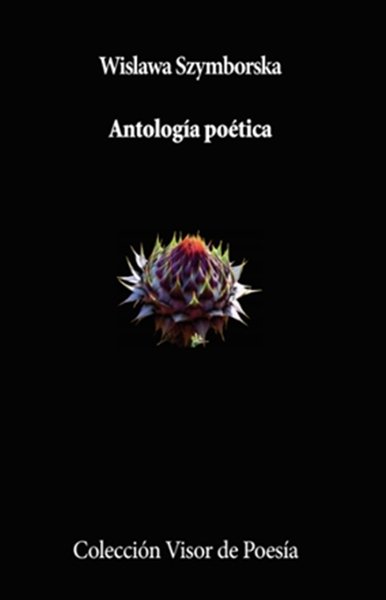En seguida, un cuento de Carlos Villarino (Caracas, 1977). En 2005 fue ganador del concurso de autores inéditos de Monte Ávila Editores 2005 (mención narrativa) con el libro Menarquias y otros fluidos. En 2009 publicó su segundo libro de relatos con el sello Ediciones B, titulado El otro infierno.
En seguida, un cuento de Carlos Villarino (Caracas, 1977). En 2005 fue ganador del concurso de autores inéditos de Monte Ávila Editores 2005 (mención narrativa) con el libro Menarquias y otros fluidos. En 2009 publicó su segundo libro de relatos con el sello Ediciones B, titulado El otro infierno.
Bajo el signo de cáncer
El brazo muerto no siempre está del todo muerto: a veces percibo un hormigueo leve que me toma por sorpresa. Casi no pienso en él. De hecho, sólo con esfuerzo puedo recordar cómo era la vida antes de que se apagara la conexión entre nosotros. Con el resto del cuerpo he ido ganando control en áreas que creí perdidas por completo. No ha sido fácil la recuperación, o tal vez, para no crear falsas expectativas, no ha sido fácil demorar la ruina total hacia la que me dirigía. Cuando experimento esa sensación, esporádica y casi ajena, en la que algo de vida parece habitar todavía en el brazo, entro en un vaho de melancolía. Una neblina difusa parecida a la tristeza, porque a pesar de que me esfuerzo, no puedo imaginar cómo era que, en el pasado, bebía una taza de café sujetada por ese extremo, me asía de los pasamanos en el Metro o acariciaba algún rostro.
Ahora que puedo verlo de nuevo, luego de una temporada de estar sumergido en la oscuridad total, lo descubro menguado por completo, flácido, esquelético, inmóvil. La mayor parte del tiempo me siento alienado de él, no puedo reconocerlo como propio más que por un ejercicio de rigor racional. Está allí, fijado a un extremo del tórax como un apéndice, está, existe, pero por sí sólo no puede subsistir. Apenas si puede limitarse a permanecer allí, casi muerto, asistido por el mecanismo ciego del aparato circulatorio que, irrigándolo de sangre, evita que se apague por completo. Con el otro, el vivo, el todavía fuerte, el que asume la total responsabilidad de apoyarme en el trato con el mundo, lo tomo y lo cambio de lugar cuando su presencia se hace más inútil y gravosa.
No es mucha la diferencia con la pierna que está de ese lado. Aún así, a ella todavía le puedo exprimir algún movimiento tosco y mal coordinado que, a pesar de todo, me hace posible valerme por mí mismo. La pierna y su torpe marcha representan una victoria parcial, transitoria tal vez, sobre los bichos que se han venido comiendo los cables en mi cabeza. De allí provienen todas mis ruinas: de mi cabeza y de las desconectadas fibras nerviosas que se han ido tragando poco a poco los artrópodos que se alimentan de mí. Irónicamente, el mismo ciego mecanismo circulatorio que evita que el brazo muerto lo esté por completo, es el que mantiene pujantes a los invasores. No noté su presencia sino hasta que fue ya demasiado tarde, cuando habían minado vastas extensiones de corteza y la presión ejercida por su explosión demográfica comenzó a desactivar algunas funciones.
Aquella mañana, en la que desperté sobresaltado por una pesadilla recurrente, descubrí los primeros signos de su presencia. Me levanté de la cama con determinación, pero al poner ambos pies en el suelo la habitación comenzó a dar vueltas y en un instante fui a parar contra la mesita de noche en la que estaba el retrato de los abuelos. Me golpee la nariz y derramé un poco de sangre. Luego me quedé un rato tendido en el piso hasta que cesó el mareo y me pude incorporar de nuevo. Entonces pensaba que el vahído se debía a una mala digestión de la cena anterior y seguí mi vida sin preocupaciones. En aquella época jugaba al fútbol, era delantero y buen goleador. Los fines de semana eran para el fútbol, para los amigos y para los abuelos. Ellos me recibían con manjar de mandarina y chicha andina. Los abuelos eran los propios abuelos, es decir, hacían todo lo que un niño podría querer, necesitar y gozar de unos abuelos. Cariñosos, sabiondos, bonachones, encubridores y generosos a más no poder, hacían de mí un príncipe agasajado cada sábado que pasaba a su lado.
Fueron los abuelos los que me acompañaron por los tramos más oscuros, cuando se hizo evidente que algo andaba mal con mi cabeza. Fueron ellos, los abuelos, los que me tranquilizaron durante horas mientras esperábamos en la sala del hospital. Fueron ellos los que me llevaron en brazos cuando fallaron ambas piernas y no podía sostenerme ni para ir al baño. Cuando los amigos del colegio dejaron de visitarme por las tardes, cuando los hermanos siguieron jugando sus vidas evitando pasar frente a mi habitación, cuando el cabello perdido por las radiaciones me proporcionó una imagen alienígena. Jamás lloraron, no recuerdo haberlos visto llorar o gritar de obstinación por mis interminables quejidos, por mis recurrentes y casi alucinantes interpelaciones: ¿por qué a mí?, ¿por qué abuelito?, ¿por qué no puedo jugar contigo?, ¿por qué ya no sabe a nada el manjar de mandarina?, ¿por qué abuelo, por qué, por qué a mí?
Hoy por hoy conozco bien las explicaciones técnicas y místicas de la iniquidad que padezco. Aunque ya no me quejo, todavía sigue sin respuesta esa cuestión. En cualquier caso, por la razón que sea, críptica o evidente, lo cierto es que el brazo muerto me tocó a mí. Y detrás del brazo y de la pierna lisiada y de la visión borrosa y del sabor a plomo en la boca están los artrópodos hambrientos, tragando conexiones sinápticas y apagando funciones.
Meses antes de que perdiera la visión por completo el abuelo me llevó en su carro hasta la playa. Los médicos habían prohibido toda clase de excursiones que implicasen un esfuerzo adicional para mi cuerpo, pero el abuelo no podía ver cómo se consumían las horas sin que yo pudiese gozar, así fuese tan sólo un rato, del esplendido sol que bañaba la tarde. Sol que sólo podía ser espléndido si disfrutaba en la playa. Cuando divisé la línea costera fantaseé con salir corriendo hasta la orilla de la playa y tirarme un clavado entre las olas. Tuve que conformarme con que el abuelo me llevara cargado hasta la arena mojada y que la abuela me rociara un poco del agua de mar en el rostro. Nos quedamos allí toda la tarde, hasta que el sol comenzó a ocultarse y el cielo se fracturó en tonos rojizos. De la arena se asomaron unos diminutos ojos que nos observaban cautelosos, erupciones de polvillo salían del suelo de la playa formando pequeños cráteres en su superficie. A los ojos vigilantes les siguieron unas tenazas, exoesqueléticas prolongaciones que una vez que han sujetado algo jamás lo sueltan. Cientos, tal vez miles de diminutos cangrejos comenzaron a invadir la playa y de pronto estuvimos rodeados de un ejército de crustáceos. El abuelo estalló en un arrebato de ira como nunca antes lo había visto, intentó patear y aplastar a los cangrejos que velozmente se metieron en sus escondrijos. El abuelo siguió golpeando con un palo la superficie de la arena mientras los maldecía y les gritaba que me dejaran en paz. Entonces comprendí que de algún modo lo que había en mi cabeza, lo que me impedía jugar al fútbol, ir al colegio y sentir el sabor andino de la chicha que me preparaba la abuela tenía que ver con los cangrejos.
Como yo nunca dejaba de pensar en los cangrejos que vimos aquella tarde en la playa, le pregunté a la abuela cuál era la relación entre ellos y el tumor que crecía en mi cabeza. Se quedó un rato en silencio y luego me explicó que las palabras tienen orígenes extraños y que tal vez de allí proviene su poder enigmático. La abuela, que dictó clases en una escuela secundaria por treinta años, me explicó con absoluta sencillez que un médico griego llamado Galeno fue el primero en utilizar la palabra cáncer para referirse a los tumores que encontraba en sus enfermos. La palabra cáncer, me decía ella, significa originalmente cangrejo, por eso el abuelo odiaba tanto a aquellos medrosos animales.
La ceguera me duró más de un año. Año en el cual me sentí atrapado en una prisión sin paredes y por ello mismo sin ventanas. La prisión estaba colmada de imágenes, figuras confusas en las que se mezclaban recuerdos con deseos, temores con pensamientos o todos con extrañas sensaciones corporales. Privado como me encontraba de ver algo fuera de mí, me di cuenta del horror que significa no tener párpados en la mente. Durante más de un año permanecí confinado a un mundo sin día ni noche, sin tiempo y sin espacio definido. En ese mundo de mis enloquecidas conexiones sinápticas venía una y otra vez la silueta del artrópodo marino de cuyo cuerpo semiesférico brotaban infinitas patas y tenazas sin que yo pudiera impedirlo. Al parecer, en medio de severas fiebres alucinatorias, gritaba enajenado a toda hora. Mi débil conexión con el mundo exterior era la voz de mi abuela que incansable me arrullaba y me repetía una y otra vez que todo iba estar bien.
La abuela se dio a la tarea de mantenerme anclado a la realidad con el hilo de su voz. Al principio me leía las historietas o novelas fantásticas que encontró por docenas en mi cuarto, luego, al darse cuenta de que con ello sólo alimentaba mi bestiario delirante se limitó a contarme los sucesos de la vida familiar. La abuela se convirtió en un noticiero doméstico que me mantenía al día sobre cómo iban las cosas en el negocio de papá, sobre las peleas entre él y mi mamá por asuntos sin importancia o sobre lo rápido que estaban creciendo los gemelos. Me repetía una y otra vez que todos me extrañaban y que pronto estaría de nuevo con ellos. Sólo cuando el escándalo cesaba un poco en mi cabeza podía aferrarme al hilo de su voz y abrigarme a la esperanza de que aquella promesa de la abuela fuera cierta. De algún modo encontraría la salida del laberinto y escaparía a la voracidad del artrópodo, mientras tanto sólo tenía que resistir y eso fue lo que hice.
Se invierte ocho veces más energía en el ataque que en la defensa, y si aquello que crecía en mi cabeza iba finalmente a derrotarme no sería sin haber agotado todas las alternativas para impedírselo. El abuelo lo tuvo siempre claro, mucho más que el resto de la familia que me daba ya por desahuciado. Pese a las negativas de mis padres que sólo veían en sus esfuerzos inútiles dilaciones a un fin previsible, el abuelo me llevó a cuanto lugar hizo falta. Desde médicos alopáticos, pasando por brujos, homeópatas, imponedores de manos, exorcistas, chamanes y médiums. Sin importar su procedencia cualquier ayuda sería buena. Mi nueva actitud, la de invertir todas mis energías en resistir, comenzaba a rendir ciertos frutos y poco a poco recuperé parte de la visión; la luz del mundo exterior iluminó tenuemente la prisión en que yacía. Pensé que la estaba alucinando, pero a medida que su forma persistía y no se desdibujaba en alguna otra figura monstruosa comprendí que de nuevo podía ver, no sin esfuerzo, la sonrisa de la abuela. La gradual recuperación de mi visión y con ella la desaparición progresiva de mis crisis delirantes, infundió en el abuelo la convicción de que era posible ganarle la partida a los cangrejos. Decidió ponerme al tanto de todo cuánto me pasaba, del origen de mi enfermedad y de las acciones que en adelante tomaríamos para pasar de la defensa a la ofensiva. Ya no me habló más como a un niño, y prohibió a la abuela que me mimara con boberías. En lo sucesivo, si queríamos recuperar terreno frente a los artrópodos debíamos asumir una actitud combativa.
Al abuelo, quien fuera militar de carrera, le gustaba hablar de la enfermedad como si de un código cifrado se tratara. Y la clave con la cual les fue posible tomar algunas decisiones arriesgadas provino de una fuente inesperada. El largo peregrinar por especialistas de todas las medicinas terrenales, espirituales u ocultas nos llevó a la casa de una señora. El encuentro no tuvo nada de espectacular, a diferencia de otros sitios a donde fuimos no hubo profusas bocanadas de tabaco, escupitajos de ron, ojos desorbitados o tambores afroamericanos. La señora se limitó a conversar con el abuelo, le hizo algunas preguntas sobre el tiempo que llevaba en esa situación, sobre mis padres, sobre mi infancia, comentó un poco sobre política, incluso aventuró pronósticos para la copa del mundial de fútbol. Finalmente, tras haber conversado con el abuelo por varias horas sin que aquel diálogo ameno tuviese un sentido aparente, ella se limitó a decirle que el mal era una cuestión de perspectivas, y que a grandes males sólo podía oponérseles soluciones radicales, que sólo otro mal podría contener aquello que crecía dentro de mí. La señora le dijo al abuelo que ella no tenía la respuesta a mi situación pero que no olvidara que ante la mordedura de una serpiente la única respuesta se encuentra en el propio veneno. Entonces sacó de un pequeño frasco de vidrio un trocito de cuero seco que alguna vez perteneció a un ofidio venenoso, me lo regaló y dirigiéndose a mí me prometió tenerme siempre en sus oraciones.
La recuperación inicial no duró demasiado y pronto comencé a tener no sólo problemas para hablar sino que se hacía cada vez más débil mi respiración. Desesperados, los abuelos me llevaron de emergencia al hospital donde me aplicaban la quimio y la radioterapia, allí los galenos estabilizaron mis signos vitales. No obstante, el equipo médico le explicó a mi familia que tal y como avanzaba la enfermedad mi expectativa de vida era a lo sumo de algunas semanas, que la presión que generaba el tumor contra mi cerebro pronto haría que fallaran algunas o todas mis funciones vitales. Así que tan solo restaba esperar a que los cables que me conectan con el resto del cuerpo se fueran apagando uno a uno hasta que ya no quedara ningún signo de actividad cortical. Yo no recuerdo nada de ese período, lo que sé me lo contaron los abuelos cuando salí del coma y progresivamente fui recuperándome. Desde mi punto de vista yo había entrado en un sueño profundo en el que no era más que una cosa que piensa pero sin conciencia alguna sobre ese pensamiento. Ahora me encontraba a merced del cangrejo y de lo que el abuelo pudiese hacer para salvarme de sus tenazas.
La abuela me contó luego cómo mi padre y el abuelo se trabaron en una penosa discusión sobre lo que debía hacerse en ese momento. Mi padre, rendido desde el principio ante la persistencia del artrópodo, creía que lo mejor era no prolongar mi agonía. El abuelo, convencido de que aquello sería lo mismo que meterme una puñalada en el pecho, se negó en todo momento a rendirse. Una mañana, a la mitad de una inspección médica, el abuelo, con el ceño fruncido y con la mirada fija, le preguntó al doctor que dirigía mi tratamiento si no había alguna cosa final que se pudiese hacer para intentar salvarme. La respuesta inicial no se hizo esperar y no pasó de un monosílabo, un simple y determinante: no. Pero luego repuso que quizá quedaban los virus oncolíticos. El abuelo no comprendía qué podían significar esas palabras y le urgió a que le explicara. El médico habló de un tratamiento en fase experimental que consiste en inocular en el núcleo del tumor grandes cantidades de cierto tipo de virus, que neutraliza y a veces incluso revierte del proceso metastásico. Un procedimiento sencillo que una vez aplicado sólo resta esperar la respuesta del organismo. Sin embargo, acotó, en este país jamás se había intentado. El abuelo, que a pesar de ser militar de carrera sólo entiende de metáforas, le preguntó al médico cómo se llamaba ese virus, a lo que éste respondió: herpes, herpes simple.
La disputa entre mi papá y mi abuelo se prolongó por una semana. Semana en la que el viejo coronel retirado le exigía a su hijo que autorizara el procedimiento quirúrgico. El abuelo no sabía absolutamente nada de ninguna medicina terrena, espiritual u oculta pero cuando la abuela le explicó el origen extraño de la palabra herpes, entonces él entendió que esa era la única esperanza que me quedaba. La abuela siempre insistía en que las palabras tienen poderes enigmáticos y el abuelo siempre le creía. Cuando salí del coma, con idéntica sencillez me explicó la abuela que un siglo antes de que Galeno usara cáncer para referirse a los tumores, otro médico griego, Dioscórides, había usado la palabra herpes para referirse a ciertas lesiones que salían en la piel. La palabra herpes, me decía, significa: serpiente.
Así, vencidas las resistencias de mi papá, se autorizó a los médicos para que perforaran mi cabeza e introdujeran con una cánula diminuta una hambrienta serpiente en el escondrijo de los artrópodos. Ella, la que rampa y serpentea, sólo se come las células que se reproducen con rapidez y en mi cerebro las únicas células que se reproducen son las del tumor. Al final la señora tenía razón, Brasil ganaría de nuevo el mundial de fútbol y sólo otro mal pudo contener aquello que crecía dentro de mí. Allí dentro se libra todavía una batalla infinita entre la serpiente y los cangrejos, y mientras los agentes del mal se ocupan unos de otros yo he podido extender mi esperanza de vida de unas cuantas semanas a poco más de quince años. Pude incluso sobrevivir a los abuelos, que tal y como decía la cariñosa, sabionda, encubridora y generosa profesora jubilada que era mi abuela, es como Dios manda.
El brazo muerto no siempre está del todo muerto, a veces percibo un hormigueo leve que me toma por sorpresa. Casi no pienso en él, de hecho, sólo con esfuerzo puedo recordar cómo era la vida antes de que se apagara la conexión entre nosotros. Con el otro, el vivo, el todavía fuerte, el que asume la total responsabilidad de apoyarme en el trato con el mundo, sujeto aquel trocito de cuero seco que alguna vez perteneció a un ofidio venenoso.
Datos vitales
Carlos Villarino (Caracas, 1977) es Licenciado en Psicología, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Profesor de Psicología de la Comunicación y Teorías de la Comunicación en la Escuela de Comunicación Social de la misma casa de estudios. Ganador del concurso de autores inéditos de Monte Ávila Editores 2005 (mención narrativa) con el libro Menarquias y otros fluidos, publicado ese mismo año. Colaboró con un cuento en la antología De la Urbe para el Orbe (Alfadil, 2006). Co-editor de la Revista de Cultura y Ciencia Léxicos. En el 2008 participó con un cuento en la antología electrónica El futuro no es nuestro. Narradores de la América Latina nacidos entre 1970 y 1980. En el 2009 publicó un segundo libro de relatos con el sello Ediciones B, titulado El otro infierno.