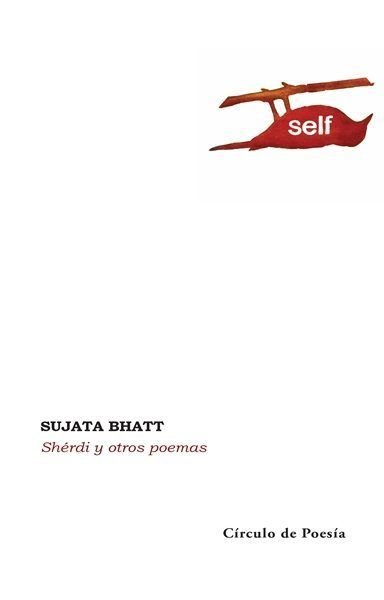Martha Durán (Trujillo, 1976) ha publicado Qué impertinente manera de volver (2008), libro seleccionado como finalista del V Concurso de Autores Inéditos de Monte Ávila Editores en la mención narrativa.
El Patio
En el Patio éramos muchos, éramos todos los que debíamos estar. Al oscurecer bajábamos corriendo las escaleras, nos deslizábamos para que ella hiciera todo el trabajo, para que no sintiera que era sólo un tránsito, un paso distraído, un recorrido inevitable. Los grandes nos llamaban para cenar, para hacer las tareas, para dormir cuando ya no había más remedio. Al escuchar sus gritos jugábamos a escondernos en cualquier sombra, pero la risa siempre lograba delatarnos. Ese momento era el mejor, esperar en la escalera, dos por escalón, un escalón de por medio, y preguntarnos quién sería el primero en ser llamado. Diez peldaños alcanzaban para todos, para todos los del Patio y también para algún invitado ocasional. Entre el quinto y el sexto un descanso muy angosto que nadie utilizaba para no quedar apartado del resto, o quizá para no tener un privilegio adicional, quién sabe.
En la espera alcanzábamos a escuchar entre susurros las palabras sacrificio, dignidad, y sobre todo, mañana. Esta última nos parecía particularmente extraña e inquietante, pues nunca podíamos forzarla a pertenecer a ninguna frase, la escuchábamos casi aislada, desprendida de las demás palabras como si no fuera del mismo idioma, como si algún extraño a nuestro Patio llegara pronunciándola repetidas veces, armando oraciones enteras sólo con ella. Para nosotros ella era simplemente escuela, sol, lo que viene luego de dormir. Pero los demás la repetían con un tono especial, la decían bajito, como no queriendo despertar a nadie. Al escucharla de los grandes le teníamos miedo, nos sobresaltaba esa manera de decirla, de pronunciarla casi sin quererla tocar. Entre nuestras risas indecorosas y excluidas de todo contexto, fluctuaban – casi dialogando – esas expresiones categóricas de los grandes. A veces podían confundirse con las nuestras, desordenando incluso el lugar del verbo, involucrándolo con los adverbios que casi nunca tenían que ver con ellos. Las voces de ellos – secas, graves – nos hacían pensar en las nuestras, que se oían tan torpes y ociosas que la mayoría de las veces teníamos que gritar para producir alguna reacción. No podíamos saber de qué hablaban, qué voz ajena se colaba por los radios y televisores de alguna de nuestras casas, tampoco queríamos saberlo, para qué.
Nuestro refugio era la escalera, esas diagonales que nunca se cruzaban, que siempre se movían en direcciones contrarias y paralelas a un mismo tiempo. Sus escalones se escurrían entre las otras líneas donde sentíamos que había una fuga, un escape, otro trazo que nos anunciaba el camino hacia dónde ir. Desde el metal oxidado del pasamanos trazábamos una línea que terminaba en la esquina superior de la puerta de salida del Patio. A nuestros ojos las perpendiculares se torcían, se cruzaban o se hacían paralelas en algún punto aunque no fuera posible, se escapaban entre las sombras y los surcos de luz. Una diagonal imaginaria veíamos entre las voces de los grandes y los escalones donde nos encontrábamos sentados. Yo, como era el mayor, siempre tenía el privilegio de elegir la distribución diaria. A mi antojo los acomodaba sobre los escalones con los ojos de un gran lente que se abre y se cierra de acuerdo a los caprichos de la imagen.
La escalera me hizo fotógrafo, me llevó a esa extraña manera de mirarlo todo con marco, con bordes, eligiendo la posición de las cosas, el lugar de la esquina, la esquina, la cantidad de luz, la luz. Pero también me hizo saber que no podía controlarlo todo, haciéndome sentir de alguna manera lo que significa la palabra impotencia o, en muchos casos, tristeza. Hubiera preferido quedarme en la escalera, jugándola hasta el cansancio. No hay bordes para lo que vi después, no hay margen capaz de disimular lo que no se quiere ver, lo que vi precisamente en ese mañana que tanto nos inquietaba. Todos pudimos ver cuando se llevaron por primera vez a alguien de nuestro Patio. El papá de Nando salió de su casa acompañado por dos señores de rostro inexpresivo, por dos señores que vestían la misma ropa, que le gritaban, que lo empujaban mientras todos guardábamos silencio y Nando lloraba sin saber por qué, quizá porque su mamá también lo hacía, quizá porque presentía que no lo vería después de ese día, quizá porque intuía lo que vendría luego.
Nando y yo nos hicimos más amigos desde ese entonces, nos acostábamos a dormir más tarde que los demás y jugábamos a recordar cosas imposibles, ése era nuestro juego predilecto. Canciones, programas de televisión, nombres de personas casi desconocidas, todo servía siempre y cuando aquello que buscáramos fuera absurdamente difícil de recordar. El más osado se arriesgaba a mencionar algo que él tampoco recordara, entonces, el juego se convertía en la extraña sensación de haber olvidado casi todo, de encontrar en ese recorrido muchas otras cosas que no habíamos advertido como olvidadas. Sentados, ya tarde, con la escalera para nosotros dos, amanecimos muchas veces con la alegría que traen los recuerdos exitosos y otras con el desconcierto de haber olvidado aromas, espacios, fechas o nombres.
Nando llegó a ser mi compañero de escalón por mucho tiempo, escalón donde podíamos ver al resto de los compañeros desde la parte más alta del Patio, sintiéndonos un poco los centinelas y monarcas de nuestro pequeño imperio. Desde ese peldaño podíamos desfigurar o transformar lo que alcanzáramos a ver, torciendo a nuestro antojo, creyendo realmente que todo cambiaba apenas señaláramos con el dedo y pronunciáramos las palabras necesarias. Con el mismo dedo dibujábamos en el aire formas improvisadas y las transformaciones más insólitas. Los que estaban en los escalones inferiores se veían a nuestros ojos como pequeños monstruos cuyas cabezas se hacían tan grandes que desplazaban – e incluso desaparecían – el resto de sus cuerpos. Yo siempre intentaba ir más allá, imaginado historias a partir de la imagen que aparecía en un pequeño cuadro que hacía con mis manos. Nando, por el contrario, se empeñaba más bien en señalar la descomposición del lugar; su dedo se detenía en las grietas de la pared, en las manchas del piso o en las filtraciones del techo, sin arriesgarse a hacer cambios audaces, como si tuviera temor de hacer que esa realidad cambiara de manera definitiva. A pesar de ello, él celebraba mi osadía y disfrutaba los cortes del espacio y mi manera de ver esos fragmentos enmarcados. En una de esas noches, con unas paletas de helados y un poco de pega, Nando me regaló lo que fue mi primera cámara. Cuatro paletas formando un cuadrado y una quinta que hacía las veces de mango, volviendo visibles los bordes de la imagen que surgía al mirar a través del marco según mi antojo, encerrando ese trozo de realidad, cercándolo por un instante para crear una ilusión de permanencia. Lo que veía a través de aquel recuadro se convertía así en una imagen independiente, en una imagen que construía una situación diferente a la que sucedía afuera. Muchas veces encerraba en esos bordes la tristeza disimulada de Nando, encerraba su silencio y su soledad, estados que eran inapreciables al mirarlo – casi desvanecido – entre los otros, pero que se acentuaban y se hacían evidentes cuando su rostro era lo único del recuadro. Una vez pude descubrir en él una rabia que nunca antes había visto, una rabia inapreciable para los demás, pero para mí evidente e inquietante. Por supuesto, la encerré en el recuadro que también era mi memoria. Aunque él nunca hablara de su padre, yo podía reconocer en sus ojos el desasosiego, e incluso, el resentimiento de quien ha perdido algo importante.
A veces dormía en mi casa, él decía que lo hacía porque no quería escuchar el llanto de su mamá. Todos sabíamos que era cierto, pues las paredes de las casas que bordean el Patio sólo están ahí de manera simbólica, una ilusión de privacidad con la que nos sentíamos cómodos. Casi todo podía escurrirse a través de ellas, traspasándolas o adelgazándolas como si fueran de papel. Incluso, ya oscureciendo, cada uno de nosotros podía predecir la cena de ese día, pues los aromas de todas las cocinas recorrían el Patio entero, confundiendo guisos, frituras o cocidos. En la casa de la Cuchi el olor siempre era de caldo, de carne que hierve tanto rato en el agua que alcanza a humedecer las paredes. La mía olía a café, a plástico quemado cuando la llama alcanzaba los mangos de las ollas. El aroma que salía de las casas era capaz – en la delgadez de las paredes – de revelar la situación de todos, y la de Nando era la más innegable, la más clara. Se había convertido en una casa sin olores y, peor aún, sin sonidos.
Hay cosas que no se pueden fotografiar, como los aromas, como las palabras y sus consecuencias. De esto me di cuenta ya grande, con mi cámara siempre colgada del cuello, con imágenes que ella no hubiera soportado repetir sin querer escupirlas. Sí, hay cosas que no se pueden sostener en un pedazo de papel; como la palabra traición, esa palabra que sólo conocimos ya grandes, cuando los compañeros de escalera fueron guardando silencio poco a poco, o iban por su propia voluntad a comer y a dormir sin que nadie los llamara, o simplemente comenzaron a no estar por razones que nadie conocía. Como la palabra muerte, ésa que me tocó conocer desde mi cámara y desde el mismo escalón donde nos sentábamos Nando y yo. Presionar con mi dedo el botón de disparo para fijar en el tiempo la causa de la intranquilidad de Nando, su último respiro, su cuerpo tendido ocupando todos los escalones por única vez, por última vez, fue como resucitarlo por un momento y matarlo de nuevo. En ese interminable segundo en que las cortinas se cierran y se vuelven a abrir, tuve la impresión o la ingenua certeza de que lo que había visto no era cierto, de que al abrirse otra vez el hexágono ya no estaría ahí el cuerpo de Nando. El tiempo se hace largo cuando las manos te tiemblan y nada coherente sale de tu boca, nada que no sea un grito pobre, débil, un sonido confuso e involuntario. Alcancé incluso a imaginar que la cortina se abría y que Nando estaba del otro lado posando, riendo a carcajadas mientras fingía ser alguien famoso, alguien muy importante que huye de las cámaras. Pero nada cambió, y ya no habrá mañana para él, no habrá olvidos, ni recuerdos, ni escalón. Ahora la escalera se quiebra en sus extremos, se enmudece; sus líneas se deshacen y rehacen inagotable y autoritariamente, sin que ninguno de nosotros pueda intervenir. Se volvió irreal, inútil, como un recuerdo olvidado, como una palabra nunca dicha.
Datos vitales
Martha Durán (Trujillo, 1976) Licenciada en Letras por la Universidad del Zulia, cursa actualmente la Maestría en Estudios Literarios de la U.C.V. Estudió fotografía en la Escuela de Fotografía “Julio Vengoechea” en Maracaibo, y ha participado en varios talleres de expresión literaria. Ha publicado Qué impertinente manera de volver (2008), libro seleccionado como finalista del V Concurso de Autores Inéditos de Monte Ávila Editores en la mención narrativa. Participó en la IV Semana de la Nueva Narrativa Urbana y ha sido colaboradora de publicaciones periódicas y portales digitales de literatura.