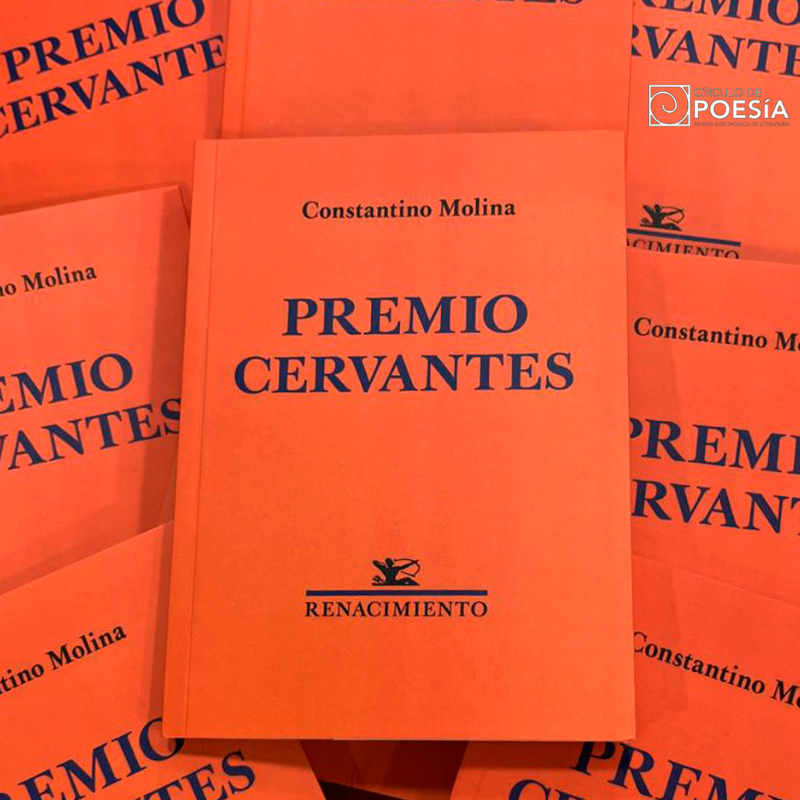A continuación presentamos un excelente ensayo de Rafael Toriz (Jalapa, 1983) en el cual se reflexiona en torno a la situación límite de nuestra cotidianidad. En algún momento del texto, Toriz nos dice: “Desesperanza, terror y muerte se han vuelto parte de la rusticatio mexicana“.
Los demonios de Procusto
Vivir una sola vez es una terrible prisión
Cees Nooteboom
Fue Gilbert Keith Chesterton quien acuñó una frase tan compleja como desconcertante al sostener que “el arte es limitación: la esencia de todo cuadro es el marco”. En su aparente profundidad la sentencia del londinense mofletudo es sencilla y elocuente: nada nos define tanto ni con mayor exactitud que aquello que no somos, es decir, aquello que nos constriñe.
Todo en la vida es un ejercicio de encorsetamiento. La mayor parte de nuestra existencia la vivimos en ese estado de tensión que constituye lo que estamos capacitados para experimentar –vastísimos universos– y lo que se nos permite experimentar –apenas una mínima probada de las cosas. Así, desde que nacemos estamos inmiscuidos en jurisdicciones impuestas por árbitros impasibles: límite de edad y límite de tiempo; límites económicos, escolares y de velocidad; límite de parejas, de caracteres y desde luego de tránsito. Somos entidades recortadas, seres sometidos a criterios reductores que achatan nuestras puertas perceptivas y nos condenan ineluctablemente a la monotonía, la ficción y el tedio… (pero también a la cordura).
La vida como la hemos construido es una inmensa red de privaciones a las que, paradójicamente, en ocasiones es necesario cumplir para postergar, por motivos inciertos y acaso evanescentes, el momento de la muerte.
El límite de mi mundo
En 1930 Sigmund Freud publicaría El malestar en la cultura, texto grandioso en el que, además de sugerir que al fardo de la vida y la pesadez de la existencia sólo es posible oponer el arte, la distracción o la narcotización de la conciencia, el médico cocainómano cincelará la sensación de inmensidad y orfandad que rodea y ahoga al ser humano. El sentimiento oceánico es la intuición del infinito que todo hombre experimenta ante la existencia y es lo que, inconscientemente, desarrolla en el sujeto la necesidad de la creencia religiosa. Es imperioso construir una isla, preferentemente amurallada, para paliar la constante, desgarradora soledad de los abismos y las olas. Ante el huracán infinito en que se ofrece existencia ha sido preciso para el hombre, como también para varios otros animales, demarcar un espacio que nos contenga para no disiparnos en la tormenta: estamos destinados a vivir a cuenta gotas.
El problema central de la vida, como bien acertara a definirlo ese otro austríaco genial que fue Ludwig Wittgenstein, radica según sus palabras en que “el límite de mi mundo es el límite de mi lenguaje”, de ahí que estemos forzados a comunicar con la realidad únicamente a través de una gramática delimitada que impide un acercamiento diferente –mucho más rico y de un empirismo radical– con el mundo que nos rodea. El hecho de que no podamos expresar estas inquietudes en términos no verbales es una prueba palpable de que vivimos encerrados en jaulas transparentes que nos condenan, pese a las fugas probables de la danza, la pintura y sobre todo de la música, a la frustración y la desesperanza. Todo lo que hacemos y decimos está sancionado por algo o por alguien. El hecho mismo de habitar un cuerpo y ostentar un nombre propio nos hace padecer un encierro sofocante que es necesario trascender de alguna manera.
Con todo, conviene recordar que en el origen las palabras eran multidireccionales y amplísimas; connotaban más de lo que denotaban, expandiendo su “semanticidad” por extensos campos de la experiencia: las palabras se tocaban con los dedos. Con el tiempo fueron acotando sus dominios, restringiendo sus facultades. Las palabras no fueron ya registros de vida; se tornaron conceptos, especificidades, letras. Se socavó su capacidad aglutinante (allí donde se decía pájaro éste alzaba el vuelo). Las palabras se volvieron vías de una sola mano, senderos unívocos, callejones sin salida. Al ser un ente portador de lenguaje (homo loquax) el ser humano habita a un tiempo la intemperie y el calabozo, la plenitud y el infierno.
En contraposición a ese paisaje acuartelado la experiencia artística, y en distinto tenor el uso de ciertas drogas (opio, marihuana y sobre todo esa extraña maravilla que constituyen los hongos alucinógenos –cualquier cosa menos unas droga de recreo) ,abre una posibilidad para trascender la cárcel de uno mismo y aspirar a una existencia más grande y más plena en pos de un vitalismo que permita disolver el yo –grillete principal del hombre contemporáneo– y aspirar a una comunión desde un nosotros que se resuelva en luz y sonido: ser un relámpago de emociones y sentidos. Acaso entonces, deshaciéndonos de la gramática como aconsejaba Nietzsche, será posible deshacerse de sentencias y cadenas muy antiguas representadas por autoridades metafísicas que han limitado las sabias frases de Cervantes en el Quijote al sostener que “no hay otros límites que el cielo”.
En ese sentido la literatura ha sido siempre un respiro y la posibilidad de una mirada. Ante la infinita tragedia de tener que ser siempre la misma persona la poesía, como el teatro, han ofrecido la peripecia de ser otro (“Je est un autre” escribiría Rimbaud) y de ser muchos (“Mi nombre es Legión, porque somos muchos”, Marcos 5,9); la poesía ha ofrecido el máximo laurel para aquellos abocados a su ministerio: devenir Don nadie. No otro fue el evangelio del poeta moderno más grande del siglo XX, Fernando Pessoa. El escritor lusitano fue esa multitud de escritores portentosos cuya única verdad tangible era aquella que lo negaba, es decir, lo liberaba de sí mismo. Sólo a través de la liberación de la muchedumbre que nos habita llegaremos a la experiencia radical de la libertad, que es también la experiencia radical de la soledad. Vivir todos nuestros desarrollos posibles, así sea a través de la imaginación o las palabras, es un camino para disolvernos en cascadas de colores, para sobrepasar los límites que pudo ver con extraordinaria lucidez Elías Canetti, dándonos la llave para vivir la totalidad a través de lo fragmentario: “Necesito personajes. Sólo puedo subsistir repartido en personajes. Soy demasiado fuerte para permitirme vivir indiviso. Temo la destrucción que podría brotar de mí»
Los entregados a la multiplicidad de la experiencia están condenados a trascender sus limitaciones o, cuando menos, a hacerlas más llevaderas.
Durmiendo con el enemigo
De acuerdo con la mitología griega, más tarde embellecida por la sensibilidad latina de Ovidio en las Metamorfosis, Procusto (cuyo nombre viene del griego Προκρούστης y significa “estirador”) era un bandido –hijo de Poseidón– que ofrecía al viajero que franqueaba sus territorios posada para pasar la noche. Lo que la víctima no sabía, pero no tardaría en descubrir, era que todo aquel que caía en su cama habría de ser mutilado para ocupar en proporción perfecta las dimensiones de la litera, hecha de hierro. Así, si la persona excedía los límites del lecho Procusto le serruchaba las extremidades inferiores o bien, si el lecho le quedaba grande, el invitado era descoyuntado para cubrir a cabalidad el largo de la superficie.
Se sabe también que era imposible salvarse del martirio porque el lecho del villano estaba provisto de un mecanismo ajustable a las distintas dimensiones de los cuerpos, razón por la que era imposible salvarse. Los límites, cosa curiosa, eran ajustables. Y en este punto conviene detenerse.
En julio de 2009 la artista Teresa Margolles, como parte del pabellón mexicano, expuso en la Bienal de Venecia la muestra “¿De qué otra cosa podíamos hablar?”, que consistía en la instalación de distintas mantas bañadas en sangre de gente asesinada por el narcotráfico –ese infausto lugar sin límites–, así como demás residuos (cristales, líquidos, polvo, voces, gritos) recolectados en los lugares donde ocurrieron los siniestros: una atmósfera de desesperanza, crimen y muerte por donde se viera. Finalmente, como souvenir, se obsequiaba al espectador una tarjeta parecida a las de crédito en dónde podía leerse, por un lado, “Tarjeta para picar cocaína”, y que, por el otro, presentaba la imagen de un cadáver golpeado y calcinado por delincuentes asociados al narcotráfico. Y es precisamente en este punto dónde resulta imperativo preguntar tanto por los límites de la representación como por la libertad de los ciudadanos para ajustar e increpar esos límites. Evidentemente la carga simbólica y violenta de la muestra es elocuente al respecto de lo que transmite: el inferno mexicano en todo su horror. Sin embargo su crítica se queda corta al respecto del problema esencial: ¿de qué otra cosa verdaderamente podemos hablar y cómo debemos hacerlo? ¿Vivimos así de atenazados, precisamente, en el límite? Desesperanza, terror y muerte se han vuelto parte de la rusticatio mexicana, desde luego, pero no son todavía una cadena perpetua: no pueden serlo.
En tiempos de violencia la representación de los sucesos más que nunca debe tener muy presente la noción de límite, puesto que de ella depende transformar los paradigmas que conforman la textualidad del mundo: la manera en cómo lo leemos, lo almacenamos, lo reproducimos y lo metabolizamos. Por ello es necesario mostrar el mínimo respecto por la vida y la muerte humanas, intransitivamente. Y es que, viviendo una realidad catastrófica que impide hasta el derecho a una muerte digna, la ética al contar esas historias implica también una terapéutica, lejanas al oportunismo mediático que, como es sabido, suele nutrir el insolentísimo campo de las artes. Habría que preguntarle a Margolles si, en caso de que el cadáver hubiera sido el de alguno de sus seres queridos, habría utilizado también la imagen como discurso.
Poco más puedo agregar, he llegado a mi límite.
La otra cara de la palabra, por fortuna, es el silencio.