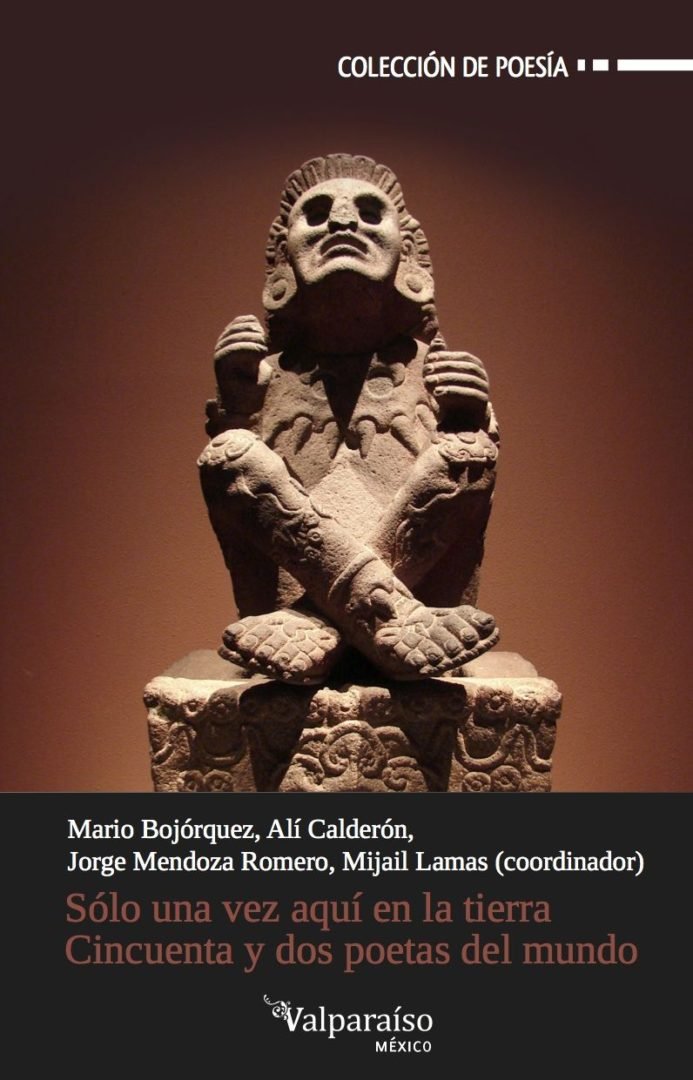Presentamos un cuento de Mercedes Álvarez (Tandil, Buenos Aires, 1979). Es socióloga por la Universidad Pública de Navarra. Desde hace más de diez años se dedica a escribir narrativa de ficción, fundamentalmente cuentos y novelas cortas. En la actualidad trabaja en el Centro Cultural de España y vive en Buenos Aires.
VACACIONES
La historia empieza en el momento en que ellos bajan de la lancha. Ella lleva puesto un vestido rojo; una prenda sencilla que le da un cierto aire de elegancia, a pesar de que su aspecto es el de haber pasado el día al aire libre. Eso es lo primero que el hombre observa: la tela roja cubriendo un muslo que se apoya en el embarcadero. Después le ve la cara pálida, apenas coloreada por el sol, y finalmente distingue al hombre que va a su lado; un tipo alto y morocho. Ella saca la billetera del bolso que lleva cruzado sobre el cuerpo y le entrega un billete al lanchero. Después el pequeño barco se pierde en medio de la noche, dejando un rastro de ruido y agua removida.
-Una pareja – dice el hombre, tomando un trago de su daiquiri.
-Justo como nosotros – agrega.
La otra pareja, la que acaba de bajar de la lancha, ocupa una mesa cerca de la de ellos.
-Lindo vestido – le dice el hombre a la mujer de rojo.
La mujer de rojo se llama Inés.
-Muy lindo – agrega la mujer.
Inés sonríe y agradece.
-¿De dónde vienen? – pregunta él.
-Paseo por el lago – responde el hombre.
El hombre alto se llama Sebastián.
-¿Interesante?
-Más bien rápido – dice Inés.
-¿De vacaciones? – pregunta la mujer.
Él asiente.
-Igual nosotros – sonríe el hombre. Y levanta una cámara de fotos último modelo, como si fuera una prueba contundente de lo que han venido a hacer en ese lugar.
Dos minutos después están sentados con ellos y toman cervezas.
-¿Qué les parece la ciudad? – pregunta el hombre.
-Muy hermosa – dice Sebastián -. Nos encanta este lugar. Y además es tan relajado.
Aunque hasta ahora el relax ha ocupado el último lugar en sus vacaciones.
-Ah, sí – dice Inés-. Tenemos mucho tiempo libre.
Y mientras piden la segunda cerveza hace un recuento mental del dinero que les queda.
Inés piensa, con la misma firmeza con que sostiene todo aquello en lo que cree, que pocas cosas resultan tan determinantes en una relación como la actitud de las personas frente al dinero. Tanto más cuando no se es pobre, pero tampoco rico. Ser parte de la clase media y llegar a fin de mes con lo justo es la idiosincrasia de ambos. Sólo que, a veces, el hombre se comporta como si le sobrara el dinero, como si olvidara que hace tres meses que está desempleado. Por un acuerdo tácito, la mujer viene pagando una gran parte de los gastos, y empieza a ponerse de mal humor.
Se conocen desde hace dos meses. Por momentos ella piensa que tal vez es demasiado poco para emprender un viaje como este, veinticuatro horas juntos, veinte días seguidos. Otros la invade un deseo tan potente por el hombre que todo lo demás pasa a un segundo plano.
Él estira los dedos y le roza el brazo. Mira el contraste con su piel blanca.
-¿Cuánto tiempo llevan juntos? – pregunta el hombre, mientras se reclina en la silla y toma un trago de su daiquiri.
-Dos meses – dice ella.
-¿Nada más? – pregunta la mujer.
-Ajá – dice él.
-Pensé que sería más tiempo.
Él sonríe.
-A veces la intensidad, y no el tiempo, es la clave – dice.
-¿Cuánto tiempo llevan ustedes? – pregunta Inés.
-Cuatro años – responde la mujer -. Pero parecen diez.
-Entiendo – dice ella, sin saber si atribuir un sentido positivo o negativo al comentario.
Así que no sabe muy bien qué entiende. Por eso, y por otras razones. A juzgar por cómo le ha ido en sus relaciones, del amor parece no saber mucho. Sus sueños han sido aplastados, uno por uno, por el ambiente que la rodea, por los sucesivos trabajos donde ha ido aprendiendo las reglas de oro de la cortesía, las absurdas fórmulas que van ocupando paulatinamente un lugar en la vida de los hombres, hasta que un día uno se despierta y ya no puede recordar quién es. La única ilusión que le queda intacta es la del amor. Si logra que su relación con el hombre funcione – cree – todo lo demás quedará justificado.
-¿A qué se dedican ustedes? – pregunta el hombre, mientras limpia con la servilleta la lente de su cámara.
-Somos escritores – dice Sebastián.
-¡Qué bien! Dos escritores.
-Yo no vivo de eso – murmura Inés.
-Siempre quise ser escritora – dice la mujer -. Pero no. Nunca tuve el talento.
-No escribe mal – dice el hombre.
Deja la servilleta a un lado y toma una foto de su mujer.
-No le hagan caso – dice ella.
Durante unos instantes, todos guardan silencio.
-Podrías abrir un blog – dice después el hombre.
-Sí, podría ser – murmura ella.
-Es útil. Yo tengo uno – dice Sebastián.
-¿Ves? – le dice el hombre a su mujer.
-¿Pedimos algo más? – pregunta Inés.
-Creo que comería algo – dice el hombre.
-Nosotros cenamos hace una hora – dice Sebastián.
Piden las cartas y la pareja elige una pizza. Ellos, más cervezas.
La noche es calurosa. La luna está en cuarto menguante. Se ven estrellas en el cielo. Sin embargo parece que va a llover. Inés busca la mano de Sebastián y le sonríe. Empieza a sentirse reconfortada por el efecto del alcohol. Cuando toman los dos son mejores. El alcohol difumina las diferencias, pero a pesar de eso Inés no puede evitar la sensación de que algo no encaja en la historia. Le parece que de un momento a otro va a ocurrir un hecho que se presentará como una revelación.
Cuando tenía diez años, su padre le regaló dos orugas verdes y gordas. Las puso en un frasco de vidrio, y las alimentó hasta que se hicieron larvas. Después esperó pacientemente todo el invierno. Había visto muchas mariposas en su vida, pero no imaginaba nada parecido a los dos insectos marrones, con apariencia de polillas enormes, que salieron del frasco durante la primavera. Todavía se acuerda del asco y de la decepción que experimentó al verlas. Estaban posadas en la baranda del balcón y ella sólo quería que se volaran rápido. Sin embargo las mariposas se quedaron ahí un día entero, como si aguardaran algo, y se fueron cuando empezaba a anochecer.
¿Espera que le ocurra una decepción parecida con el hombre? No lo sabe. Tampoco termina de entender si su desconfianza es producto del miedo o de la intuición. A fin de cuentas, ante el amor del otro es creer o reventar. No hay modo de penetrar los sentimientos de los demás.
Vuelve a pensar en el dinero cuando Sebastián pide la tercera cerveza y el mozo lleva la pizza.
-Creer o reventar – dice de pronto.
-¿Cómo? – pregunta él.
-Nada – dice ella -. Pensaba en el amor. En cómo llegamos a saber si el otro nos ama.
-Ah – dice la mujer -. Sí, es creer o reventar. Y mira a su marido.
Él se sirve una porción de pizza.
-No entiendo por qué las mujeres necesitan ese tipo de confirmaciones – dice Sebastián.
-No es tan difícil decir de vez en cuando “te quiero” – dice la mujer.
-La cosa es que se sepa aún cuando no se dice – dice Sebastián.
Inés se siente de pronto inexplicablemente enfurecida.
-Por favor, no pontifiquemos – dice.
-Quién pontifica – pregunta él.
Ella toma un trago de cerveza.
-Dejémoslo ahí – dice.
-Es fácil tirar la piedra y esconder la mano.
-Simplemente me gustaría en algún momento hablar del clima, o de cualquier estupidez, y no hacer una reflexión absurda sobre casa cosa.
Sebastián la mira sorprendido.
-No sabía que hacía reflexiones absurdas sobre las cosas.
-Propongo un brindis – dice el hombre -. Por las conversaciones sobre el clima y por las reflexiones absurdas. Pidamos un tequila.
La mujer mira el agua.
-Sí, buena idea – dice.
De manera que piden uno, y después otro, y el alcohol deja de tener un efecto benéfico. Se emborrachan de a poco, se convierten en peores personas. Pasan del bienestar a la confusión. Inés se siente decepcionada. De pronto la noche le parece llena de lugares comunes. Ahí está, engañándose a sí misma con la idea de que de verdad ha encontrado el amor, tal vez porque ese viaje es mucho más excitante que su vida ordenada, el gimnasio, la dieta, el maquillaje, las cremas para el envejecimiento, la peluquería una vez al mes, las compras de ropa que pueda pasar por sofisticada en las rebajas. Todas esas acciones que le gustaría dejar de hacer, para olvidarse de que tiene un cuerpo del que la única satisfacción que obtiene son encuentros sexuales esporádicos, nunca del todo placenteros. Y un día, que a medida que cumple años se va haciendo menos lejano, se va a morir sin haber comprendido nada.
Empieza a sentir el deseo de irse de ese lugar, de estar sola. Dormir en una habitación para ella; despertarse a la mañana para tomar un buen desayuno y olvidarlo todo. Meterse en el río que parece tener toda la apariencia de encerrar esa cualidad purificadora que en ocasiones tiene el agua para ella.
-Es tarde – dice entonces -. Pidamos la cuenta.
La mujer se está adormeciendo. Bosteza y asiente. Los hombres no parecen tener la misma intención de terminar con la velada, pero entienden que no hay muchas alternativas. A desgana, Sebastián levanta un brazo para llamar al mozo. Hace el gesto de escribir en el aire. ¿Cuánto hace – piensa Inés – que no escribe? Por lo menos quince días, lo que va durando el viaje. Pero antes, los quince días previos, tampoco escribió. ¿Por qué? No lo recuerda. Hace esfuerzos por pensar, pero está demasiado borracha a esas alturas.
El mozo trae la cuenta. La recibe la pareja, y ellos miran por encima del hombro. La cifra es insólita. El triple del dinero que la mujer lleva en su cartera. Se miran. Repasan los números con ojos incrédulos. Después, la pareja se levanta.
-Vamos a buscar dinero – dice el hombre.
Ellos asienten y sonríen. Inés no habla, pero su cara lo dice todo. Sebastián se excusa con una sonrisa.
-Ellos consumieron la mayor parte – dice -. Que paguen.
Inés le sonríe con un lado de la boca.
-Supongo que te parecerá normal.
-No entiendo – dice Sebastián.
Ella se encoge de hombros. Sebastián agarra la cámara que está sobre la mesa y la mira.
-Podríamos irnos con esto, en este mismo instante – dice.
-Un detalle muy fino – dice Inés con sorna.
-Tengo amigos que ya lo habrían hecho.
-No lo dudo.
-Voy al baño – agrega.
Él asiente. Le toma la mano, que ella retira enseguida. Se levanta, pero no camina hacia el baño sino hacia el embarcadero. El hombre no se da cuenta porque está de espaldas a ella.
A pesar de que la tormenta sigue pareciendo inminente, no llueve. El agua está calma. Se reflejan las luces; la imagen de las luces quebradas en mil pedazos. Desde ahí la música del restaurante suena apagada. Hay algo que no está entendiendo bien. Hay un enorme malentendido en toda la escena; incluso en el viaje. Pero, ¿de verdad está siendo tan ingenua? Le resulta difícil definir ahora qué clase de vínculos la atan a ese hombre.
-Dicen que en el lago hay delfines – dijo el hombre esa mañana, mientras iban en el auto camino de la ciudad.
-¿Ah, si? – dijo ella.
-Delfines rosas – agregó él.
Ella soltó la carcajada.
Sin embargo ahora mira el agua y se pregunta si será cierto.
Se sienta en el embarcadero. No salta. Estira los brazos y se sumerge, de a poco, en el agua muy fría. Siente la borrachera disiparse como por arte de magia. Una vez adentro se saca las zapatillas; después el vestido rojo. ¿Alguien la ve? Espera que no.
Lo que tiene delante es un verdadero desafío, incluso para alguien como ella, que ha competido en las competencias nacionales de natación en la adolescencia. Tiene que llegar al embarcadero, a quinientos metros, nadando en el agua helada. Y de pronto se da cuenta de lo mucho que ama la vida, de lo poco que quiere perderla. Porque no si no hay amor por un hombre, siempre habrá amor por algo: por el sol, por el agua, por los delfines rosas, por los libros.
Mueve los brazos y las piernas en la oscuridad del agua. Le viene de pronto a la mente el recuerdo de su padre, con quien nunca tuvo una buena relación, de su madre muerta hace dos años sin haber disfrutado mucho de nada, siempre dedicada al cuidado de la casa, a la limpieza de la casa. Siente el cerebro frío y esponjoso, como si lo tuviera lleno de algodones húmedos. ¿Esto era la vida?, pensó el día que ella se murió. ¿Habría disfrutado su madre de algo? ¿Del sexo con su padre? ¿De qué?
Empieza a nadar.
Cree oír, lejana, la voz de Sebastián que le grita. Pero no quiere escucharla. El hombre está lejos ahora, y sus opiniones le parecen cada vez más ínfimas, increíblemente mezquinas.
De manera que se concentra en la patada al ras del agua, sin doblar demasiado las rodillas para potenciar el impulso. Se concentra también en la respiración cada tres brazadas, una vez hacia un lado, otra vez hacia otro, y en el latido de su corazón que retumba en sus oídos a medida que avanza. Por momentos altera el ritmo del nado, y avanza con brazadas de pecho.
Se detiene para ver hasta dónde avanzó. El río está desierto a esa hora. No cruza ni una sola lancha. A su alrededor se mueve apenas con el viento el agua negra. Las luces del embarcadero están cerca, y ella ya no siente los labios. Agita las piernas y los brazos para desentumecerlos. Qué ocurrirá si se muere, a medio camino, tan cerca del embarcadero y sin haber comprendido nada. Toma un sorbo de agua en la boca para soltarlo enseguida. Aunque el río es dulce, le queda un ligero gusto salado en la lengua.
Retoma el camino. Ahora solamente avanza a grandes brazadas de crol, estirando el brazo muy lejos. Hace meses que no nada, y no ha previsto el dolor de los músculos que se le van tensando con cada movimiento; los dedos de los pies que por momentos sufren pequeños calambres que ella decide ignorar pateando más fuerte. Le parece asombroso que su voluntad tenga la tenacidad para soportarlo todo. ¿Es el cuerpo o la mente lo que se sobrepone?
No tienen el reloj puesto así que le resulta imposible calcular el tiempo, pero no pasan más de diez minutos hasta que llega al embarcadero.
Sube a la plataforma de madera. Está tiritando. Le duelen los brazos por el esfuerzo. Los pies son dos objetos fríos que parecen anexados a su cuerpo, como si no le pertenecieran.
Mueve el cuerpo. Se muerde los labios. Se sienta sobre la madera y se abraza las piernas. Después de un rato se incorpora y empieza a caminar hacia el hotel. Avanza ante las miradas atónitas de los paseantes nocturnos.
Ha sobrevivido. Debería agradecer a Dios, prender una vela a un santo, hacer alguna clase de ofrenda.
-Dios mío, ¡qué le pasó! – grita la mujer del hotel.
-Estoy bien – dice ella -. Fui a nadar.
Pide la llave del cuarto.
-El chico vino – dice ella.
Le abre con una llave propia.
Tirado en la cama, con el velador prendido, el hombre duerme boca arriba, las manos cruzadas sobre el estómago. En la mesa de luz está la cámara fotográfica de la pareja del bar.
Se saca el corpiño y la bombacha mojados y entra en la ducha caliente. Permanece ahí media hora, una hora.
Cuando se acuesta en el catre junto a la cama matrimonial todavía tiene la sensación de algodones fríos en el cerebro, y del agua rodéandola.
Se despiertan tarde al día siguiente. Desayunan juntos en la terraza de un bar. Ninguno habla de lo ocurrido.
-Voy a quedarme un día más en la ciudad – dice Inés tragando el último sorbo de café del desayuno continental.
Sebastián tiene la cámara a un lado y saca una foto de ella con el paisaje detrás: el lago, y las montañas al fondo.
-Después te la mando – dice.
Ella sonríe con un lado de la boca. Se pone los anteojos oscuros. Él come el último pedazo de tostada que queda en el plato.
Inés saca del bolsillo del pantalón un par de billetes doblados en cuatro.
-Supongo que no tenés cambio – le dice al hombre.
-Nada – responde él -. Ni un centavo.
-Me lo imaginé.
Deja los billetes sobre la mesa, debajo de su taza de café.
-Tengo que ir a preparar algunas cosas – dice -. Puede que me vaya a pasar el día al pueblo de al lado.
El hombre la mira.
-Que tengas suerte – le desea.
Le desliza una mano por el brazo. Se despiden rozándose apenas los labios. Después la ve caminar hacia la puerta, girar la manija redonda, y salir a la calle.
Datos vitales
Mercedes Álvarez (Tandil, provincia de Buenos Aires, en 1979). Vivió en Mar del Plata hasta los diecinueve años. Entre 1998 y 2006 residió en España, donde se licenció en Sociología por la Universidad Pública de Navarra. Realizó un máster en Gestión Cultural. Desde hace más de diez años se dedica a escribir narrativa de ficción, fundamentalmente cuentos y novelas cortas. En la actualidad trabaja en el Centro Cultural de España y vive en Buenos Aires.