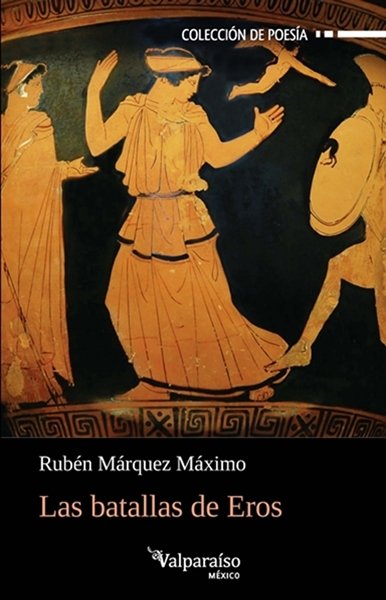Reproducimos el ensayo que ha publicado Enrique Serna este sábado 22 de octubre en Laberinto de Milenio. Ahí, uno de nuestros narradores de mayor talento sostiene que “Al amparo de las tinieblas todo se vale, pues nadie puede notar los defectos, los vacíos y las asperezas de un jeroglífico sin códigos de referencia”.
En el ocaso del Egipto faraónico, bajo la dominación helena y romana, los sacerdotes crearon grafías deportivas o criptográficas destinadas a “vestir de misterio” los textos religiosos, con el fin deliberado de confundir al lector. La edad barroca del jeroglífico fue el canto del cisne de una casta moribunda que porfiaba en la cerrazón excluyente ante el empuje de la escritura demótica y las lenguas invasoras. Como los dictadores en desgracia, que al verse perdidos emprenden una fuga hacia delante, los sacerdotes de Alejandría aumentaron el número de signos y sus variantes para crear un sancta sanctórum aun más inaccesible a los profanos. Quizá la poesía hermética de los siglos XIX y XX haya sido también un gesto agónico frente al avance de la ciencia y la tecnología, como si el imperio de la objetividad hubiese infundido en el hombre una nostalgia reaccionaria por los misterios religiosos. Mientras la ciencia esclarecía los fenómenos del mundo natural, la literatura buscaba restaurar los viejos oráculos indescifrables. Por una extraña paradoja, el viraje hacia el hermetismo comienza en la literatura francesa unas cuantas décadas después de que Champollion logró descifrar los jeroglíficos egipcios. Se había resuelto uno de los grandes misterios de la historia universal y el hombre, huérfano de enigmas, tuvo que apresurarse a inventar otros.
Una inquietud análoga ante el empuje de la ciencia explica, tal vez, la intrincada terminología de algunas corrientes de la filosofía alemana en el mismo tramo de la historia moderna. El enorme prestigio que alcanzaron desde su nacimiento denota que había un público ávido de revelaciones oscuras, o bien, que los buscadores de prestigio siempre reciben con beneplácito a los profetas inaccesibles. Pero no todos cayeron en el garlito: Schopenhauer, uno de los mejores prosistas alemanes de su tiempo, reaccionó con virulencia ante la mistificación del lenguaje filosófico. “Las palabras no carecen de dueño —protestó— y atribuirles un sentido totalmente distinto del que hasta ahora han tenido significa abusar de ellas, significa introducir una autorización según la cual cada uno puede utilizar cada palabra en el sentido que quisiera, con lo que se produciría una confusión sin límites”. Fichte, Schelling y sobre todo Hegel son los filósofos a quienes acusaba de tener mentes confusas y defectuosas. Su débil entendimiento, acobardado ante la exigencia de calidad de los conceptos, retrocede, según Schopenhauer, a la cómoda penumbra de los conceptos imprecisos, muy abstractos y difíciles de explicar, como por ejemplo, finito e infinito, sensible y suprasensible, la idea del ser, la de la razón, el absoluto, etcétera. El exceso de abstracción y el abuso de los conceptos generales, utilizados como signos algebraicos, “son lanzados aquí y allá con lo que el filosofar degenera en vana palabrería, y a la mente que piensa le entra la duda, sobre todo en la juventud, de si es incapaz de entender o si no hay realmente nada que entender”.¹
Cualquier lector experimentado conoce las zozobras descritas por Schopenhauer. Como la falta de rigor literario conduce a la vaguedad, muchas de las disertaciones filosóficas, los poemas y las novelas que parecen haber alcanzado el máximo grado de dificultad probablemente son borradores mal pulidos, por la enorme cantidad de licencias que se han permitido sus autores. Al amparo de las tinieblas todo se vale, pues nadie puede notar los defectos, los vacíos y las asperezas de un jeroglífico sin códigos de referencia. ¿Es sustancial toda la filosofía de Hegel o en algunos momentos recargaba su discurso con hojarasca para vestirlo de misterio? La falta de lima crea oscuridades, como lo sabe cualquier redactor principiante, pero cuando el intelecto flaquea es más fácil meter la basura bajo la alfombra que barrer la sala. Lo mal escrito suele estar mal pensado, aunque pueda ser una buena estrategia para imponerse en un tono distinguido. Sólo un acto de fe puede hacernos creer en la genialidad incomunicable, como sucedía con el crédulo auditorio de los viejos profetas iluminados. La destreza verbal, en cambio, “hace tratables los retiramientos de las ideas y da luz a lo escondido y ciego de los conceptos, que oscurecer lo claro es borrar y no escribir”. ² Esta definición de Quevedo no ha perdido vigencia, y aunque no deberíamos eludir el esfuerzo de leer a Hegel por las críticas de Schopenhauer, cualquier lector tiene derecho a preguntarse si debajo de su intrincado edificio conceptual hay algo que entender o está siendo timado por un charlatán.
Otro experto en demoliciones, el filósofo y físico Mario Bunge, opina de Heidegger lo mismo que Schopenhauer pensaba de Hegel: “Heidegger tiene un libro sobre El ser y el tiempo ¿y qué dice sobre el ser? ‘El ser es ello mismo’. ¿Qué significa? ¡Nada! Pero la gente, como no lo entiende, piensa que debe ser algo muy complejo. Vea cómo define el tiempo: ‘Es la maduración de la temporalidad’. ¿Qué significa eso? Las frases de Heidegger son propias de un esquizofrénico. Pero no estaba loco: era un pillo que se aprovechó de la tradición académica alemana según la cual lo incomprensible es profundo”.³ Algunos maestros de filosofía reprobarán con el ceño adusto estos desacatos a la autoridad intelectual, y dirán, quizá, que los enemigos de Hegel y Heidegger los han descalificado por envidia o mala fe. Dos valores tan sólidos de la filosofía no pueden quedar en entredicho, pues entonces ¿qué sería de sus exégetas, de los congresos organizados para desmenuzar sus sistemas de pensamiento, de los seminarios de postgrado y de las tesis doctorales consagradas a quemarles incienso? El peso de las obras canónicas es enorme y en algunas épocas ha logrado inhibir por completo a la crítica. Los eruditos no obtienen demasiado prestigio cuando estudian obras sencillas que cualquier lector puede disfrutar; en cambio su importancia crece cuando se proclaman intérpretes oficiales de una obra difícil. Detrás de cada falso dios hay un ejército de sacerdotes con las uñas afiladas para repeler a cualquier hereje y su principal arma de combate es atribuir los ataques a la estupidez de la chusma. Sócrates confesó que no había entendido del todo el tratado de Heráclito Acerca de la naturaleza, pero en los círculos académicos se tacha de tonto a quien confiesa que no ha entendido a Hegel o a Heidegger. Por lo tanto, nadie se atreve a reconocer una incapacidad nacida, quizá, de la mala sintaxis de una mente confusa. Intimidada por el miedo al ridículo, la crítica se refugia entonces en el silencio cobarde o en la mentira, como le ocurrió a los cortesanos que temían ser tachados de bastardos si negaban haber visto el manto invisible del rey. Pero a final de cuentas, ¿quién es más ridículo? ¿El que dice la verdad y pasa por tonto o el último en admitir que el rey va desnudo?
1) Arthur Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, vol. I, FCE, México, 2008, p. 208.
2) Francisco de Quevedo. Epistolario, prólogo de Raimundo Lida, Dirección General de Publicaciones del Conaculta, México, 1989, p. 116.
3) Ignacio Vidal Folch, “Entrevista con Mario Bunge”, en El País, 4 de abril de 2008.