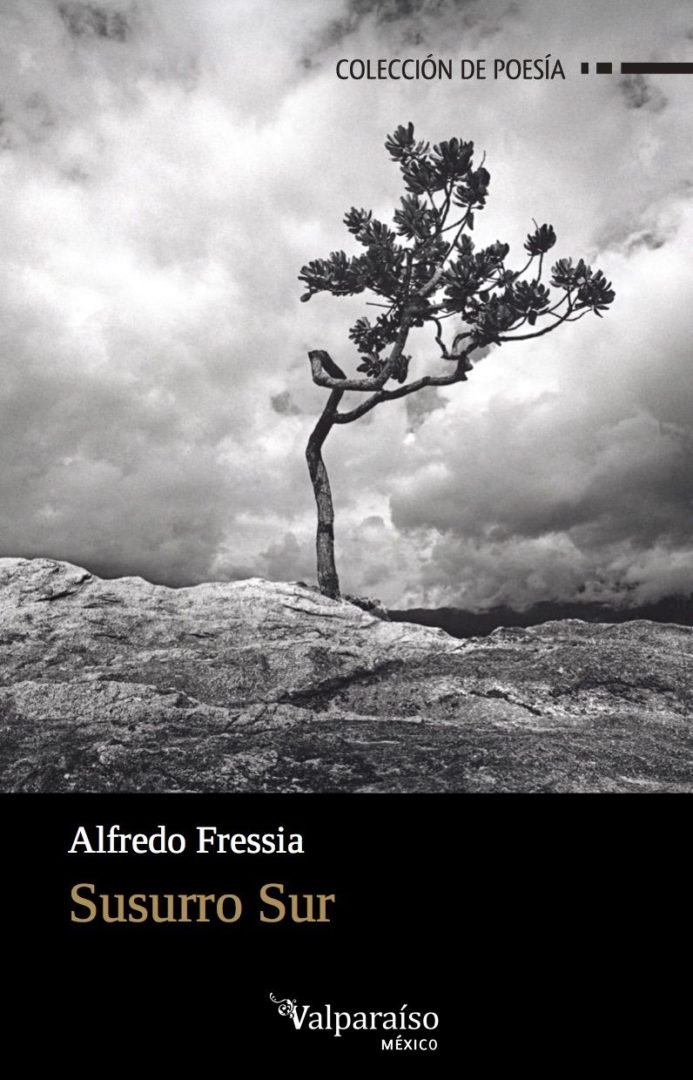En una nueva entrega de Sinapsis, Luis Bugarini (1978) nos presenta un ensayo lúcido, irónico, en torno al arte de sentarse. Bugarini parte de una idea de Wilde: : “La silla más confortable es la que uso cuando tengo visitantes.” Y abunda: El acto de sentarse se cuenta en esa lista de finuras que nos rehúyen de manera voluntaria. El placer del regodeo y el repaso de todas las perspectivas posibles.
En una nueva entrega de Sinapsis, Luis Bugarini (1978) nos presenta un ensayo lúcido, irónico, en torno al arte de sentarse. Bugarini parte de una idea de Wilde: : “La silla más confortable es la que uso cuando tengo visitantes.” Y abunda: El acto de sentarse se cuenta en esa lista de finuras que nos rehúyen de manera voluntaria. El placer del regodeo y el repaso de todas las perspectivas posibles.
Bucarest y los asientos
Oscar Wilde, en una línea de Un esposo ideal, consigna lo siguiente: “La silla más confortable es la que uso cuando tengo visitantes.” Y es que la fugacidad de la vida moderna exige olvidarnos de los pequeños instantes. Pasamos de largo ante el sabor concentrado de un jugo de naranja, o ante el cartel caído de una película romántica. ¿Quién podría darnos detalles sobre la cena que vivió hace tan sólo una semana? Puede alegarse, en defensa, la ligereza de la memoria, su carácter vaporoso y esa condición tan suya de entremezclarse a placer para confundir a quien pretende asirla. El acto de sentarse se cuenta en esa lista de finuras que nos rehúyen de manera voluntaria. Lo hacemos tantas veces al día, de modos tan diversos y en lugares tan impensados—más aún en una ciudad como Bucarest—, que olvidamos las muecas, guiños y movimientos interminables que surgen cuando descansamos. Entre paseos, mientras los perros vagabundean y los últimos destellos de sol desparecen en el horizonte, hago el ejercicio de consignar algunos en una vieja libreta. Noté, por ejemplo, que desde una banca de espera en la estación de tren todo parece distinto y a la par nada se altera. Son bancas incómodas y actúan como si tratasen de ahuyentar a los paseantes, o pretendiesen explicarles que la vida no es mejor ni peor estando sentados sino que, por el contrario, mirar con insistencia lugares sin interés es un primer síntoma de locura. Esto es algo que parece saber la mayoría de quienes optan por sentarse, de ahí que elijan comprar el periódico del día—el que sea, pues todos distraen la vista—, saquen con precaución alguno del día anterior de un bote de basura, o ya en medio de la escasez más absoluta de dinero, se contenten una y otra vez con la expectación morbosa de quien atraviesa frente a sus ojos. Pueden mirar la ropa, la forma de caminar, de solucionar cómo se tira un vaso de café cuando nadie los mira. Incluso la forma y gestos al besar a su pareja. Lo que no puede ignorar ese individuo hipotético sentado, es la dureza de un asiento hecho de acero—tal vez tubular, quizá de corte cuadrado—, creado en función de ahuyentarlo lo antes posible. Las bancas de espera en la estación del tren son bancas de ausencia y a la vez bancas de recelo. Todo mundo ignora la causa. Ahora bien, demasiado se ha dicho, en otro lugar, sobre las bancas de parque. Más de un autor acepta la idea de que convocan a las musas, amantes caprichosas y también sublimes. Aún es posible ver que alguien murmura versos. Pero lo cierto es que son los menos quienes dejan horas en un parque para elaborar un ensayo sobre las cualidades atípicas de la semilla de pepino. O para lograr cualquier otra cosa. Una banca de parque, aún cuando el municipio se encargue de lograr estelas de incomodidad, llama al adormecimiento de las pasiones. Y no opera en contrario al ver una pareja de adolescentes recorriendo sus partes con manos sudorosas. Tales besos no son expresión de ardor: si por ellos fuera la ropa caería justo antes de empezar el primer beso. Parece claro que una charla casual que nace en la banca de un parque tiene probabilidades de parir un amor memorable, o una amistad distinta a las que se logran en una cantina, un hotel o incluso el patíbulo. Incontables son los pactos y promesas que se han concretado bajo la sombra de abetos, pinos y abedules. Algún eco de tantas acciones gloriosas dormirá inmovilizado bajo sus follajes. Ahora bien, lo que se pretende consignar, dejando de lado consideraciones subjetivas, es esto: el excusado—que si se analiza mejor, sólo de manera forzada califica de asiento—, ha sido desacreditado de manera equivocada. Más de un griego de la antigüedad hizo notar su trascendencia para elaborar razonamientos duraderos. Innecesario anotar su nombre dada la relevancia y celebridad tanto de su atinado juicio, como de la obra que le ha dado posteridad. O pensemos que tal vez hemos vivido en el error, nublados por juicios parciales. Pero imaginemos que el asiento de un baño es guía y mecenas, augurio y hasta instigador de crímenes horribles. Incómodos, gélidos y misteriosamente higienizados, los asientos para necesidades finales se antojan el último nicho para la creación estética. Pensemos en un día cualquiera. ¿Qué elegimos para salir del tedio? ¿Sentarnos en la banca solitaria de una estación de tren, ir al espectáculo triste que sucede en los parques, resignarnos a soñar en cómo los aviones sobrevuelan el vecindario o, desesperados e inmersos en la idea del suicidio dada la soledad y la distancia, enclaustrarnos en un baño a defecar de manera pausada, evitando que el residuo se desintegre felizmente con el movimiento tembloroso del agua que habita la taza? Muy pocos elegirían ir a la estación a menos que tengan que hacer un viaje a una región distante; unos más, intrigados, buscarán el parque más cercano y llevarán a pasear al perro; los más osados se acostarán en el asfalto, cerca de un aeropuerto, para ver cómo los aviones alzan el vuelo. Los menos, acaso unos tres, elegirían la opción del baño. Serían esos tres los que sentirán cómo sus intestinos cobran vida tiranizándolos sin remedio. Aunque es impensable que lo hagan de modo pausado, pues la mayoría elige la rapidez inhumana de tirarlo todo cuanto antes. El remanente de individuos que no elige ninguna opción de las antes mencionadas, irá al cine a pegarse un tiro en la sección occipital del cráneo.