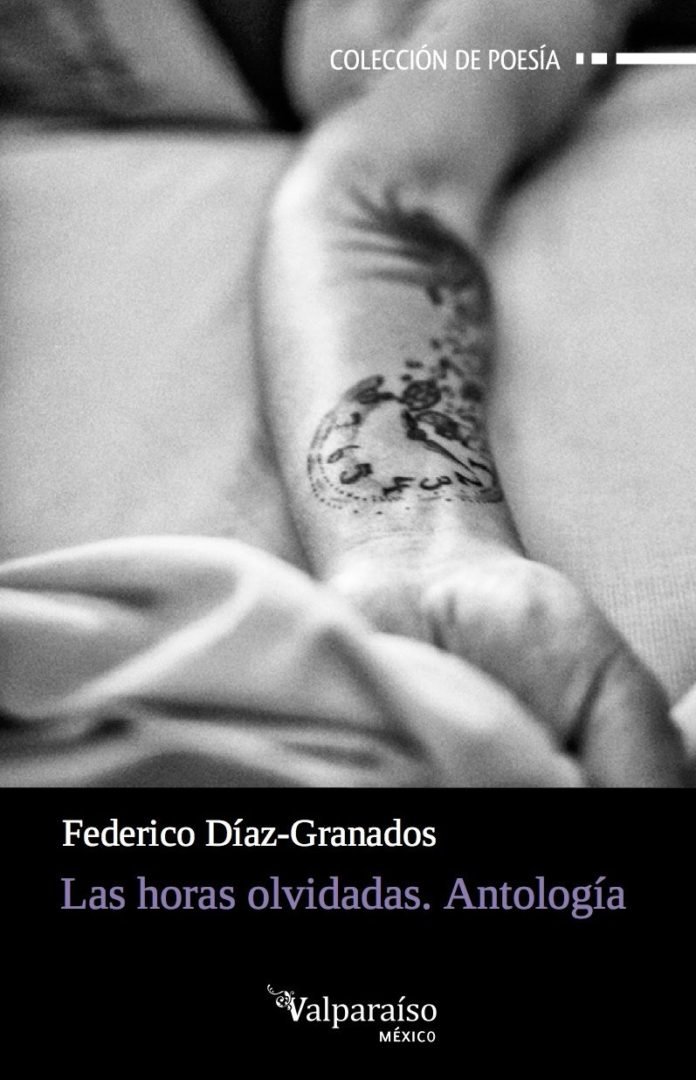Presentamos un cuento de Gerardo de la Rosa (Tlaxcala, 1984). Es poeta y narrador. Ha merecido distinciones como el Premio de Cuento “Beatriz Espejo” (Tlaxcala 2012); Premio Estatal de la Juventud (Tlaxcala 2011); Premio de Poesía “Dolores Castro” (Tlaxcala, 2008). El relato que presentamos pertenece al volumen inédito “Un triste y loco amor”.
La casa de doña Chuga
A los de San Juan Atzacualoya.
Por órdenes de mi mamá vine a la cama antes de la hora en que siempre me acuesto. Pero es que se enojó conmigo, nomás por decirle que yo tenía dos mamás. Nunca creí que eso le molestara. Con su voz enojada y dando un golpe sobre la mesita de madera que nos regaló el tío Pedro dijo: “escúchame bien, yo soy quien te parió; sólo yo y nadie más es tu madre”. Y mandó a que me acostara sobre el colchón que también nos dio el tío Pedro. Como somos tan pobres, casi toda la familia andaba dándonos algunas cosas, que ellos no ocupaban. La tía Delmira vino hace unos meses, venía con ella una camioneta roja, sucia y vieja, y sobre ella traía el colchón, la mesita tres sillas, algunos platos de metal un poco descuidados; vino a mi madre diciéndole que mi tiíto lindo había dejado dicho que estos muebles los dejaba a mi familia. Mi madre no sabía qué decir y lo primero que soltó fue un grito devastador que mi tía salió corriendo dando algunos consejos a los que venían en la camioneta que rápido como pudieron bajaron las cosas y se fueron. Llamé corriendo a Chucho para que metiera las cosas y no alguien más pasara y se las llevara. Como pudimos metimos todo al pequeño cuarto donde nos cobijábamos de las noches tan frías y de los días que no paraban de llover. Desde entonces los sueños se fueron suavizando, uno podía dormir con mayor tranquilidad y rapidez. Fue por esos días que conocí a doña Chuga, una señora de piel clara y cuerpo delgado; se parecía tanto a una muñeca grandota. Su casa era muy grande: tenía una sala de estar en la entrada principal; una cocinita que se parecía tanto a la que armábamos Chucho y yo cuando aceptaba jugar a la comidita, era muy bonita; habían tres cuartos, uno para ella, otro para su hijo y uno más de reserva por si algún día se presentaba algún familiar o invitado. En la parte de atrás tenía terreno sin construcción, pero con muchos árboles y plantas, era como el dibujo que una vez hice en la pared de la casa de Mariana; había rosas de tantos colores y árboles de manzanas, guayabas, peras, granadas, y un montón de pájaros dormían en ellos. Era como un paraíso pequeñito. Y allí sentí un amor tan grande, una paz y dulzura que no sentí antes. Todos los días vivía con las ansias de volver a aquella casa, para sorber un poco de paz.
El otro día cuando vino Chucho todo golpeado y llorando porque unos hombres le quitaron las cosas que traía para comer, mi mamá en vez de curarlo poniéndole alcohol sobre las heridas, le dio un golpe tan fuerte sobre su cara que me dio tanto miedo y solté a llorar. Ojalá no me hubieran salido lágrimas. Ella, al verme corrió a donde estaban mis muñecas, las mismas que mi vecina Chona me dejó cuando ellos decidieron irse de este lugar, según ella porque aquí nada bueno puede haber y porque permanecer aquí le dolía tanto por los recuerdos de su hijita que había muerto hacía unos meses; corrió hasta la esquina del cuarto y las tomó con fuerza diciéndome que si no dejaba de llorar iba a quemar mis juguetes. Mientras más gritaba y amenazaba a mis pobres muñecas, más fuerte era mi llanto; quería desaparecer, irme a casa de doña Chuga, esconderme para siempre en su pequeño jardín y no volver más. Al final de media noche, mi mamá hizo lo que debió hacer con las muñecas. Me pasé días enteros llorando, llorando en mis adentros por miedo a que me viera y me golpeara sólo por llorar. Por las noches mis sueños volvieron a endurecerse, volvieron a ser el suelo frío y duro, con esos hoyos que quedan doliendo en el cuerpo. Ya no tuve tiempo de visitar la casa verde de mis sueños. Los días eran más pesados, cada vez más. Con Chucho postrado en el colchón, para que no hiciera esfuerzo y volviera a lastimarse el pie, que aquellos hombres le fracturaron y que mi madre terminó por hacerle la herida más grande, nomás para que a la vuelta no se dejara, las cosas para la comida fueron haciéndose menos. El aspecto de los tres iba convirtiéndose lejano, viejo, como si un montón de años de pronto hubieran hecho su nido en nuestras caras y manos, pies y cuerpo. Mi madre pasa todas las noches llorando, maldiciendo haber nacido pobre y haber tenido dos hijos. Sólo de escucharla mi pecho latía con fuerza, con tristeza, con coraje, con odio, con ternura, y también me ponía a llorar. Quería que fueran conmigo a casa de doña Chuga donde había tanto de comer, donde el aire olía sabroso, donde los pájaros dormían y cantaban sobre los árboles llenos de fruta. Pero recordé que nomás con decirle que doña Chuga también era como una mamá porque me cuidaba y me daba de comer; porque a veces me vestía con ropa de muchos colores y me peinaba, y jugaba conmigo, nomás por eso se enojó muchísimo. Prefería el silencio mil veces a las tundas inmerecidas.
Anoche dormí tanto. Creo que por el cansancio y la falta de comida mi cuerpo estaba triste y sólo al dormir encontraba una salida a la vida que llevábamos. Eran como las nueve de la mañana cuando oí el grito feroz de mi madre, eso fue lo que me despertó. No alcancé a preguntar por qué gritaba, cuando vi sobre la viga del techo a Chucho, colgado del cuello, sin movimiento. Me levanté rápido y le moví los pies, quise abrazarlo fuerte para jalarlo y que dejara de estar allí; le grité con tanta fuerza para que me escuchara y preguntarle qué hacía allí, pero no se movía, no hablaba, estaba muy quieto, como durmiendo así colgado. Y entonces empecé a llorar, mucho más que cuando quemaron mis muñecas, no importaba que mi madre me viera y me tundiera con el cable. Comprendí que mi hermano había muerto, que la vida lo mató, que la noche lo engañó con algún juego y lo ató sobre la viga y ya no lo soltó. Sentí que en el pecho se desmoronaba algo, como si mil ciempiés caminaran dentro y mordieran todos al mismo tiempo mi carne; el aire se iba haciendo chiquito y mi cabeza explotaba con tal fuerza que sentí caer al suelo. Fue como una eternidad la que estuve sin sentido, por lo menos eso percibí. De pronto el olor penetrante y agrio del alcohol me devolvió a la escena en que vi a mi madre llorar profundamente, a mi hermano acostado sobre el petate donde antes dormíamos. Me levanté rápidamente y corrí a su lado. Le tomé sus manitas y le comencé a hablar despacio al oído, me cuidé que nuestra madre no nos viera. En un afán de querer sacarme todo eso que dentro de mí remolineaba como un aire que no deja respirar, le decía que pronto habría de alcanzarlo. Le contaba cómo era doña Chuga, de aquella vez cuando nos conocimos y de cómo parecía que estábamos hechos para encontrarnos en algún momento. Ella me peinaba, me leía cuentos, me arropaba como yo a mis muñecas. Su hijo era muy bien portadito. También era bello como ella y también parecía un muñequito. Yo casi no lo veía porque, según ella, casi todo el día estaba en la escuela, y nomás que yo cumpliera la edad, también me mandaría a la escuela. Era algo que me hacía tan feliz. Pero ahora todas esas ideas se iban borrando de mi mente. La casa de doña Chuga cada vez estaba más lejos de la mía. Así pasaron días: mi madre cada vez más flaca y yo ni se diga. Parecíamos las dos una vieja fotografía de una vida pasada y sin suerte. Y los días nos volvían como aquella gente que nunca ha existido. Estábamos muriendo. Así que ayer se abrazó en mi mente una solo idea, y una sola ilusión: la muerte, la cual me llevaría otra vez a la casa de doña Chuga.
Esperé a que mi madre durmiera. No me movía para no hacer ruido y que ella fuese a despertar. Me deshice de la manta de remiendos que me servía de cobija. Caminé a la esquina, la misma que Chucho dejó marcada como la esquina maldita. Saqué el cable de luz que antes hubiera escondido en un rincón del cuarto y lo coloqué en la misma posición que vi. Até mi cuello frágil y de niña, tan delgado que su grosor cabía en una mano de mi madre, en el grueso cable de luz. Y de un brinco salté de la mesa. Mis ojos derramaron lágrimas sin mi consentimiento y quise gritar, soltar un “ayúdame mamita” pero la respiración se cortaba tan rápido que sólo alcancé a soltar unas últimas palabras: “doña Chuga, doña-chugaaa”. El cuerpo dejó de hacer fuerzas hasta que quedó inmóvil. Pero seguía oyendo a lo lejos la voz de mi madre con su acento tan claro y fuerte como de costumbre: “Levántate floja. ¿Qué no ves la hora que es y tú sigues allí durmiendo?”. Abrí los ojos y vi a Chucho acostado a un lado mío, con sus recién trece años cumplidos; su mismo cabello largo y sucio y sus mismas manos con sus dedos largos y huesudos.
Datos vitales
Gerardo de la Rosa (Tenancingo, Tlaxcala, 1984). Becario del PECDAT (Tlaxcala 2013); Premio de Cuento “Beatriz Espejo” (Tlaxcala 2012); Premio Estatal de la Juventud (Tlaxcala 2011); Premio de Poesía “Dolores Castro” (Tlaxcala, 2008). Autor de Este corazón un tigre enloquecido (2010) y Contramar (2011). Antologado en Doscientos años de poesía mexicana (2010); El rapidín. Microrrelatos Iberoamericanos 2011 (2011) y Poemas para un poeta que dejó la poesía (2011). Actualmente cursa la maestría de Literatura Mexicana en la BUAP.