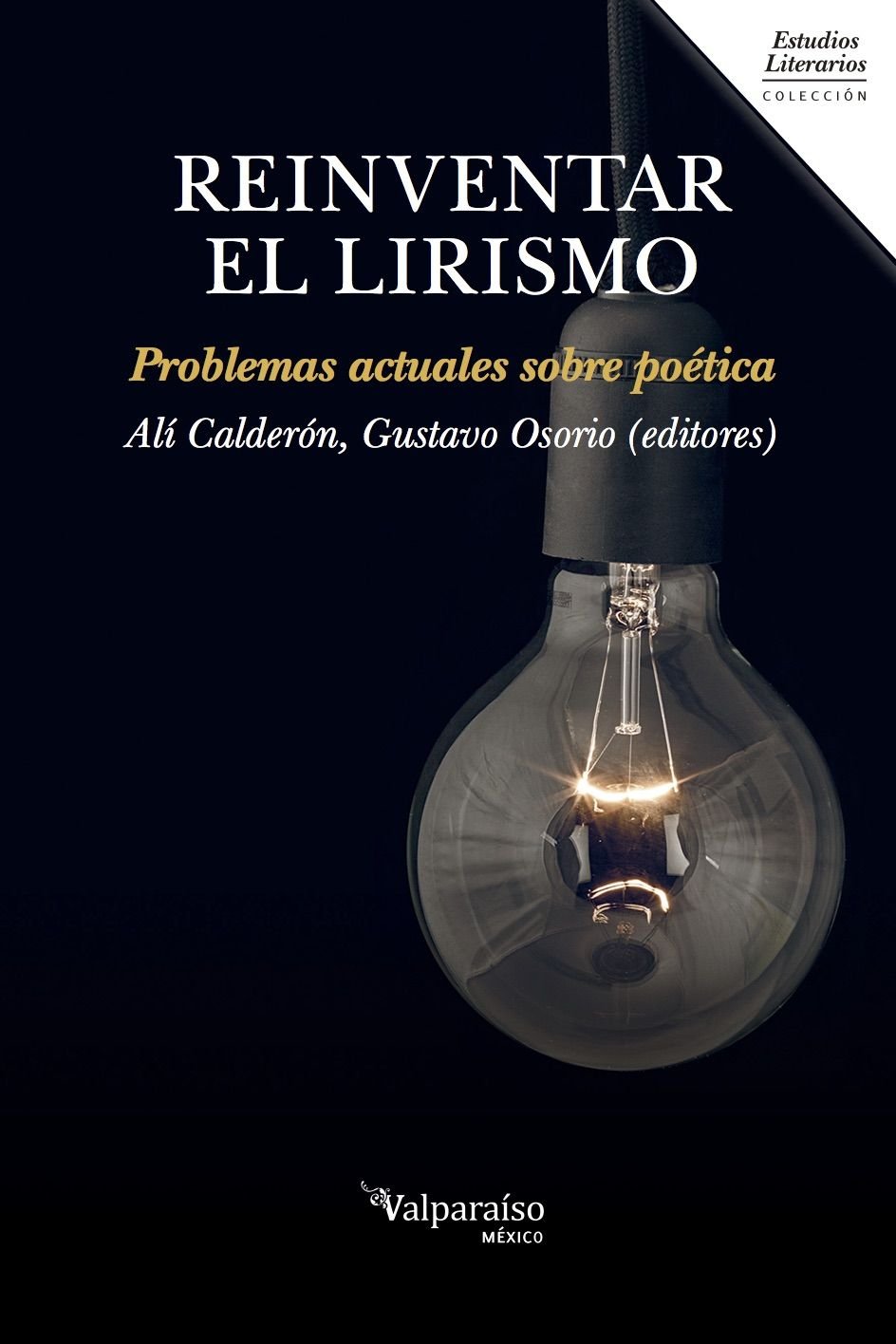Presentamos uno de los primeros cuentos del filósofo y narrador colombiano Aníbal Pineda (Careté, 1983). s licenciado en filosofía, con estudios de máster en filosofía en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y máster en filosofía franco-alemana en la Universidad Católica de Lovaina.
CARMEN BURGOS O EL POR QUÉ DE LAS TETAS.
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,
Y un huerto claro donde madura el limonero.
Machado. XCVII, Retrato.
A Fulvia.
Hay un mundo y en el mundo un pueblo, en el pueblo una calle y en la calle trece laureles dispuestos a irregular distancia en dos aceras, siete a la derecha y ocho a la izquierda. Hay en la calle dos casas. Pongamos que en la segunda, viven dos viejas muy viejas, una cincuentona y una mujer joven y que hay dos ventanas por donde miran las dos primeras a los viandantes y manotean mientras conversan con los vendedores ruanos que pasan a diario de siete a nueve.
En la misma segunda casa, verde, de madera y friso de arabescos, a dos más de la esquina viniendo del río, hay cinco cuartos, un aseo y una cocina. En la cocina, una hornilla, una cantarera y un olor a alhámega que trasciende de la alacena. En la alacena, que yace en una penumbra gris de tres de la tarde, entre la lumbre donde se cuece una gacha y la lucerna, brillan diecisiete frasquitos con especias y condimentos de Oriente.
Si alguien saliera de la cocina –ahora nadie sale, nadie entra, dormita el aire– y girara a su izquierda, encontraría dos puertas contiguas cerradas dando a un patio interior que rezuma de humedad de helechos y de arañas y donde se oía hace apenas un momento a una canora alhoja enjaulada, ahora comiendo alpiste. Hace sol, pero nubes que no amenazan lluvia se dejan ver en el cielo.
El mismo que pudo haber salido de la cocina donde están la alacena, la lumbre y la lucerna; el humo, el olor a alhámega y la claridad de las tres que reverbera; el mismo que pudo haber girado luego a la derecha y haber visto seguramente las dos puertas cerradas y quizá haber oído también a la alhoja trinar algunos minutos ha, ahora, avanzando por sobre un piso vetusto de baldosín rojo y gualdo, ha empujado una puerta entreabierta y ha sentido un céfiro tibio que sale del cuarto cerrado.
El tiempo se ha detenido.
Estos son una mujer y un niño. La mujer tiene treinta y cinco años, es bella y maguer no han pasado sobre su rostro los años en vano, su cuerpo conserva el esplendor veinteañero. La mujer está quieta, de pie, frente a un espejo. Si hubiéramos de decir en qué posición, habría que imaginarse una a medio camino entre la Venus de Milo y la segunda de las Tres Gracias de Rubens.
Detrás de ella, una cama grande de madera gruesa y oscura que no llega a ser de ébano, llena el espacio entre el tocador y la ventana, con su alféizar tras una cortina de organdí vaporoso y tira tosca de cordobán. Muchas almohadas están puestas parsimoniosamente en ella: para la cabeza, los flancos, los pies y las rodillas, por si se adopta la postura del feto en el vientre. Al fondo, un perchero esquinero deja ver encima un sombrero de jipijapa que el viento hará caer no bien cualquiera entre. Justo encima de la cabeza de nuestra mujer, adorna el techo un ventilador de tabla de chilla que pende de un cielo raso estucado. Se mece, por último, sobre ella, una cuerdecita aparente de abalorio dorado que le sirve al mentado ventilador de interruptor y que, habiendo sido tirada hace algún tiempo, antes de que la alhoja empezara a comer alpiste, lo ha puesto en funcionamiento.
La mujer se llama Carmen Burgos, como aquella Colombine andaluza y muy liberal y muy casquivana que tuvo de amante a Gómez de la Serna, el de las greguerías salerosas que leerá más tarde el niño antes de que esta de aquí, la de nuestra historia, se nos muera, cuando el niño ya esté lejos y no tenga más tiempo para recordarla.
Hela pues ahí despojada de todos sus vestidos, a culo pajarero, en el esplendor de la voluptuosidad de sus carnes, con los muslos húmedos y una botella de agua de Colonia en las manos.
El niño, por su parte, lleva el pelo desordenado en mechones que se arremolinan detrás de las orejas y el cuello rojo de la radiación del sol y del relente. Calza negras sandalias de cuerina, perfectamente abrochadas, que en unos cuantos meses no podrá volver a usar de tanto que le habrá crecido el pie. Lleva pantalón corto, su camisa es azul y viene de la escuela porque su maestra, una gorda fumadora y morena, se ha puesto mala.
Lo que no sabemos, pero he aquí que ya mismo nos es informado, es que su maestra es la cincuentona de la casa en que estamos, que no se asoma por la ventana para ver a los paseantes, ni manotea para regatearles a los vendedores ruanos.
¡Pum! Suena ahora la puerta. Una curiosidad inocente e indiscreta que entró corriendo, ha dado la vuelta al patio, ha entrado a la cocina, ha visto la lumbre y la lucerna y que en saliendo giró a la izquierda, la ha empujado.
Con la cama casi de ébano, con la ventana cerrada, con el alféizar detrás de la cortina de organdí, en inmóvil cuadro, cae el sombrero de jipijapa al suelo y aparece en medio, de la nada, la mujer.
– « ¡Ay niño, ten cuidado! ¿No ves que me estoy vistiendo? Anda a jugar al patio, que ya voy», exclama, pregunta y ordena la voz apacible e imperiosa.
Y el tiempo detenido, en el trasmundo, con sus palabras, se echó a rodar y siguió el inexorable curso que exhibe desde la creación del mundo me volvió lo que ahora.
El niño soy yo. Pero ya estoy viejo, solo y solo recordando porque recordar es vivir. ¡Trolas! ―protesto. Vivir es el inasible y brevísimo estar de un niño junto a una puerta y el oír de veras, que no el parecerme estar oyendo, como ahora, con total naturalidad y desparpajo lo que oí.
No se preocupó por tapar su desvergüenza: sus tetas flácidas de pezones rosados, sus muslos pálidos que jamás el sol bañó, su sexo peludo, canción de amor a la selva que bordea la ciénaga adonde llega el río cerca del cual está hirviéndose la gacha, junto a la alacena, en la cocina, a dos pasos del tercer cuarto, en la casa a dos de la esquina, en aquella calle de trece laureles, del pueblo aquel, de ese mundo trasunto del cielo este.
Fue entonces cuando la oquedad oblonga de su ombligo en la mitad de un generoso vientre y su cuello húmido del agua fresca que caía de su negra cabellera como formando límpidos arroyuelos que, en hilos de líquido incoloro, se despeñaban raudos bajo el impulso de la gravedad, produjo el prodigio secular que las generaciones repiten en concertada regularidad biológica: el niño que fui dejó de ser, quedándose petrificado ante la puerta de roble oscuro que se había abierto reveladora, justo en el momento en que el tiempo se echó a rodar y en que las carnes íntimas, las mías, se endurecieron con la primera vehemencia juvenil.
Desde entonces, siempre que veo un corpiño abultado, siento ganas de tocarlo y se repite el mismo prodigio de aquella tarde.
Ahora, ya viejo y pervertido, soy un fantasma que vuelve a entrarse por la ventana, que se cuela por una rendija del rosetón y que sobrevuela el cuarto disfrazado de recuerdo.
¿Qué ve? Un cuerpecito de nueve años ante la inmensidad de un corpazo de treinta y cinco: o sea, lo que resta, bajo forma de espectro mental, de una mujer desvestida ante las hormonas nacientes de un niño y una consecuente furia voyerista desatada.
¡Pum!, ¡pum! Se abrían las puertas, volaban las toallas y corrían las mujeres.
Por culpa de Carmen Burgos desnuda, un ojo espió desde entonces sin cesar el baño de las damas del teatro Fénix, el vestidor de las señoritas de la Presentación, el camerino de las bailarinas de la calle de Calume.
Ese ojo pronto fue también un cuerpo que aprendió a desvestirse ante un espejo, a la hora de la siesta, con el espíritu ebrio de recuerdos, para comenzar sus primeras liturgias pueriles de adoración al dios Príapo. Y por las noches, cuando la luz se extinguía, un fuego pudendo encendido le quitaba el sueño. Sobaba entonces con inocencia el pico enhiesto de la montaña de la diosa Venus de tela hueca hasta hacer explotar el volcán ígneo de su pasión. Entonces, mientras un río de lava verduzca se lanzaba por el norte hacia su abdomen y se precipitaba por el sur hasta los muslos, una humedad viscosa empapaba el pijama y minúsculas gotas de sudor salado le brillaban sobre la frente. La rijosa mente volaba, acometida por una nostalgia mamífera originaria, que pretendía acaso volver al estado aquel sublime del niño que chupa los jugos una madre núbil cual reyezuelo del mundo.
Deleitábase, pues, entre fantasmas de pezones rosados, foscos o decididamente negros; con tetas largas, redondeadas, ovaladas, grandes, pequeñas; complacientes y espontáneas; dengues y remilgadas; insípidas o salobres.
El niño, yo, siguió yendo a la casa a oír a las viejas y a comer bizcochitos de Siria. Las dos viejas y la cincuentona murieron y me fui lejos y a sus recuerdos los cubrió el olvido, las preocupaciones, la sorna del tiempo, la inercia de la vida.
Ahora que ya me muero, el tiempo se detiene y por apocatástasis, el fin vuelve a ser el principio…
Por la calle de las Flores, por la de San Antonio, por la del Comercio; con el viento, al ritmo del viento, al compás del viento, sin el viento, va Carmen Burgos moviendo las nalgas, la pollera, el pelo largo, ondulado y negro.
La calle amplia no le basta, el sol que impacta el empedrado le ilumina la cara; las palmeras, estremecidas por la brisa, se inclinan a su paso y ella se menea con un manojo de galletas turcas debajo del brazo.
Si se despeina vuelve a arreglarse el pelo, tranzando un peine de carey por entre las hirsutas hebras; si se le cae la flor que lleva sobre la oreja, en señorial gesto se agacha a recogerla; si se cruza en su camino un conocido, se apresta a saludarlo con un ademán sincero y una mueca graciosa sobre su cara.
Me mirará el último día de mis quince años a los ojos, sonreirá coqueta, y se irá sacudiendo el abanico que su marido acaba de traerle del puerto de Fuerteventura.
Es mediodía y he vuelto a ser niño, y he vuelto a correr por el zaguán despejado y fresco de la casa glauca y he vuelto a usar pantalón corto y tirantes con camisola azul y he vuelto a contemplar como aquella vez, la primera, la desnudez intensa. Porque si ver no es solo la aparición trivial de alguien en el campo de la percepción sino, la fuga permanente de las cosas hacia un punto que se capta a cierta distancia para disolverse luego en el recuerdo, la primera mujer a la que vi desnuda fue ella.
Pero ahora es ayer y el teléfono suena y sin embargo, otra voz, la de la Callas, resuena más: «l’amour est un oiseau rebelle qui nul ne peut apprivoiser», dice gimiendo. Es Carmen, la de Bizet, que por feliz ventura se oye mientras que tras haber respondido, la voz al otro lado del auricular me ha dicho que la otra Carmen, la mía, se ha ido a trenzar nubes de armiño en el cielo de los arcángeles.
Entonces, mientras dejo caer mi cuerpo sobre la poltrona, abrumado por la impresión, voy con la mente a buscar a la muerta:
Hay un mundo y en el mundo un pueblo, en el pueblo una calle y en la calle trece laureles dispuestos a irregular distancia en dos aceras; siete a la acera derecha y ocho a la izquierda…
Datos vitales
Aníbal Pineda Canabal (Cereté, Colombia, 1983). Es licenciado en filosofía, con estudios de máster en filosofía en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y máster en filosofía franco-alemana en la Universidad Católica de Lovaina. Ha publicado artículos científicos en el área de filosofía en diferentes revistas: Jean-Paul Sartre: actualidad de su pensamiento más allá de cien años (Católica: 2006); Hans Blumenberg: el camino de la Modernidad (Kenosis: 2012), Entre Fichte e Sartre: uma dialética da liberdade (Franciscanum: 2013).