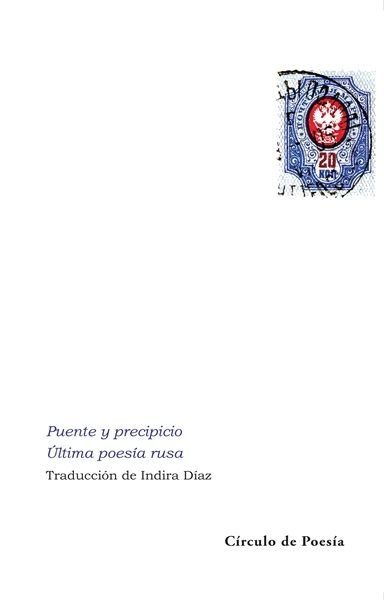Presentamos, en el marco del dossier de cuento boliviano preparado por Giovanna Rivero, un relato de Liliana Colanzi (Santa Cruz, Bolivia, 1981). Ha publicado Vacaciones permanentes y el coeditora de las antologías Conductas erráticas (Alfaguara, 2009) y bilingüeMesías/Messiah (Traviesa, 2013). Ganadora del Concurso Nacional de Microrrelato (Bolivia, 2004). Estudia un doctorado en literatura comparada en la universidad de Cornell, EE.UU.
LA OLA
La Ola regresó durante uno de los inviernos más feroces de la Costa Este. Ese año se suicidaron siete estudiantes entre noviembre y abril: cuatro se arrojaron a los barrancos desde los puentes de Ithaca, los otros recurrieron al sueño borroso de los fármacos. Era mi segundo año en Cornell y me quedaban todavía otros tres o cuatro, o puede que cinco o seis. Pero daba igual. En Ithaca todos los días se fundían en el mismo día.
La Ola llegaba siempre de la misma manera: sin anunciarse. Las parejas se peleaban, los psicópatas esperaban en los callejones, los estudiantes más jóvenes se dejaban arrastrar por las voces que les susurraban espirales en los oídos. ¿Qué les dirían? “No estarás nunca a la altura de este lugar. Serás la vergüenza de tu familia”. Ese tipo de cosas. La ciudad estaba poseída por una vibración extraña. Por las mañanas me ponía las botas de astronauta para salir a apalear la nieve, que crecía como un castillo encima de otro, de manera que el cartero pudiera llegar a mi puerta. Desde el porche podía ver la Ola abrazando a la ciudad con sus largos brazos pálidos. La blancura refractaba todas las visiones, amplificaba las voces de los muertos, las huellas de los ciervos migrando hacia la falsa seguridad de los bosques. El viejo Sueño había vuelto a visitarme varias noches, imágenes del infierno sobre las que no pienso decir una sola palabra más. Lloraba todos los días. No podía leer, no podía escribir, apenas conseguía salir de la cama.
Había llegado la Ola y yo, que había pasado los últimos años de un país a otro huyendo de ella —como si alguien pudiera esconderse de su abrazo helado—, me detuve frente al espejo para recordar por última vez que la realidad es el reflejo del cristal y no lo otro, lo que se esconde detrás. “Esto soy yo”, me dije, todavía de este lado de las cosas, afinando los sentidos, invadida por la sensación inminente de algo que ya había vivido muchas veces.
Y me senté a esperar.
–¿Siente cosas fuera de lo normal?, preguntó el médico del seguro universitario, a quien le habían asignado la tarea de registrar la persistencia de la melancolía entre los estudiantes.
–No sé de qué me está hablando, dije.
Esa mañana me había despertado la estridencia de miles de pájaros aterrados sobrevolando el techo de la casa. ¡Cómo chillaban! Cuando corrí a buscarlos, tiritando dentro de mis pantuflas húmedas, solo quedaban finas volutas de plumas cenicientas manchando la nieve. La Ola se los había llevado también a ellos.
Pero, ¿cómo contarles a los demás sobre la Ola? En Cornell nadie cree en nada. Se gastan muchas horas discutiendo ideas, teorizando sobre la ética y la estética, caminando deprisa para evitar el flash de las miradas, organizando simposios y coloquios, pero no pueden reconocer a un ángel cuando les sopla en la cara. Así son. Llega la Ola al campus y arrastra de noche, de puntillas, a siete estudiantes, y lo único que se les ocurre es llenarte los bolsillos de Trazodone o regalarte una lámpara de luz ultravioleta.
Y pese a todo, creo sinceramente que debe haber un modo de mantenerla a raya a ella, a la Ola. A veces, como chispazos, intuyo que me asomo a ese misterio, solo para perderlo de inmediato en la oscuridad. Una vez —solamente una— estuve a punto de rozarlo. El asunto tiene que ver con la antena y se los voy a contar tal como lo recuerdo. Sucedió durante los primeros días de la temporada de los suicidios. Me sentía sola y extrañaba mi casa, la casa de mi infancia. Me senté a escribir.
Cuando llegué a Ithaca, antes de enterarme de Rancière y de Lyotard y de las tribulaciones de la ética y estética, creía ingenuamente que los estudios literarios servían para mantener encendida la antena. Así que alguna que otra noche, después de leer cien o doscientas páginas de un tema que no me interesaba, todavía me quedaban fuerzas para intentar escribir algo que fuera mío. El cuento que quería escribir iba del achachairú, que suena a nombre de monstruo pero se trata, en realidad, de la fruta más deliciosa del mundo: por fuera es de un anaranjado violento y por dentro es carnosa, blanca, dulce, ligeramente ácida, y por alguna razón incomprensible se da únicamente en Santa Cruz. Deseaba poder decir algo sobre esta fruta, algo tan poderoso y definitivo que fuera capaz de devolverme a casa. En mi cuento había achachairuses, pero también un chico y una chica, y padres y hermanos y una infancia lejana en una casa de campo que ya no existía sino en mi historia, y había odio y dolor, y la agonía de la felicidad y el frío de la muerte misma. Estuve sentada hasta muy tarde tratando de sintonizar con los conflictos imaginarios de estos personajes imaginarios que luchaban por llegar hasta mí.
En un determinado momento sentí hambre y fui en busca de un vaso de leche. Me senté junto a la ventana mirando cómo la ligera nieve caía y se desintegraba antes de tocar la tierra congelada donde dormían escondidas las semillas y las larvas. De pronto tuve una sensación muy peculiar: me vi viajando en dirección opuesta a la nieve, hacia las nubes, contemplando en lo alto mi propia figura acodada a la ventana en esa noche de invierno.
Desde arriba, suspendida en la oscuridad y el silencio, podía entender los intentos de ese ser de abajo —yo misma— por alcanzar algo que me sobrepasaba, como una antena solitaria que se esfuerza por sintonizar una música lejana y desconocida. Mi antena estaba abierta, centelleante, llamando, y pude contemplar a los personajes de mis cuentos como lo que en verdad eran: seres que a su vez luchaban a ciegas por llegar hasta mí desde todas las direcciones. Los vi caminando, perdiéndose, viviendo: entregados, en fin, a sus propios asuntos incluso cuando yo no estaba ahí para escribirlos. Descendían por mi antena mientras yo, distraída con otros pensamientos, bebía el vaso de leche fría en esa noche también fría de noviembre o diciembre, cuando la Ola todavía no hacía otra cosa que acariciarnos.
De tanto en tanto algunas de las figuras —un hombre de bigote que leía el periódico, un adolescente fumando al borde de un edificio, una mujer vestida de rojo que empañaba el vidrio con su aliento alcohólico— intuían mi presencia y hacían un alto para percibirme con una mezcla de anhelo y estupor. Tenían tanto miedo de mí como yo de la Ola, y ese descubrimiento fue suficiente para traerme de regreso a la silla y al vaso de leche junto a la ventana, al cuerpo que respiraba y que pensaba y que otra vez era mío, y empecé a reír con el alivio de alguien a quien le ha sido entregada su vida entera y algo más.
Quise hablar con las criaturas, decirles que no se preocuparan o algo por el estilo, pero sabía que no podían escucharme en medio del alboroto de sus propias vidas ficticias. Me fui a dormir arrastrada por el murmullo de las figuritas, dispuesta a darles toda mi atención luego de haber descansado. Pero al día siguiente las voces de las criaturas me evadían, sus contornos se esfumaban, las palabras se desbarrancaban en el momento en que las escribía: no había forma de encontrar a esos seres ni de averiguar quiénes eran.
Durante la noche mi antena les había perdido el rastro.
Ya no me pertenecían.
De chica, cuando la Ola me encontraba por las noches, corría a meterme a la cama de mis padres. Dormían en un colchón enorme con muchas almohadas y yo podía deslizarme entre los dos sin despertarlos. Me daba miedo quedarme dormida y ver lo que se escondía detrás de la oscuridad de los ojos. La Ola también vivía ahí, en el límite del sueño, y tenía las caras de un caleidoscopio del horror. La estática de la televisión, que permanecía encendida hasta el amanecer, zumbaba y parpadeaba como un escudo diseñado para protegerme. Me quedaba inmóvil en la inmensa cama donde persistían, divididos, los olores tan distintos de papá y mamá. “Si viene la Ola”, pensaba, “mis padres me van a agarrar fuerte”. Bastaba con que dijera algo para que uno de los dos abriera los ojos. “Y vos, ¿qué hacés aquí?”, me decían, aturdidos, y me pasaban la almohada pequeña, la mía.
Mi padre dormía de espaldas, vestido solo con calzoncillos. La panza velluda subía y bajaba al ritmo de la cascada pacífica de sus ronquidos y esa cadencia, la de los ronquidos en el cuarto apenas sostenido por el resplandor nuclear de la pantalla, era la más dulce de la tierra. Estaba segura de que él no experimentaba eso, la soledad infinita de un universo desquiciado y sin propósito. Aunque todavía no pudiera darle un nombre, Eso, lo otro, estaba reservado para los seres fallados como yo.
Papá era diferente. Papá era un asesino. Había matado a un hombre años antes de conocer a mamá, cuando era joven y extranjero y trabajaba de fotógrafo en un pueblo en la frontera con Brasil. Fue un accidente estúpido. Una noche, mientras cerraba el estudio, fue a buscarlo su mejor amigo. Era un conocido peleador y un mujeriego, un verdadero hombre de mundo, y papá lo reverenciaba. El tipo intentó venderle un revólver robado y papá, que no sabía nada de armas, apretó el gatillo sin querer: su amigo murió camino al hospital.
Después no sé muy bien lo que pasó.
Me enteré de todo esto el día en que detuvieron a papá por ese asunto de la estafa. Me lo contó mamá mientras la pila de papeles ardía en una fogata improvisada en el patio; las virutas de papel quemado viajaban en remolinos que arrastraba el viento. Mamá juraba que la policía estaba a punto de allanar la casa en cualquier momento y quería deshacerse de cualquier vestigio de nuestra historia familiar. Su figura contra el fuego, abrazándose a sí misma y maldiciendo a Dios, era tan hermosa que me hacía daño.
En resumen: la policía nunca allanó nuestra casa, el juicio por estafa no prosperó y mi padre regresó esa madrugada sin dar explicaciones. Mamá no volvió a mencionar el tema. Pero yo, milagrosamente, empecé a mejorar. Permanecía quieta en la oscuridad de mi cuarto, atenta a los latidos regulares de mi propio corazón. “Mi padre ha matado a alguien”, pensaba cada noche, golpeada por la enormidad de ese secreto. “Soy la hija de un asesino”, repetía, inmersa en un sentimiento nuevo que se aproximaba al consuelo o a la felicidad.
Y me dormía de inmediato.
Años más tarde emprendí la huida.
Era la Nochebuena y papá se quedó dormido después de la primera copa de vino. Al principio parecía muy alegre. Mamá se había pasado la tarde en el salón de belleza. Papá, desde su silla, la seguía con ojos asombrados, como si la viera por primera vez.
–¿Me queda bien?, preguntó mamá tocándose el pelo, consciente de que estaba gloriosa con los tacos altos y el peinado nuevo.
–¿Y ella quién es?, me susurró papá.
–Es tu mujer, le dije.
Mamá se quedó inmóvil. Nos miramos iluminadas por los fuegos artificiales que rasgaban el cielo.
–¿Por qué está llorando?, me dijo papá al oído.
–Papá, imploré.
–Es una bonita mujer, insistió papá. Decile que no llore. Vamos a brindar. –Ya basta, dijo mamá, y se metió en la casa.
En el patio el aire olía a pólvora y a lluvia. Cacé un mosquito con la mano: estalló la sangre. Papá contempló la mesa con el chancho, la ensalada de choclo y la bandeja con los dulces, y frunció la cara como un niño pequeño y contrariado.
–Esta es una fiesta, ¿no? ¿Dónde está la música? ¿Por qué nadie baila?
Me invadió un calor sofocante.
–Salud por los que…, llegó a decir papá, con la copa en alto, y la cabeza se le derrumbó sobre el pecho en medio de la frase.
Nos costó muchísimo cargarlo hasta el cuarto, desvestirlo y acomodarlo sobre la cama. Intentamos terminar la cena, pero no teníamos nada de qué hablar, o quizás evitábamos decir cosas que nos devolvieran a la nueva versión de papá. Juntas limpiamos la mesa, guardamos los restos del chancho y apagamos las luces del arbolito –un árbol grande y caro en una casa donde no existían niños ni regalos– y nos fuimos a acostar antes de la medianoche.
Más tarde unos aullidos se colaron en mis sueños. Parecían los gemidos de un perro colgado por el cuello en sus momentos finales en este planeta. Era un sonido obsceno, capaz de intoxicarte de pura soledad. Dormida, creí que peleaba otra vez con el Viejo Sueño. Pero no. Despierta, yo todavía era yo y el aullido también persistía, saliendo en estampida del cuarto contiguo.
Encontré a papá tirado en el piso, a medio camino entre la cama y el baño, peleando a ciegas en un charco de su propio pis.
–Teresa, Teresa, amor mío, lloraba, y volvía a gritar y a retorcerse.
Mamá ya estaba sobre él.
–¿Vos conocés a alguna Teresa?, me preguntó.
–No, le dije, y era verdad.
La cara contorsionada de papá, entregada al terror sin dignidad alguna, revelaba todo el desconsuelo de nuestro paso por el mundo: él no podía contarnos lo que veía y mamá y yo no podíamos hacer nada para contrarrestar nuestro desamparo. Recuerdo la rabia subiendo por el estómago, anegando mis pulmones, luchando por salir. Mi padre no era un asesino: era apenas un hombre, un cobarde y un traidor.
Mientras yo trapeaba el pis mamá metió a papá bajo la ducha; él continuaba durmiendo y balbuceando. Al día siguiente despertó tranquilo. Estaba dócil y extrañado, tocado por la gracia. No recordaba nada. Sin embargo, algo malo debió habérseme metido esa noche, porque desde entonces comencé a sentir que mi cuerpo no estaba bien plantado sobre la tierra. ¿Y si la ley de la gravedad se revertía y terminábamos disparados hacia el espacio? ¿Y si algún meteorito caía sobre el planeta? ¿Qué sentido tenía todo? No me interesaba acercarme a ningún misterio. Quería clavar los pies en este horrible mundo porque no podía soportar la idea de ningún otro.
Poco después, temerosa de la Ola y de mí misma, inicié la fuga.
La llamada llegó durante una tormenta tan espectacular en que, por primera vez en muchos años, la universidad canceló las clases. Llegabas a perder la conciencia de toda civilización, de toda frontera más allá de esa blancura cegadora. La tarde se mezclaba con la noche, los ángeles bajaban sollozando del cielo y yo esperaba la llegada de un mesías, pero lo único que llegó esa tarde fue la llamada de mamá. Llevaba días esperando que sucediera algo, cualquier cosa. No puedo decir que me sorprendió. Casi me alegré de escuchar su voz cargada de rencor.
–Tu padre se ha vuelto a caer. Un golpe en la cabeza, me informó.
–¿Es grave?
–Sigue vivo.
–No hay necesidad de ponerse sarcástica, le dije, pero mamá ya había colgado.
Compré el pasaje de inmediato. El agente de la aerolínea me advirtió que todos los vuelos estaban retrasados por causa de la tormenta. En el avión no pude dormir. No era la turbulencia lo que me mantenía despierta. Era la certeza de que, si mi padre no llegaba a tener una muerte digna, entonces yo estaba condenada a vivir una vida miserable. No sé si esto tiene algún sentido.
Treinta y seis horas más tarde, y aún sin poder creerlo del todo, había aterrizado en Santa Cruz y un taxi me llevaba a la casa mis padres. Acababa de llover y la humedad se desprendía como niebla caliente del asfalto. El conductor que me recogió esa madrugada manejaba un Toyota reciclado, una especie de collage de varios autos que mostraba sus tripas de cobre y aluminio. El taxista era un tipo conversador. Estaba al tanto de las noticias. Me habló del reciente tsunami en el Japón, del descongelamiento del Illimani, de la boa que habían encontrado en el Beni con una pierna humana adentro.
–Grave nomás había sido el mundo, ¿no, señorita?, dijo, mirándome por el espejo retrovisor, un espejo chiquito y descolgado sobre el que se enroscaba un rosario.
Mi padre había pedido morir en casa. Hacía años que había comprado un mausoleo en el Jardín de los Recuerdos, un monumento funerario con lápidas de granito que llevaban nuestros nombres, las fechas de nuestros nacimientos contiguas a una raya que señalaba el momento incierto de nuestras muertes.
–Allá donde usted vive, ¿es igual?, preguntó el taxista.
–¿Qué cosa?, dije, distraída.
–La vida, pues, qué más.
–Cuando aquí hace calor, allá hace frío, y cuando aquí hace frío, allá hace calor, le dije para sacármelo de encima.
El taxista no se dio por vencido.
–Yo no he salido nunca de Bolivia, dijo. Pero gracias al Sputnik conozco todo el país.
–¿El Sputnik?
–La flota para la que trabajaba.
A los dieciséis años dejó embarazada a una chica de su pueblo. El padre de ella era chofer del Sputnik y lo ayudó a encontrar trabajo en la misma compañía. Él conducía casi siempre en el turno de la noche. De Santa Cruz a Cochabamba, de Cochabamba a La Paz, de La Paz a Oruro, y así. En los pueblos conseguía mujeres; a veces las compartía con el otro chofer de turno.
–Perdone que le cuente esto, me dijo el taxista, pero esa es la vida de carretera.
Un día, mientras partía de Sorata a un pueblo cuyo nombre no recuerdo, una cholita suplicó que le permitieran viajar gratis.
–La chola se plantó frente a los pasajeros. La mayoría comía naranjas, dormía, se tiraba pedos o miraba una película de Jackie Chan. Se presentó. Se llamaba Rosa Damiana Cuajira. Nadie le prestó atención aparte de un hombre mayor, un yatiri viejo que llevaba una bolsa de coca abierta sobre las rodillas.
Su historia era sencilla y a la vez extraordinaria. Era la hija de un minero. Su padre consiguió un permiso para trabajar en una mina de cobre en Chile, en Atacama, pero ella tuvo que quedarse con su madre y sus hermanos en la frontera, en un lugar tan olvidado que no tenía nombre. Había sido pastora de llamas toda su vida. Un día su madre enfermó. De un momento a otro no pudo salir de la cama. Rosa Damiana fue en busca del curandero que vivía al otro lado de la montaña, pero cuando llegó la vieja mujer del curandero le contó que lo acababan de enterrar.
Cuando la chica volvió su madre yacía en la litera, en la misma posición en la que la había dejado, respirando con la boca abierta. “Mamá”, la llamó, pero su madre ya no la escuchaba. Preparó el almuerzo para sus hermanos, encerró a las llamas en el establo y corrió a buscar a su padre al otro lado del desierto.
Cruzó la frontera electrizada por el temor de que la encontraran los chilenos. Había escuchado todo tipo de historias sobre ellos. Algunas eran ciertas. Por ejemplo, que habían escondido explosivos debajo de la tierra. Bastaba con pisar uno y tu cuerpo estallaba en un chorro de sangre y vísceras.
¿Qué más había en el desierto? Rosa Damiana no lo sabía. Tenía doce años y la voluntad de encontrar a su padre antes de que la alcanzara la oscuridad. Caminó hasta que el sol de los Andes le nubló la vista. Finalmente se sentó al pie de un cerro a descansar y a contemplar la soledad de Dios. Sabía que era el fin. No podía caminar más, sus pies estaban congelados. Las últimas luces ardían detrás de los contornos de las cosas. Un grupo de cactus crecía cerca del cerro con sus brazos de ocho puntas estirados hacia el cielo. Rosa Damiana arrancó un pedazo de uno de ellos. Comió todo lo que pudo, ahogándose en su propio vómito, y pidió morir.
Cuando abrió los ojos creyó que había resucitado en un lugar fulgurante. Era todavía de noche —lo advertía por la presencia de la luna—, pero su vista captaba las líneas más remotas del horizonte con la precisión de un zorro. Su cuerpo resplandecía en millones de partículas de luz. Al lado de su vómito, los cactus se habían transformado en pequeños hombres con sombreritos. Rosa Damiana conversó un largo rato con ellos. Eran simpáticos y reían mucho, y Rosa Damiana se doblaba de risa con ellos. No comprendía por qué había estado tan triste antes. Ya no sentía frío, sino más bien un agradable calor que la llenaba de energía. Su cuerpo estaba liviano y sereno.
Rosa Damiana miró al cielo líquido y conoció a los Guardianes. Algunas eran figuras amables, ancianos con largas barbas y ojos benévolos. Había también criaturas inquietantes, lagartijas de ojos múltiples que lanzaban lengüetazos hacia ella. La chica se tiró de espaldas en la tierra. “¿Dónde estoy?”, pensó, perpleja. Las formas de las estrellas danzaban ante sus ojos. Rosa Damiana no supo cuánto tiempo permaneció así. Poco a poco fue recordando quién era y qué la había traído hasta el desierto.
Se levantó, les hizo una breve reverencia a los hombrecitos verdes, quienes a su vez inclinaron sus pequeños sombreros de ocho puntas, y prosiguió su camino. Fosforescían el desierto, las montañas, las rocas, su interior. Dejó atrás un promontorio que acababa en una larga planicie de sal. Recordó que mucho tiempo atrás todo ese territorio había sido una inmensa extensión de agua habitada por seres que ahora dormían, disecados, bajo el polvo. Rosa Damiana sintió en sus huesos el grito de todas esas criaturas olvidadas y supo, alcanzada por la revelación, que al amanecer encontraría a su padre y que su madre no iba a morir porque la tierra aún no la reclamaba. Conoció el día y la forma de su propia muerte, y también se le develó la fecha en la que el planeta y el universo y todas las cosas que existen dentro de él serían destruidas por una tremenda explosión que ahora mismo —mientras yo, con la antena encendida, imagino o convoco o recompongo la historia de un taxista, atenta a la presencia de la Ola, que de vez en cuando me cosquillea la nuca con sus largos dedos— sigue la trayectoria de miles de millones de años, hambrienta y desenfrenada hasta que todo sea oscuridad dentro de más oscuridad. Era una visión sobrecogedora y hermosa, y Rosa Damiana se estremeció de lástima y júbilo.
Poco después la flota llegó a Sorata y Rosa Damiana se bajó de inmediato entre la confusión de viajeros y comerciantes. El chofer, intuyendo que había sido testigo de algo importante que se le escapaba, la buscó con la vista. Preguntó al ayudante por el paradero del yatiri, pero el chico –“que era medio imbécil”, aclaró el taxista, o quizás lo pensé yo– estaba entretenido jugando con su celular y no había visto nada.
–Pude haberlo agarrado a patadas ahí mismo, dijo. Pude haberlo matado si me daba la gana. Pero en vez de eso busqué la botella de singani y me emborraché.
La historia de la cholita se le metió en la cabeza. No lo dejaba en paz. A veces dudaba. “¿Y si es verdad?”, se preguntaba una y otra vez. Había tantos charlatanes.
–Yo soy un hombre práctico, señorita, dijo el taxista. Cuando se acaba el trabajo, me duermo al tiro. Ni siquiera sueño. No soy de los que se quedan despiertos dándoles vueltas a las cosas. Eso siempre me ha parecido algo de mujeres, sin ofenderla. Pero esa vez…
Esa vez fue distinto. Perdió el gusto por los viajes. Todavía continuaba persiguiendo a mujeres entre un pueblo y otro, pero ya no era lo mismo. Todo le parecía sucio, ordinario, irreal. Se pasaba noches enteras mirando a su mujer y a sus hijos, que crecían con tanta rapidez –los cinco dormían en el mismo cuarto–, y a veces se preguntaba qué hacían esos desconocidos en su casa. No sentía nada especial por ellos. Hubieran podido reemplazarlos y a él le habría dado lo mismo. Empezó a buscar el rostro de Rosa Damiana en cada viajero que subía a su flota. Preguntaba por ella en los pueblos por los que pasaba. Nadie parecía conocerla. Llegó a pensar que todo había sido un sueño, o peor aún, que él era parte de alguno de los sueños que Rosa Damiana había abandonado en el desierto. Empezó a beber más que de costumbre.
Un día se durmió al volante mientras cruzaban el Chapare. El Sputnik rebotó cinco veces antes de quedar suspendido en un barranco. Antes de desmayarse lo invadió una enorme claridad. Lo último que vio fue al ayudante. Sus ojos lo atravesaron por completo hasta que ambos fueron uno solo. Luego todo se apagó. En total murieron cinco pasajeros en el accidente, entre ellos dos niños. Pasó un tiempo en el hospital y otro en San Sebastián, pero el penal estaba tan atestado que lo dejaron salir antes de tiempo. Entonces se compró su propio taxi, ese insecto en el que transitábamos ahora la semioscuridad del cuarto anillo de esa ciudad a la que me había prometido no volver.
–Así es, señorita, se acabó la época de los viajes para mí, me dijo con la tranquilidad de quien acaba de sacarse el cuerpo de encima.
La humedad del trópico había dado paso a un amanecer transparente y frágil. Los comerciantes se acercaban a la carretera con sus carretillas rebosantes de mangas, sandías y naranjas. Pensé que lo primero que me gustaría hacer al llegar a casa –y me di cuenta de que la palabra “casa” había venido a mí sin ningún esfuerzo– era probar la acidez refrescante de un achachairú, aunque probablemente ya había pasado la temporada. El taxista encendió la radio. Contra todo pronóstico, funcionaba. “Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor”, cantaban Los Iracundos a esa extraña hora, y el taxista llevaba el ritmo silbando mientras el aire explotaba con la proximidad del día.
–¿Y para qué quería encontrarla?, le pregunté.
–¿A quién?, me dijo, distraído.
–A Rosa Damiana.
–Ah.
El hombre se encogió de hombros. “Con el saco sobre el hombro voy cruzando la ciudad, uno más de los que anhelan…”, gritaba la radio. Rosa Damiana se perdía a la distancia en una niebla metálica. O quizás era el océano. Mi padre navegaba más allá del bien y el mal, sumergido en el gran misterio. Su cuerpo todavía respiraba, pero él ya habría abandonado este mundo con todos sus secretos.
El taxista se dio la vuelta para mirarme.
–Quería saber si me había embrujado, me dijo con un poco de vergüenza.
Se disculpó de inmediato:
–No me haga caso. Solo los indios creen en esas cosas. A veces no me doy cuenta ni de lo que estoy hablando.
Puede que el taxista haya añadido algo más, pero eso es algo que nunca sabré. Ahí, bajo la luz dorada, estaba la casa de mi infancia. Las nubes que se desgajaban en lágrimas. El largo viaje. El viejo Sueño. La Ola suspendida en el horizonte, al principio y al final de todas las cosas, aguardando. Mi corazón gastado, estremecido, temblando de amor.
Datos vitales
Liliana Colanzi (Santa Cruz, Bolivia, 1981). Autora del libro de cuentos Vacaciones permanentes (El Cuervo 2010; Reina Negra 2011; Tropo 2012). Coeditó la antologíaConductas erráticas (Alfaguara, 2009) y editó la mini-antología bilingüeMesías/Messiah (Traviesa, 2013). Ganadora del Concurso Nacional de Microrrelato (Bolivia, 2004). Estudia un doctorado en literatura comparada en la universidad de Cornell, EE.UU.