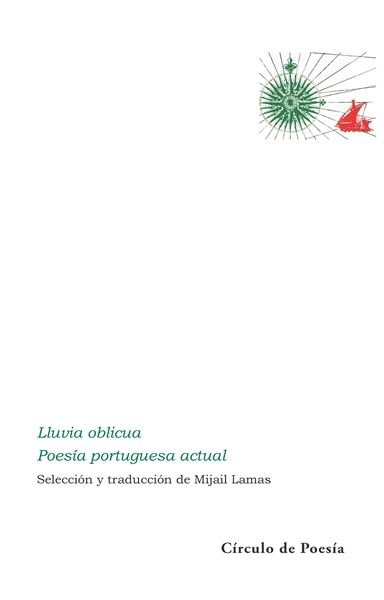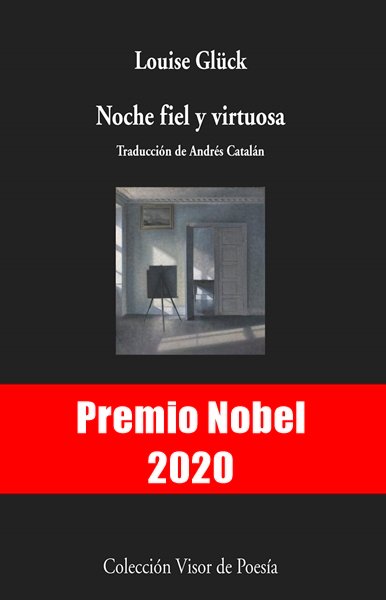Presentamos, en el marco del dossier de cuento hispanoamericano contemporáneo, un relato de Alberto Chimal (Ciudad de México, 1970). Es considerado “de los narradores más polifacéticos e imprevisibles de la literatura hispanoamericana actual” según la revista española Quimera. Con la novela La torre y el jardín fue finalista en la XVIII edición del Premio Internacional de Novela “Rómulo Gallegos”.
La mujer que camina para atrás
Iban a dar las diez de la noche. Fui por Celia, mi esposa, a su trabajo, en un edificio del centro de la ciudad. Ya había pasado mucho tiempo desde su hora reglamentaria de salida. Cuando estábamos a punto de dejar el edificio, una de sus compañeras de trabajo corrió a alcanzarnos: el jefe decía que acababan de llegar aún más pendientes atrasados y era necesario que se quedara. Celia subió de nuevo: a decirles que se iba, me dijo. Pasaron varios minutos y, cuando volvió a bajar, Celia me avisó que sólo le habían dado una hora para merendar y por lo tanto deberíamos hacerlo en algún sitio cercano.
Sentí rabia. Apreté los dientes pero no dije nada.
—Estas cosas sólo pasan en México —se quejó ella, como es la costumbre.
Fuimos al café La Blanca, un sitio viejo y sin pretensiones como muchos otros de la zona. Nos sentamos a una mesa cualquiera entre oficinistas, empleados de tienda, paseantes de ropa cómoda y barata que no buscaban sino un café con leche y una pieza de pan. Llamamos a una mesera y pedimos lo que todos ellos.
De niña, Celia había ido muchas veces a aquel lugar en compañía de su madre. Hoy, en la mesa junto a la nuestra un hombre leía La Prensa y nos dejaba ver las fotos de asesinados de la primera plana. Un par de televisores encendidos, puestos en alto sobre bases fijas a la pared, mostraba el noticiero de la noche, en el que alguien hablaba con optimismo de las muertes debidas a la lucha contra el narcotráfico. “Han habido treinta mil ejecutados en los últimos cuatro años”, decía, “pero pues en los siguientes dos esperamos menos”. La gente, más que las pantallas, miraba la calle: las luces en el interior del café, que tenía piso y techo y paredes blancos, salía por sus grandes ventanales e iluminaba un poco las aceras.
—Oye —dijo Celia—, ¿te puedo contar algo? ¿Aquella historia que siempre digo que te voy a contar?
Elegimos pan dulce de la bandeja que trajo la mesera. Yo comenté, como también es la costumbre en estos días, que los noticieros no hablan de la mitad de la violencia que ocurre realmente. Mi esposa no me hizo caso y comenzó su historia. Era, me dijo, justamente de cuando iba al café, de su infancia:
—A veces me mandaban a comprar cosas ya de noche. Iba yo sola por pan, o si no a una cremería que no estaba tan cerca de la casa…
—¿Cuando estaban en la calle de Perú?
—Sí.
La familia entera de Celia vivía entonces en el centro. Hasta su muerte, la abuela había mantenido unidos y bajo el mismo techo a sus seis hijos, las parejas de todos ellos y la primera generación de nietos; después todos se habían peleado con todos y habían terminado dispersos. La casa era ahora una sede de Alcohólicos Anónimos, con salas de reunión y un anexo en el que siempre había al menos diez o doce adictos, a los que se buscaba curar con golpes, baños de agua helada y plegarias.
—Una noche salí un poco más tarde que de costumbre —me contó Celia—. Las calles estaban casi vacías cuando fui y cuando regresé. Sí daba un poquito de miedo…
Yo seguía disgustado por la prisa con la que debíamos terminar y porque, después de acompañarla de vuelta a su oficina, tendría que esperar quién sabe cuánto tiempo en quién sabe dónde. Pero traté de concentrarme en lo que Celia decía y en el sabor del café, que era dulce y cargado a la vez. En todo caso no tenía alternativa: no iba a dejarla sola ni a quedarme lejos de ella. Apenas la noche anterior nos habían asaltado cerca de casa, nos habían quitado dinero, tarjetas, las llaves del coche y hasta las chamarras que llevábamos puestas, y habíamos pasado todavía una hora más en el mismo sitio, sentados en la acera, incapaces de decidirnos entre volver a casa (hasta donde alguien podría seguirnos) o buscar ayuda en otra parte (a riesgo de volver a encontrarnos con los dos ladrones, que eran muy jóvenes y flacos, y tenían armas que nos habían parecido enormes).
—Desde luego —me dijo Celia—, daba miedo porque la calle estaba oscura.
Lo que me estaba contando le había ocurrido, me dijo, poco antes del terremoto de 1985, en el que tantos edificios se habían derrumbado en el centro y por todo el resto de la ciudad y en el que también habían muerto, tal vez, decenas de miles.
—Y porque una de chica se asusta con estas cosas…
Deseé que la historia no fuera de algún suceso terrible como el que nos había sucedido apenas: un trauma del que se decidía a hablarme justamente en esa noche pésima. De inmediato me sentí culpable. Pensé en el miedo que había tenido ante los ladrones: en que no había hecho nada para defendernos. Y pensé también que el terremoto siempre me ha parecido algo espantoso: yo también era niño entonces y recuerdo que vi caer, desde lejos, un edificio del barrio de Tlatelolco, que se doblaba como si estuviera hecho de cartón; recuerdo las sirenas, las montañas de escombros…
—Daba miedo pero ahí iba yo —dijo Celia.
Por otra parte, no sólo a mí me había quedado una marca. En los años siguientes vi cómo las historias del tiempo del terremoto empezaban a agregarse a las otras: a las leyendas antiguas de la ciudad, llenas de aparecidos y diablos y que yo había alcanzado a escuchar aún de mucha gente mayor. Empezó a hablarse más, de hecho, de la gente muerta de pronto o perdida en el caos, amnésica o loca de terror; de los sonidos que hacían los sepultados bajo las ruinas, vivos pero inalcanzables; del olor de los cadáveres bajo los escombros que nunca se retiraron de una escuela de enfermería, de la pared que aplastó a dos compañeras de la propia Celia en el Colegio de las Vizcaínas…
De ahí sólo había un paso a nuestra fascinación con los muertos de hoy, las balaceras, las noticias de lugares en los que el gobierno ya no rige. Desde entonces aprendimos a no creer en fantasmas, o tal vez a tener más miedo aún de la vida real.
—Tenía que comprar un litro de leche y un kilo de queso. Y pasando junto a la iglesia de Santo Domingo, la vi. Estaba paradita en la esquina. Se veía así —y Celia se estiró, aunque estaba sentada, para dar la impresión de que se ponía en posición de firmes.
Ahora sentí alivio: con esa imagen vaga de quienquiera que fuese que Celia hubiera visto allí, ante la vieja iglesia en la calle de Brasil, me di cuenta de que aquella era, pese a todo, una simple historia de susto. Siempre las hacemos al modo de las películas de horror porque de allí las aprendemos: siempre los personajes que aparecen de pronto en alguna posición rara, o muy tensa, o como aturdidos, resultan luego aliados de alguna fuerza maléfica, hipnotizados, poseídos…
—Primero no pensé nada raro —dijo Celia—: simplemente era una viejita que estaba ahí, esperando a cruzar la calle…, y entonces me di cuenta de que no había coches por ningún lado.
—¿Cómo?
—No había razón para que no cruzara la calle. De pronto no había nadie a la vista. Como si todo el mundo se hubiera ido o como si no hubieran sido las nueve y pico sino las tres o las cuatro de la mañana. Y en cambio yo sí tenía que pasar a su lado… Ya estaba yo inquieta. Pero me acerqué. ¿Qué más podía hacer?
Algo parecido habíamos sentido, pensé, el día anterior, a la hora de cruzarnos con los dos que nos habían asaltado, y que estaban en una esquina, como esperando cruzar la calle o subir a algún transporte. No dije nada.
—Ella —dijo Celia— llevaba pura ropa vieja, me acuerdo. Un suéter raído, blanco pero tan sucio que parecía negro; una falda azul, floreada, que le llegaba hasta los tobillos pero tenía tantos agujeros que las piernas se le veían enteras, así pensé. Las piernas sucias y creo que con heridas… o várices… Los zapatos eran de plástico, de estos que se deforman en cuanto te los pones, y negros. Además tenía el pelo blanco —y levantó las manos hasta la altura de su cabeza y las separó— así, como una nube… Y cuando estuve junto a ella me le quedé viendo porque seguía sin moverse. Como si yo no estuviera ahí.
* * *
Poco después de que Celia terminara su historia, pagamos la cuenta, salimos y la acompañé hasta su oficina. En la entrada del edificio tuvimos una discusión: le propuse buscar un cuarto de hotel para que pasáramos la noche cerca y ella se negó. No teníamos dinero, me dijo, y además no quería quedarse en ese rumbo. Por ningún motivo, dijo. Yo cometí la tontería de decirle que se calmara: que no se dejara llevar por la historia que me había contado, que no era para tanto. Ella dio media vuelta y entró sin despedirse.
Yo no quise seguirla. Me alejé, caminando, por la calle de Donceles. Llegué hasta Palma. Hacía frío, apenas había gente y coches en la calle y todos los comercios estaban cerrados.
A pesar de lo que yo mismo había dicho, no podía dejar de pensar en la historia que Celia me había contado, y sobre todo en el final:
—Y entonces que la mujer se voltea —me había dicho ella.
En la calle de Palma di vuelta, pero me detuve al ver que un coche de policía estaba detenido sobre la acera con las luces encendidas. Dos agentes vestidos de civil, con placas colgadas de sus cinturones, alejaban a unos pocos curiosos. Alguien más tendía un cordón para que nadie se acercara al cuerpo tirado en la calle. No vi sangre pero, de todas formas, supe: no era el primer muerto que veía, aunque sí el primero en una calle, el primero tirado en esa posición.
—Que la mujer se voltea y que pone una cara… —me había dicho Celia.
Pensé que esa persona había estado viva tal vez mientras Celia y yo caminábamos cerca, discutíamos, nos separábamos. Me alejé del cuerpo y de los policías. Avancé hasta Tacuba, di vuelta al llegar y seguí por esa calle hasta Isabel la Católica, donde di vuelta una vez más hacia Madero. Empecé a escuchar, muy distante, la música de lugares animados y todavía abiertos: bares, antros, taquerías…
—Te juro —me había dicho Celia— que es la cara más horrible que he visto en la vida. Los ojos rojos, los dientes podridos, negros, la boca torcida, la nariz como rota…
Como algunos otros transeúntes, crucé la calle para no pasar cerca del hombre que duerme en una silla de ruedas, cubierto por una lona amarilla, afuera de la iglesia de San Agustín. Lleva años allí, siempre en el mismo sitio, siempre con un bote de plástico a sus pies para limosnas. Siempre lo evito. Debe tener a alguien que lo mantenga porque nunca he visto a nadie darle ni una sola moneda.
—No, no nada más rota —me había dicho Celia, con cara de horror—, es decir la nariz…, sino abierta, como reventada… Y entonces se me quedó viendo y me gritó…
Y había juntado las manos como debe haberlas juntado de niña, como para rezar, temblorosa.
Y entonces yo, ahí, en la esquina de Isabel y Madero, me la encontré de frente.
De pie.
Firme.
Vieja, muy vieja, con la vista fija en ningún lugar como si yo no estuviera allí.
Ahora pienso que no había nadie alrededor: que de pronto la ciudad parecía abandonada, como si se hubiera dado una orden de evacuación y todos la hubieran obedecido. Ya no se oía ninguna música. Ya no había nadie cerca. Ni siquiera se veía al hombre de la lona amarilla. Sólo quedaban las luces encendidas, las cortinas de metal que cerraban los locales y las fachadas de los edificios.
Sólo quedaba la mujer. Su suéter era aún más negro de lo que había imaginado. Sus piernas se veían retorcidas y sucias. Una luz justo detrás de la cabeza hacía que su cabello brillara. Parecía una nube con un rayo adentro.
Y olía… Esto Celia no lo había dicho: olía a carne podrida, a cloaca. Olía a más aún. De niño viví detrás de una fábrica de telas que arrojaba al aire no sé qué cosa, invisible, que se pegaba al paladar y a la garganta y tenía un aroma o un sabor indescriptible, terrible, porque no era un resto de nada vivo. A eso olía la vieja también: a algo que no debía existir y sin embargo existía.
Ella me miró, de pronto, y me gritó.
A Celia le había gritado:
—¡SIGUES VIVA! —lo que mi esposa interpretaba, según me había dicho, como un aviso: que estaba destinada a salir ilesa pese a que el temblor destruyó buena parte de la zona donde vivía con su familia. Según ella, la vieja es algo parecido a la Llorona, al Niño del Diablo y a otros personajes de esas leyendas de antes, pero hace algo distinto: da advertencias. Dice profecías.
Y entonces, que yo la tuve enfrente, su cara era más horrible de lo que yo había imaginado, y su nariz estaba abierta como una herida roja, y no voy a decir, no quiero decir, a qué sonaba su voz.
* * *
—¡SIGUES VIVO! —me dijo a mí también.
Y ahora abrazo a Celia en la calle, pues salió al fin de su oficina, y están por dar las tres. Caminamos en busca de un modo de alejarnos del centro, y pasamos una vez más por donde estaba el cadáver, y ya no está, y yo no digo nada una vez más.
No sé si de verdad podemos tener avisos del futuro, si los merecemos, si llegan por alguna razón. Pero sé lo que vi. Y vi lo que vi.
Después de gritarle a Celia, la vieja se alejó de ella caminando para atrás, rapidísimo, sin ver jamás hacia dónde iba. Y después de gritarme a mí, también.
Un paso, otro paso, cada vez más deprisa. En segundos ya estaba en la esquina de Isabel y Tacuba. Luego siguió retrocediendo. Pronto no la vi más. No dio vuelta. Simplemente se metió en una sombra, la que proyectaba algún edificio, y ya no volvió a aparecer. Así había desaparecido, exactamente así, el día en que Celia la vio, poco antes del terremoto.
—Lo único malo —me ha dicho Celia— es que tengo que regresar a las diez porque no terminamos.
Yo esperé en La Blanca hasta que cerraron y me echaron. Luego caminé sin rumbo, como lo hago ahora con ella. El subterráneo ya está cerrado, igual que todos los locales, hasta el último antro y la última cantina. Los autobuses han dejado de pasar. No vemos taxis. Apenas tenemos dinero: la verdad es que realmente no nos alcanzaría para un cuarto de hotel. Los ladrones de ayer –no: de hace dos noches– ya nos habían puesto en este problema antes de que a Celia se le vinieran encima las horas extras, y antes de que apareciera la mujer que camina para atrás.
—Por acá no conocemos a nadie con quien se pueda llegar, ¿verdad? —me ha dicho Celia.
Nosotros vamos hacia delante, aunque no sepamos a dónde, y llegamos a un tramo de acera bien iluminado por luces de color naranja. Hay más de estos tramos cerca de las avenidas grandes.
—Perdón por hace rato —me ha dicho Celia, y yo le he pedido perdón también, y ahora ella me abraza. No le he contado lo que me pasó. No sé si lo haré. Hace cada vez más frío. Y los dos estamos muy cansados. Tengo la esperanza de que podamos hallar algún sitio de esos que aún abren las veinticuatro horas, aunque sea para sentarnos y compartir una misma taza de café hasta que podamos tomar algún transporte. También tengo la esperanza de que Celia y yo estemos equivocados: de no haber visto más que a una loca, tal vez a alguien que me hizo pensar en la historia que acababa de oír, que perdió el juicio en el terremoto, o cuando le mataron a alguien, o que simplemente tuvo ganas de gritarme lo que me gritó.
—¡SIGUES VIVO! —con una voz como un trueno, con su boca negra bien abierta, y sin decirme qué más va a pasar, si los demás van a seguir vivos también.
Datos vitales
Alberto Chimal (Toluca, 1970) es considerado “de los narradores más polifacéticos e imprevisibles de la literatura hispanoamericana actual” según la revista española Quimera. Además de narrador y ensayista, es tallerista literario y un autoridad tanto en el campo de la escritura en medios digitales como en la “literatura de imaginación”: la narrativa fantástica como literatura contracultural. Sus libros más importantes: Gente del mundo, Éstos son los días (Premio San Luis 2002), Grey, Los esclavos, El Viajero del Tiempo, La generación Z y La torre y el jardín (finalista en la XVIII edición del Premio Internacional de Novela “Rómulo Gallegos”). Su sitio: www.lashistorias.com.mx.