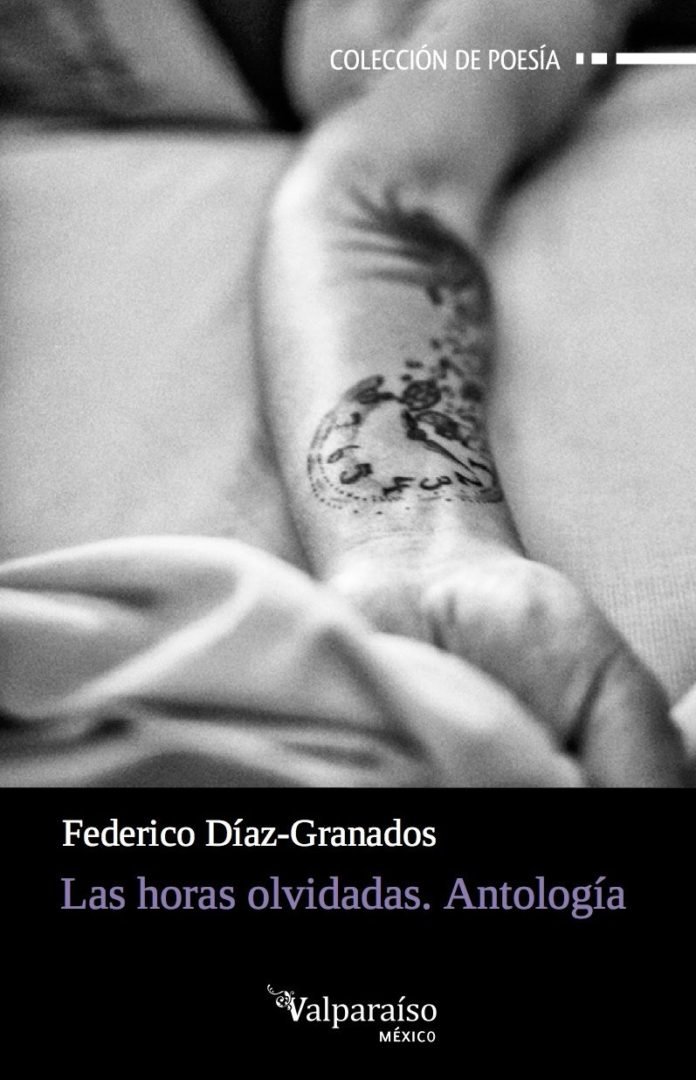Presentamos, en el marco del dossier de cuento hispanoamericano contemporáneo, un relato del narrador guatemalteco Rodrigo Rey Rosa (Guatemala, 1958), uno de los referentes del género en nuestro tiempo. En 1980 visitó Tánger y conoció a Paul Bowles. Más tarde Bowles traduciría sus primeros tres libros al inglés. Rey Rosa ha publicado varias colecciones de cuentos y novelas cortas, entre ellas Ningún lugar sagrado, La orilla africana, Otro zoo, etc.
F I N C A FA M I L I A R
1
El cambio de atmósfera había dado a los tres miembros de la familia una sensación de bienestar, como el inicio de unas vacaciones largas. Dejar el apartamento de la capital para instalarse en la vieja casona de Peña Colorada había parecido, sobre todo al niño, una mejoría. Pero pronto también él comenzó a resentir los efectos de la carencia de dinero. Porque fue por ahorrar dinero por lo que resolvieron mudarse a la finca familiar, que el padre se negaba a vender. Cuando la administraba el abuelo, que se llamaba Hércules como su nieto, fue una finca productiva —con su cuadra de caballos y su vaquería, sus cafetales, frijolares y milpas, además de los viejos bosques de pino y roble con los tres ojos de agua. Un decrépito garañón andaluz, que fue el orgullo del abuelo, y unas cuantas vacas flacas habían sobrevivido. Los cafetales ya no rendían (además el café se había abaratado tanto que no tenía sentido cosecharlo) y no había cómo pagar peones para cuidar las siembras. Únicamente los bosques, con los arroyos y torrentes que los regaban, seguían prosperando, mientras la pequeña familia se deslizaba lenta pero perceptiblemente hacia la pobreza.
«Vamos a quedarnos pobres», había repetido la madre de Hércules desde que el niño tenía memoria. Así que había crecido pensando que su destino era llegar a serlo. Tenía una imagen vaga y falsa de la pobreza (una casona oscura, muebles desvencijados, ratas) y la temía por instinto. El padre, en cambio, parecía no darse cuenta de nada. Recién llegados a Peña Colorada, se había puesto a trabajar en sus cuadros. Había hecho varios paisajes al óleo —vistas del perfil de la sierra que recordaba el espinazo de un estegosaurio— y celajes con las colosales formaciones de nubes que tarde tras tarde subían desde la costa y hacían pensar a Hércules en cataclismos y en seres fantásticos. Pero no había logrado vender ninguno últimamente (aunque pedía muy poco por ellos) y ya no tenía dinero para gastar en lienzos ni pintura.
Poco antes de la mudanza, al padre de Hércules lo despidieron de la agencia de publicidad donde había trabajado toda la vida. La razón, que Hércules descubrió mediante una conversación oída a medias (sus padres hacían sobremesa y no le oyeron entrar cuando volvía de la escuela): su padre usaba drogas.
—Lo tomé prestado, ese dinero —se defendía él— lo devolví.
—Nadie dijo que te echaran por ladrón. Te echaron por drogadicto.
—Entonces —dijo él— me parece muy bien. —Con tal que no nos matés de hambre.
El padre respondió con una risa nerviosa. —Vamos a vivir de mi arte —dijo—. Y si no—se rió—, pues habrá que trabajar la tierra.
—Si tuviera dinero —dijo ella—, me gustaría divorciarme.
—Pero no tenemos ni para los timbres. —Llegará el día.
—Ojalá.
Hércules pasaba casi todo su tiempo explorando las colinas cubiertas de bosques montado en el Gitano, el viejo garañón. En este oscuro ramal de la Sierra Madre había agua en abundancia —bajaba dando saltos por ruidosos arroyos blancos de espuma, o se estancaba en pequeñas pozas cristalinas, tan frías que te cortaban la respiración— donde Hércules abrevaba al caballo, mientras investigaba el interior de una pequeña cueva formada al pie de una cascada, o cazaba culebritas acuáticas, o simplemente se distraía escuchando el ruido del agua y las piedras.
El día que el niño conoció a Anastasia —una parienta lejana por parte materna— sus padres habían reñido. Reñían con frecuencia por cualquier cosa. Esta vez el motivo fueron las pastillas contra la migraña de la madre. Él había olvidado comprarlas durante su último viaje al pueblo. (El auto familiar estaba descompuesto y no podían repararlo por falta de dinero, de modo que para hacer el viaje solían esperar a que algún vehículo de las fincas que estaban valle abajo subiera al mercado los jueves o los domingos.) La madre había perdido los estribos y lanzó toda clase de insultos. Él se levantó de la mesa, donde desayunaban, fue a encerrarse en el cuarto de baño. Hércules lo siguió hasta la puerta, y pronto lo vio salir, sonriente.
—¿Qué estabas haciendo?
—Limpiándome los mocos, niño —le dijo su padre, y le dio dos palmadas en la espalda.
—¿No te da vergüenza? —preguntó la madre cuando Hércules y su padre volvieron a sentarse a la mesa—. De seguro te gastaste el dinero —(el poco que aún obtenían semanalmente con la venta de la leche)— en esa porquería. De verdad.
—Dejame en paz —dijo el padre, cerrando los ojos. Se puso en pie una vez más—. Ahora mismo voy por esas vainas.
—¿Y cómo vas? —preguntó la madre, suavizando un poco la voz.
—¿Cómo? ¡Pues andando!
—¿Hasta el pueblo?
Él no contestó. Salió de la cocina para subir a su cuarto. Poco después le oyeron bajar de nuevo y salir de la casa con un portazo.
El niño dirigió a su madre una sonrisa triste. —¿Qué tanto me mirás? —le dijo ella.
Ya no era joven, y alguna que otra arruga mal puesta en la comisura de los labios o en la barbilla comenzaba a menoscabar su belleza, sobre todo últimamente, que no tenía dinero para cremas. Pero Hércules admiraba su aire trágico.
—¿Estás bien? —se le ocurrió decir. Ella hizo una mueca de impaciencia.
—Me enferma —dijo, con los ojos en el sitio que el padre había dejado vacío. Repitió—: Me enferma, de verdad. —Volvió la cabeza para mirar por la ventana: las macetas colgantes, las campanillas, los móviles de barro y de metal.
Hércules hacía pelotitas con unos restos de pan sobre el mantel. Probablemente su madre querría acostarse a dormir otro poco, lo que hacía con frecuencia después de desayunar (y lo que era motivo de disgusto para el padre, que solía decir que eso también era mal ejemplo), o tal vez quería hablar con alguien por teléfono y prefería que Hércules no estuviera por ahí para poder conversar con libertad.
Fue a ponerse las botas de montar y bajó a la caballeriza, que estaba en una hondonada no muy lejos de la casa, junto con la vaquería y la vivienda del mozo, Santos, un hombrecito enjuto y taciturno que había nacido en la finca. El padre de Hércules no te-nía cómo pagarle un salario, pero le dejaba sembrar maíz y frijol. Además le daba un litro de leche por cada diez ordeñados, y Santos parecía conforme.
Hércules iba pensando en que su madre tenía razón cuando decía que lo mejor sería vender la finca. Pero él era feliz allí, y la idea de volver a la escuela y despedirse para siempre del Gitano y de las excursiones por la sierra también le entristecía. Pensó en su padre, que estaría camino del pueblo ahora que el sol comenzaba a calentar en serio. Si pudiera vender sus cuadros (que a Hércules le gustaban mucho, especialmente los que hacían pensar en seres fantásticos), todo iría mejor.
Santos estaba lavando cántaras en el herrumbroso ordeñadero; el estropajo de alambre con que frotaba las viejas vasijas de metal hacía un chirrido que a Hércules le causaba escalofríos.
—¿Soy transparente? —dijo Hércules, molesto—. Ayudame con el Gitano.
Santos dejó de fregar. En un rincón había una trampa para ratones, con un cebo de pan con moho de seis meses. Hércules dio un ligero puntapié a la trampa.
—Hay que cambiar eso —le dijo a Santos. Santos asintió, pero luego se encogió de hombros. —Ya ni los ratones vienen —replicó.
Hércules tomó un pocillo de peltre de una repisa, fue a servirse de un cántaro un vaso de leche tibia y espumosa con olor a ubre de vaca. Lo bebió de golpe y salió del ordeñadero sin decir más.
Santos lo siguió, fue corriendo por la montura y las riendas.
—Cuidado, que no anda bien de los cascos —le dijo a Hércules después de ayudarlo a ensillar el viejo garañón.
Hércules salió al paso por el camino de rueda, y pronto comenzó a trotar. Al llegar a la encrucijada donde acababa la finca (y más allá de la cual tenía prohibido cabalgar) espoleó al garañón, que resopló y salió a galope, aunque renqueando. Quería llegar al camino vecinal para salirle al paso a su padre. Fantaseaba con llevarlo en ancas hasta el pueblo para comprar los medicamentos, y abreviarle así una caminata de más de cinco kilómetros por el camino polvoriento bajo el sol.
A poca distancia del camino, bajo la sombra de un aguacate y semioculto tras una cerca de izotes, Hércules se puso a esperar. El caballo piafaba con impaciencia. Cuando Hércules desmontó y le quitó la brida para permitirle pastar, el animal se echó al suelo. «Mala señal», pensó Hércules.
Había querido asegurarse de que llegaría a ese punto del camino antes que su padre, pero ahora estaba convencido de que su padre ya había pasado por ahí. Quizá algún vecino en auto lo llevó, pensaba, aunque era viernes. O tal vez había tomado un atajo que Hércules no conocía. Por el camino de polvo y piedras que serpenteaba entre los campos de col de una finca vecina, subía un viejo pick-up blanco. En la parte trasera llevaba una estructura de hierro que recordaba un columpio, de donde colgaban cadenas y ganchos para colgar carne. Lo conducía un hombre gordo, de cara roja y redonda. Era el carnicero de Cubulco, el pueblo más cercano, y conducía cantando a voz en cuello. Hércules recordó algo que Santos había dicho a su padre acerca del Gitano y su posible destino: «Si se decide, hay que avisarle a tiempo, para que lo mate él mismo, que no compra carroña.»
Por fin, se cansó de esperar. Le puso la brida al viejo garañón, tumbado como estaba, y lo hizo levantarse. Estaba por montar cuando, por entre las matas de izote, vio en el fondo del camino un vehículo que se acercaba rápidamente levantando una nube de polvo blanco. Era un jeep descapotable, conducido por una mujer de pelo largo y alheñado. Junto a la mujer venía un hombre que le pareció que era su padre. No podía creerlo. Llevaba anteojos de sol y una camisa azul. El jeep ya estaba muy cerca, y Hércules levantó la mano, pero ni la mujer ni el hombre lo vieron, semioculto como es-taba tras la cerca y a la sombra del árbol. El polvo que el jeep dejaba atrás terminó por envolverlo. Cuando de nuevo pudo ver camino abajo, el jeep ya había llegado a una curva, y desapareció más allá de los campos de col. Hércules montó en el caballo para volver a la finca.
No logró hacer correr otra vez al viejo garañón —que llegó al establo chacoloteando y dando bufidos enfermizos—, y el jeep se le había adelantado. Santos le hizo ver una vez más que el Gitano se re-sentía de los cascos.
—Por eso su papá ya no lo monta —dijo. —¿Hace cuánto que llegó?
—¿Quién? —Mi papá.
—No he visto que volviera.
—¿No venía en ese jeep? —Hércules apuntó hacia la casa, invisible detrás de los árboles en la parte alta de la cañada.
—Yo no vi.
Hércules pidió a Santos que desensillara al caballo y subió a la casa. Decidió no entrar por la puerta principal. Era una de las reglas (que Hércules no siempre observaba): con botas, se entraba en la casa por la puerta de servicio, que daba al patio. Entró sin hacer ruido, y se quedó detrás de unos toneles al lado de la pila de lavar, desde donde alcanzaba a oír jirones de la conversación que su madre sostenía con la mujer del jeep. De vez en cuando sus voces se hacían inaudibles, pues caminaban de aquí para allá por la casa. Subieron al segundo piso, donde estaban los dormitorios, y sus voces se hicieron más claras. «Éste es mi cuarto, mi baño.» «Aquí duerme Hércules. Y aquí duerme él.» Ahora estaban en el corredor, y pasaron a la pequeña biblioteca, donde el padre de Hércules había colgado sus últimos cuadros. «Sí, es uno de los suyos —dijo la madre de Hércules—. No ha vendido ni medio des-de hace más de un año.» «A mí me gusta éste, la verdad —dijo la mujer del jeep—, pero tienes razón, es un poco infantil.»
Era una de las personas con quienes su madre conversaba por teléfono, pensó Hércules. Recordó que había invitado a alguien a pasar un día o dos en la finca. (¿Y el hombre que venía con ella en el jeep, si no era su padre, quién era? ¿Y dónde estaba?) Las mujeres seguían andando por la casa.
«Éste es el cuarto de visitas, otro baño», explicaba la madre de Hércules.
«Está muy bien, pero necesita varios arreglos —dijo la otra mujer—. ¿Pero estás segura?»
«¿De qué?
«De que quieres hacerlo.»
«Sí. No podemos seguir viviendo así.» «Cuenta conmigo entonces.»
De nuevo, las voces se hicieron inaudibles. Hércules salió de su escondite entre los toneles, abrió la puerta de servicio, y luego la cerró con fuerza. Fue a sentarse en un taburete de corcho, y comenzó a descalzarse con el sacabotas de madera haciendo un poco más de ruido que el habitual. Su madre no tardó en llamarlo, y Hércules, guiado por su voz, subió corriendo a la biblioteca, donde las mujeres se habían instalado para fumar y beber café.
Hércules entró en la biblioteca con recelo, pero al entrar y ver a las mujeres (las dos eran hermosas) el recelo se desvaneció.
—¡Pero qué muchacho tan guapo! —exclamó la visita, que apagó su cigarrillo y se puso en pie.
Anastasia era más joven que su madre. Era también más alta; y ya fuera por la vestimenta o el maquillaje —que su madre no usaba desde que vivían en la finca— era también más hermosa.
—Ven para acá, hombrecito —le dijo, extendiendo los brazos, y Hércules obedeció—. ¡Dame un beso! Soy tu tía Anastasia. No podés acordarte de mí. Me decías Yay. Sí, soy la tía Yay.
Al sentirse abrazado, experimentó una embriaguez deliciosa, envuelto en el perfume y el suave olor a tabaco de la mujer.
—Oye —dijo la madre, medio en broma—, ya está bien.
Anastasia soltó a Hércules y le dio un empujoncito para apartarlo de sí.
Hércules se sentó en un sillón a igual distancia entre las dos mujeres, que hablaron de un viaje que habían hecho a Italia juntas muchos años atrás, de algunos familiares, de política, de todo menos de la finca o del padre de Hércules.
Ya era casi de noche cuando Hércules oyó la voz de su padre, que llamaba desde el piso de abajo.
—Ve. Pídele que encienda un fuego —dijo la madre de Hércules, que despertaba de una larga siesta.
En el cobertizo de la leña, mientras su padre le alcanzaba ramas secas y trozos de troncos para que los acomodara en un cesto, Hércules preguntó:
—¿De verdad es mi tía?
—No. Es sólo tu parienta, y bastante lejana. Hércules sintió alivio.
—¿Te gusta? —dijo su padre. Hércules sacudió la cabeza.
Su padre se inclinó sobre él y le dijo en voz baja (olía a aguardiente):
—Bueno, está muy vieja para vos. El niño lanzó una mirada a la casa. —¿A qué vino? —dijo.
—Quiere comprar la finca.
Llevaron entre los dos el cesto de leña hasta la sala principal.
Se arrodillaron frente a la chimenea, para repetir un rito que habían dejado de practicar hacía mucho tiempo. El fuego ardería de nuevo en honor a la visita.
—Tardaste mucho en volver —dijo Hércules. —El camino es largo.
—¿Qué camino tomaste?
—El más corto. Pero aun así, es largo —su padre se rió—. Me canso. —Encendió un fósforo, lo acercó al ocote bajo la pequeña pirámide de leña que acababan de levantar.
—¿Quiere los árboles? —dijo Hércules, que miraba las llamas azules del ocote.
—Tal vez. Yo creo que quiere el agua —dijo el padre.
—¿Y la casa? —La demolerían.
Las llamas crecían rápidamente, y padre e hijo se echaron un poco atrás por el calor.
El niño continuó en voz baja: —Mamá se la quiere vender.
El padre volvió a reírse, con una risa nerviosa. —Sí. Pero no puede, porque la finca no es suya.
Era de mi padre. —¿La heredaste?
El padre asintió con la cabeza.
—Cuando yo haya muerto, pueden hacer con todo esto lo que quieran —dijo—. Pero antes, no.
Estaban en silencio mirando el fuego, cuando las mujeres entraron en la sala.
Hércules conocía dos o tres secretos de su padre (como el testamento del abuelo donde decía que la finca era de Hércules, el que su padre mantenía oculto en el cajoncito secreto de su mesa de noche, junto con el revólver y unas fotos de su madre encinta, desnuda) y le había oído decir una que otra mentira, acerca de sus polvos para la nariz o su dinero, pero nunca le vio simular como lo estaba haciendo ahora. Se había puesto en pie y fue a saludar a Anastasia como si no la hubiera visto en mucho tiempo. Luego le dio un beso a la madre, le entregó las pastillas con un ademán entre cómico y solemne, y Hércules reparó en que la camisa que vestía era negra, no azul. ¿Era posible que el hombre que venía en el jeep no fuera él?
Sintió de pronto que caía hacia atrás, y aun al sentarse (lo hizo rápidamente, no quería que nadie se diera cuenta de su malestar), con las llamas que le calentaban el lado izquierdo de la cara y el cuerpo, sintió que seguía cayendo, más y más, hasta que de pronto, como si hubiera tocado fondo, el movimiento imaginario se detuvo. Se levantó, porque ahora el fuego le quemaba, y fue a sentarse muy cerca de su madre, la que lo abrazó con una ternura inusual.
Anastasia empezó a hablar de su interés en los cuadros que había visto en la biblioteca. El padre, evidentemente animado con el prospecto de una venta, se levantó, dijo: «¿Algo de tomar alguien?», y se alejó en dirección a la cocina.
Hércules se soltó del abrazo de su madre y fue detrás de su padre, que había entrado una vez más en el baño. Se acercó silenciosamente a la puerta. Oyó a su padre que se sonaba las narices.
—¿Saco hielo? —preguntó un momento después.
—Sí, hay una barra en el congelador —contestó a gritos el padre, que había abierto la llave del agua—, hay que picarlo. Ya voy.
Hércules fue por la barra de hielo, la llevó al lavaplatos. Tomó un picahielo de un cajón y se puso a trabajar, con las escamillas heladas que le saltaban a la cara. Cuando su padre entró en la cocina, Hércules se enfrentó con él.
—¿Te cambiaste de camisa? —dijo con una voz entre temerosa y desafiante.
—¿Huh?
El niño lo escudriñó. Se había lavado la cara y sus ojos, encendidos, ya no eran los de un borracho. En los sobacos de la camisa tenía manchas de sudor seco, y una capa de polvo le cubría los zapatos y los ruedos del pantalón.
—¿Que qué? —se rió. Estaba reanimado, pero tenso—. No, no me he cambiado, creo que desde ayer —volvió a reírse—. Me gusta esta camisa.
Era verdad, Hércules lo reconoció; se había puesto esa camisa ayer también.
Su padre echó el hielo picado en una cuba de aluminio con figura de oso polar.
—¿No venías con ella en el jeep? —Que no. Te dije que vine andando. —En serio, ¿lo jurás?
—Pero claro que no —frunció el ceño—. Lo juro.
Hércules decidió creerle.
Volvieron a la sala, donde ahora la leña que ardía producía chasquidos y pequeñas explosiones. Unos minutos más tarde, mientras los adultos bebían sus cocteles, Hércules, con un cansancio profundo, se quedó dormido contra su voluntad en un sillón.
2
El cielo apenas clareaba cuando abrió los ojos con hambre. Se había dormido antes de cenar, recordó. Estaba en la cama de su madre, vestido, y ella dormía de espaldas a él. Un viento suave hacía tintinear los móviles que colgaban en el corredor del piso de abajo. A lo lejos se oía el mugir de una vaca. Santos ya estaba ordeñando, pensó Hércules. Un gallo cantó. Muy débilmente, la voz de Anastasia, que hablaba en inglés y en un tono confidencial, llegó a los oídos de Hércules. Desde el baño que estaba junto al cuarto de visitas se podría oír mejor, pensó. Salió de la cama con cuidado para no despertar a su madre. La puerta del cuarto de visitas estaba cerrada. Hércules entró en el cuarto de baño.
Ahora, la voz se oía muy claramente. Hércules acercó el oído a la ventana del baño para seguir escuchando, casi sin respirar. Supuso que ella estaba de pie junto a la ventana abierta.
«… pero de eso se trataba. Se divorciaría, pero ni para eso tienen dinero», dijo.
Siguió un momento de silencio, y Hércules supo que hablaba por un teléfono celular.
«Le sugerí que me vendiera unos cuadros, que con eso tendría para el divorcio. ¿Ella? Claro, le encantaría verlo muerto. Sí, baby. Yo también te quiero. Un beso. Sí, en el mismo lugar, ¿a eso de las diez? Me estoy metiendo en la cama. Necesito dormir aunque sea unas horas. Yo también. Mmmuá. Bye.»
Mucho más sigilosamente que antes, Hércules salió del baño, atravesó el corredor y bajó a la sala. Encontró a su padre tumbado en la alfombra junto a la chimenea entre un montón de cojines, las piernas cubiertas con la chaqueta de Anastasia, la boca abierta con un hilito de saliva que caía sobre un cojín. Hércules sintió repugnancia mezclada con lástima.
Después de ir a la cocina para desayunar rápidamente, salió de la casa y bajó a la vaquería.
Santos estaba ordeñando.
—El caballo necesita herraduras —dijo—. Ayer botó una, y tiene otra floja. Se lo dije, está mal de los cascos. Lo meó la araña, digo yo.
Hércules entró en el establo. El viejo garañón yacía sobre su cama de paja. Estar de pie le causaba dolor, como decía Santos. Su padre no tendría dinero para pagar al herrador, y aún menos a un veterinario, reflexionó Hércules con pesar. Si los cascos empeoraban, habría que hacer algo —sacrificarlo tal vez.
Regresó a la vaquería.
—¿No has visto a nadie por ahí? —le dijo a Santos.
—¿Y a quién iba a ver?
Hércules tomó el sendero que vadeaba uno de los arroyos. Dobló arroyo arriba. Al llegar a un pequeño remanso, se quitó los zapatos para seguir dando saltos de piedra en piedra, y metía los pies en el agua de vez en cuando. Por un momento logró olvidarse de todo —de las privaciones de sus padres, del caballo enfermo, aun de la misteriosa Anastasia— imaginando a ratos que era una cabra, o un puma, o Hércules mismo, el de los doce trabajos, que emprendía una nueva hazaña. Distrayéndose así, llegó a un lugar donde el arroyo formaba una cascada. El agua blanca caía en una poza a la sombra de unos encinos, donde se convertía en agua verde y mansa. Hércules oyó de pronto un repiquetear metálico sobre las piedras. Quedó paralizado entre el miedo y la atención. El repiqueteo se detuvo un momento, y luego continuó.
—¿Quién está ahí? —gritó Hércules, poseído de pronto por el espíritu de la propiedad.
El ruido cesó otra vez.
—¡Ooouuuu! —llamó una voz—. ¡Con amistad! De detrás de una roca en lo alto de la cascada, apareció la cara sonriente de un hombre que miraba hacia abajo. Estaba desnudo de la cintura para arriba, y saludó agitando una mano. En la otra tenía un martillo y un cincel, que se puso al cinto.
—Hola, muchacho —llamó con acento extranjero.
—Hola —dijo Hércules.
El hombre comenzó a bajar por las piedras. Dio dos saltos, uno largo, otro corto, y ya estaba al lado de Hércules. Llevaba un cinturón de cuero ancho, una especie de canana de la que colgaban varios objetos además del martillo y el cincel —una pica, una palita puntiaguda, unas tenazas cromadas, dos botellitas de plástico, marcadores, una caja negra con botones, una linterna de frente y un teléfono celular.
—Soy geólogo —dijo. En la etiqueta pegada a la bolsa de lona que llevaba al hombro, Hércules leyó: «Cloth-Protexo Bags by HUBCO».
—Supongo que estoy trespassing —dijo—. ¿Cómo se dice en español?
Hércules no lo sabía.
—Esto es propiedad privada, ¿no? —dijo el otro mirando alrededor, y al niño le pareció detectar en su gesto un cierto desprecio; asintió con la cabeza.
—Colecciono minerales. ¡Es algo fascinante! —exclamó el intruso. Alzó las cejas al ver los pies descalzos de Hércules—. ¿Y tú, qué estás haciendo por aquí?
—Nada —dijo Hércules, en un tono menos amistoso—. Ésta es mi finca.
—Oh, disculpa. La verdad, no sé muy bien dónde estoy. Me alejé demasiado por el camino —miró a sus espaldas (pero por ahí, pensó Hércules, no había ningún camino)— y llegó un momento en que ya no supe cómo regresar. Estaba tan entretenido —indicó el contenido de la bolsa— cogiendo todo esto que tampoco me ha importado mucho.
—¿Qué lleva ahí? —le dijo Hércules, señalando la bolsa de lona, con un tono entre el desafío y la curiosidad.
—Piedras. —¿De aquí?
—De por aquí —contestó el otro vagamente. El hombre se quitó la bolsa del hombro, la abrió para mostrarle el contenido a Hércules. En el fondo de la bolsa había un montón de piedrecitas recién desprendidas de la roca viva, algunas de ellas marcadas con tinta roja, amarilla o azul.
—A ver, muchacho —dijo el hombre—, vas a decirme cuál es la mejor manera para salir de aquí.
Hércules señaló arroyo abajo. —Por ahí. Si quiere me sigue.
—Pero yo quería ir por allá —el hombre miró hacia lo alto de la montaña.
Hércules movió negativamente la cabeza. —No hay salida por ahí —dijo.
—Entonces, no hay de otra, como dicen ustedes. Voy por mis cosas. Un minuto.
Dio media vuelta y empezó a trepar rápidamente por las piedras. Hércules lo siguió sin decir nada, y cuando el hombre se dio cuenta lo miró con un disgusto mal disimulado. En el rellano en lo alto de la cascada había un pequeño campamento. Además de una colchoneta ultraliviana y una manta espacial, había una bolsita de basura con algunas latas vacías amarrada a una estaca, una cocinita de gas, una especie de alambique y varios botes de plástico de distintos tamaños que el hombre se apresuró a meter en una mochila. Por último, fue a recoger una camisa azul que estaba tendida al sol sobre una piedra. Cuando se la hubo puesto, Hércules se dijo a sí mismo que debía de ser el hombre que vio en el jeep con Anastasia la tarde anterior —y la persona con quien ella hablaba al alba por su celular.
Aunque el extranjero tenía el pelo rizado como Hércules, su piel clara y los ojos grises hacían pensar en su padre. Y también en un actor de televisión de cuyo nombre no lograba acordarse. Mientras bajaban saltando por el cauce del arroyo —y el hombre lo hacía con gran agilidad—, Hércules tuvo la impresión de que, aun cuando no dejaba de hablarle, evitaba que lo mirara de frente.
Llegaron al remanso donde Hércules se había descalzado. Hércules se agachó a recoger unas guijas de la orilla, y lanzó una para hacerla rebotar en el agua.
—¿Vienes mucho por aquí?
—Cuando no puedo montar a caballo —contestó Hércules, que veía dibujarse las ondas en la superficie del agua.
Hércules lanzó otra piedra. Rebotó dos veces antes de chocar contra las piedras de la orilla opuesta.
—¿Por qué no pudiste montar hoy? —el hombre preguntó con una sonrisa.
Hércules se sentó sobre una piedra para sacudirse los pies y calzarse. La cara amable del extraño le hizo sentir al mismo tiempo confianza y un íntimo temor.
—Hay que herrar a mi caballo —dijo. —¿Y por qué no lo hierras?
—No hay dinero. —No había terminado de decirlo, y ya se había arrepentido. Se volvió y siguió bajando por el cauce del arroyo. Llegaron al vado, y ahí doblaron para subir hacia el camino principal.
Santos, que estaba trabajando en la huerta, alzó las cejas con asombro al ver al extranjero. Hércules le pidió que se acercara, y Santos dejó el azadón y fue deprisa con su trote de viejo campesino con botas de hule hasta la pila de la vaquería, para lavarse las manos.
El extraño, mientras tanto, se sacó de un bolsillo un billete de cien quetzales.
—Toma —le dijo a Hércules, extendiéndole el billete—. Para los herrajes de ese caballo. ¡O para un par de zapatos nuevos! —se sonrió—. Pero no lo cuentes, ¿Ok?
Hércules miró el billete, lo dobló, se lo guardó en un bolsillo.
—Gracias —dijo.
Santos volvió. Después de secarse las manos en el pantalón, saludó quitándose el sombrero.
—Acompañá al señor hasta el portón —le dijo Hércules.
—Adiós, amigo —dijo el extraño, y comenzó a caminar detrás de Santos.
Se habían alejado sólo algunos pasos, cuando Hércules gritó:
—¡Hey, señor! No le pregunté su nombre. El hombre se detuvo y volvió la cabeza.
—Tengo un nombre imposible. Pero todo el mundo me dice Jack. ¿Cómo te dicen a ti?
—Yo soy Hércules —dijo el niño.
El otro se rió, pero agregó inmediatamente: —Maravilloso nombre, Hércules. —Volvió a decirle adiós con la mano.
En la sala, su padre había cambiado de posición. Ahora estaba boca arriba y roncaba ruidosamente. Hércules pasó por la cocina, para ver el reloj de pared (ya habían dado las nueve), y subió al segundo piso. Se quedó un momento al acecho en el corredor. El cuarto de su madre estaba cerrado. No había nadie en la biblioteca, ni en el dormitorio de su padre. La puerta del cuarto de visitas estaba abierta de par en par, y Anastasia no estaba ahí, pero del baño salía el ruido de la ducha. Hércules entró en su cuarto, cerró la puerta, y fue a tumbarse en la cama. Se quedó mirando el alto techo a dos aguas, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza.
Tenía un oído puesto en los sonidos que seguían llegando del cuarto de baño (la ducha había concluido, se oía zumbar una pistola de pelo); el otro, en la voz de su madre, que estaba hablando por teléfono y caminaba de arriba para abajo por su habitación.
Un escarabajo describía círculos con un intenso runrún y lanzaba destellos verdiazules al tocar los rayos de sol que entraban por la ventana. Hércules experimentó una efímera sensación de poder personal: él sabía cosas que los adultos a su alrededor ignoraban. Luego se sintió atemorizado. ¿Era posible que en realidad quisieran deshacerse de su padre?
Un poco más tarde, cuando el olor del café empezó a flotar por la casa, Hércules se levantó. Fue al baño a lavarse la cara y se mojó la cabeza para peinarse.
La maleta de Anastasia estaba ya sobre un banco junto a la puerta principal. Anastasia desayunaba sola en la cocina.
—Pero si te ves más guapo así, con el pelo mojado para atrás —dijo Anastasia cuando Hércules se acercó a darle un beso.
El perfume que despedía hoy, distinto del de ayer, era igualmente irresistible para las papilas olfativas de Hércules. Le pareció que aquel olor brotaba de sus hermosos pechos cubiertos de pecas que subían y bajaban con su respiración.
Para Hércules fue desagradable ver aparecer en aquel momento a su padre.
Tenía la palidez del mal sueño, la pátina enfermiza de la droga, el pelo tieso y alborotado. El olor a alcohol, a mala noche y a dientes con caries que salió de su boca cuando se acercó a besarlos avergonzó profundamente a Hércules. Miró a Anastasia, pero ella sonreía alegremente y no parecía tan disgustada.
—¿Descansaste? —preguntó Anastasia, y su voz sonó dulce y cariñosa, como si en verdad le importara.
El padre dijo:
—Creí que ya te habías ido.
—Pues sí. —Anastasia se puso en pie—. Ya me tengo que ir.
Hércules miró el reloj de pared: eran casi las diez.
El padre se pasó una mano por la cabeza, frunció las cejas y la miró con una expresión apocada y al mismo tiempo codiciosa.
—¿Y aquello, se va a poder? —preguntó. —No te preocupes. Algo conseguiré.
Hércules llevó la maleta de Anastasia hasta el jeep, y Anastasia le estampó un beso en cada mejilla.
—Me despides de mamá —le dijo—. Y no sigas poniéndote más guapo, que no respondo.
Hércules sintió que se sonrojaba.
Anastasia encendió el motor, y, ya al volante, dio al padre de Hércules un beso de despedida formal.
—No te preocupés —le dijo su padre a Hércules mientras veían el jeep que se alejaba camino abajo—. Volverá.
—¿Ella? —¿Quién más? —¿Y para qué?
El jeep desapareció detrás de una cortina de árboles.
—Es posible —dijo—, es posible que hagamos un negocio.
—¿Le vas a vender tus cuadros?
—Tal vez. Tiene que convencer a su novio. Sólo espero que no decida traerlo cuando vuelva.
—¿Tiene novio?
—Y cómo no iba a tenerlo, una mujer así. —¿Lo conocés?
—No. Ni quiero conocerlo.
Se rieron con espíritu de camaradería y volvieron a entrar en la casa.
3
El herrador llegó al día siguiente con sus tenazas, su despalmadora, su gran lima y su badal. Se agachó junto al caballo, le dio unos golpecitos detrás de la rodilla, y el caballo alzó la mano mala. Dejó descansar sobre sus piernas el casco, deteniéndolo firmemente. Santos tenían razón: la pezuña estaba en pésimo estado. Entreverado con el familiar olor a cuerno que no le era del todo repugnante, Hércules percibió un olor a animal muerto.
El herrador, después de limpiar los cascos, los bajó con las tenazas, y declaró que estaban demasiado débiles para reherrarlos. Trabajó el casco malo con la cuchilla y la lima, y recomendó que lo trataran con antisépticos y tinturas para evitar que siguiera pudriéndose.
Cuando el herrador se hubo marchado, Hércules fue a tomar un puñado de sal de un bote de latón. El viejo garañón resopló al oler el mineral, y lo lamió con gusto de la palma del niño con dos ásperos lengüetazos.
Enterado de que el niño había mandado a Santos por un herrador al que él no podía pagar, su padre sometió a Hércules a un interrogatorio de sobremesa.
—Ya le pagué yo —le dijo Hércules. —¿Con qué dinero?
—Encontré un billete en un libro viejo en la biblioteca —tuvo que mentir.
—Easy come, easy go —dijo con algún resentimiento el padre.
—¿Qué querés decir con eso? —dijo la madre de Hércules.
—Se lo vamos a vender al carnicero. Necesito la plata. Si me da lo suficiente, es caballo muerto.
Hércules bajó la vista para clavarla en su plato de fruta.
—No le hagas caso, hijo —dijo la madre de Hércules, mirando al padre con disgusto.
Si, a pesar de sus súplicas, su padre permitía que el carnicero matara al Gitano por unos cuantos quetzales —se dijo a sí mismo Hércules—, él ya no haría nada para evitar que le hicieran daño, si era cierto que querían hacerle daño.
Conocía un buen lugar para estar solo, como quería estarlo: una pequeña cueva en la pared arenisca de una cascada seca (era diciembre) con una hermosa vista hacia el sur —un espectacular panorama de un brazo de la sierra recortado contra el cielo. Subió por un sendero del bosque que él mismo había descubierto.
Cuando llegó a la cascada seca, el sol de la mañana comenzaba a calentar la arena blanca a la boca de la cueva. Se tumbó ahí de espaldas para recibir en la cara los vivificantes rayos del sol.
Últimamente dormía mal, se levantaba a menudo en medio de la noche para pensar en Anastasia, y tenía pesadillas. Se quedó dormido, y cuando despertó y abrió los ojos, estaba boca abajo. Dos caballitos del diablo color malva copulaban encima de una pequeña piedra con forma de huevo a pocos centímetros de su cara. Hércules se volvió para ponerse de espaldas. Tenía, debajo de la ropa, una placentera erección.
Era la primera vez que esto ocurría, pero con la mayor naturalidad se desató el cinto y se abrió los pantalones, evocando la imagen de Anastasia.
Deseaba más que nada verla regresar. Tenía poco que hacer mientras tanto. Había algunos niños de su edad en las fincas vecinas, pero las casas quedaban muy lejos, y después de casi un año de vivir en Peña Colorada, Hércules aún no los conocía más que de nombre. Comenzó a acariciarse.
Oyó el ruido de un helicóptero que volaba por encima de la cueva. Volaba bajo, y Hércules alcanzó a leer las siglas FJ4 pintadas en negro en la barriga de la nave. El helicóptero describió un amplio círculo al borde de la sierra. Se detuvo un momento —o así le pareció a Hércules— a la altura del ojo de agua más grande de Peña Colorada, volvió a pasar por encima de Hércules, y luego se alejó por donde había llegado, hasta desaparecer más allá de la próxima montaña.
Los rayos de sol ya no tocaban la arena, y una brisa muy fresca había comenzado a soplar. Hércules se levantó, y fue bajando despacio, como distante de todo y entre culpable y feliz, por el cauce del torrente seco de vuelta hacia el viejo casco de la finca.
4
La tarde que la esperaban se quedaron en casa y pasaron un buen rato en aparente calma sentados en la sala. Después del almuerzo, el padre había pedido a Santos leña seca y ocote, de modo que ahora todo estaba listo para que, en el momento indicado, con un simple fosforazo tuvieran fuego en la chimenea. Ahora se había puesto a hojear una vieja revista de arte. La madre, que recibía literatura religiosa (por la que no había que pagar gracias a las suscripciones a perpetuidad obtenidas por una hermana del abuelo), se puso a ordenar sus lecturas. Instalada en un sillón junto a la lámpara de pie con un rimero de revistas, cartillas y circulares, iba descartándolas o las apartaba para el futuro con cierta apatía. Hércules, después de pasar visita al Gitano, que todavía no sanaba, había vuelto a ducharse, y se había preparado un plato de palomitas de maíz, que consumía lentamente, intercambiando miradas silenciosas y más o menos sonrientes, ahora con su madre, ahora con su padre.
Al percibir el débil sonido del motor del jeep que se acercaba, Hércules alzó un dedo y dejó a un lado su plato para limpiarse las manos en la tela del sofá.
—Aquí está ya —dijo.
Su padre cerró la vieja revista con una parsimonia afectada, la puso en la mesa de café y se quitó los anteojos. Su madre se levantó, dijo «Oh felicidad» con ironía, y salió al vestíbulo para abrir la puerta y ser la primera en dar la bienvenida a su invitada.
Al oír una voz masculina que resonaba en el vestíbulo, el padre de Hércules se inmutó visiblemente. A Hércules le pareció que reconocía el acento y la voz: era Jack, el geólogo.
—Pero es una casa maravillosa. Maravillosa —decía—. Siglo veinte, ¿no?
El padre de Hércules se había repuesto. —Viste. Se trajo al pinche novio —dijo.
Hoy, en lugar de ropa de explorador, el geólogo vestía un traje claro y bien planchado que a Hércules le causó una agradable impresión de elegancia y bienestar. Anastasia tenía pintura de labios rosada, y estaba preparada para el campo, con jeans de cintura muy baja (se alcanzaba a ver el g-string rojo que le rodeaba las caderas) y botas tejanas.
—Yo soy Bruce. Mucho gusto —dijo el falso Jack, y dio un apretón de manos al niño.
Aunque se parecía a su padre, pensó Hércules, estaba en mejor forma, sin la pancita incipiente, con hombros más anchos, la espalda recta y la cabeza erguida en una postura ejemplar. Aun así, Anastasia era demasiado joven para él.
—Aquí están los tres hombres que más me gustan en el mundo —dijo Anastasia cuando los cinco estuvieron sentados en la sala—. Voy a casarme con Bruce sólo porque tú —dirigió sus brillantes ojos al niño— estás demasiado joven, y bueno, tu papá ya está casado.
Bruce y el padre de Hércules se rieron. Hércules sintió que la cara le ardía, miró al suelo.
«De aquí a diez años —pensó—, podrían divorciarse. O él podría estar muerto.» Hércules podía esperar.
Un momento después, aperitivos en mano, los adultos empezaron a hablar de negocios. Con los acostumbrados viajecitos al baño entre bebida y bebida, el padre de Hércules había acaparado la atención de Anastasia —le hablaba de pintores «de ver-dad»; de Goya, de Constable, de los paisajes de Turner y los cielos de David Caspar Friedrich.
—La pintura en Copenhague estaba influida sobre todo por la jardinería inglesa de fines del siglo dieciocho —decía, mientras Bruce y su anfitriona hablaban de la vida en otros lugares.
Bruce era canadiense, doctor en leyes y en economía. Había conocido a Anastasia hacía algunos meses, durante un congreso bancario en Nueva York. Se enamoraron y él se vino detrás de ella a Guatemala. Pero Hércules estaba seguro de que Bruce, o Jack, era un impostor. Estaba engañando a su madre, y probablemente a Anastasia también, pensó después, bastante confundido.
Al anochecer su padre encendió la chimenea. Anastasia estaba de pie junto a él, y aunque Hércules, sentado al lado de su madre, apenas alcanzaba a oír las palabras pronunciadas junto al fuego, las sonrisas calurosas y los gestos de Anastasia hacia su padre le provocaban celos. Cuando su madre se puso en pie y anunció que iba a comenzar los preparativos para la cena, Bruce ofreció ayuda y la siguió a la cocina. Hércules se quedó otro rato en la sala, el suficiente para ver cómo su padre tomaba la mano de Anastasia, sin que ella se opusiera. Estaba diciéndole algo al oído cuando el niño decidió ir a ver lo que estaba pasando en la cocina.
Su madre y Bruce hacían bromas y reían a carcajadas, al mismo tiempo que lavaban verduras y aceitaban la carne. Aunque Hércules no comprendía muchas de las bromas (algunas las decían en inglés) percibió a través de ellas, turbiamente, una corriente sexual. Salió de la cocina y se quedó dando vueltas en el espacio impreciso entre la sala y el vestíbulo, incómodo y muy infeliz.
De pronto, se oyeron tres aldabonazos en la puerta principal.
—Soy yo, patrón —dijo Santos. Hércules abrió la puerta.
—El caballo se cayó y no quiere levantarse —le dijo Santos.
Hércules fue corriendo a la sala.
—Sí, ya lo oí —le dijo su padre—. Por qué no vas y me contás.
Ya estaba borracho, pensó Hércules. —Prestame tu linterna —le dijo con tono comprensivo.
—Yo te acompaño —ofreció Anastasia. Hércules se volvió para mirarla, despatarrada como estaba en el sofá—. Estoy deliciosa aquí, pero te acompaño.
—Sólo voy por la linterna —dijo Hércules, y subió al cuarto de su padre.
La linterna del padre estaba en su mesa de noche. Era una linterna cromada, pequeña y potente, comprada años atrás, en tiempos prósperos. Hércules la sacó de entre un montón de envoltorios de medicinas, papeles y balas sueltas.
—Voy con ustedes —oyó la voz de su padre a sus espaldas—. Salí de aquí y esperá. Esperá fuera, niño.
En el cajoncito secreto de la mesa de noche estaba, además del testamento y las fotos de su madre, un viejo Colt .45 que también perteneció al abuelo, recordó Hércules. Comprobó que la linterna funcionaba, se quedó a la puerta esperando a su padre. El padre salió con el revólver, puso balas en el tambor, y se lo guardó en un bolsillo del pantalón.
Bajaron hacia la caballeriza los cuatro. Hércules y Santos iban delante. Soplaba un viento frío, y desde el camino vecinal llegaba el ruido de cohetillos y chifladores que los niños quemaban en diciembre. Santos iba dando flashazos camino abajo con su Ray-o-Vac de cinco quetzales. El niño alumbraba con la linterna de su padre la profunda rodada de los autos y el camellón de grama a los pies de Anastasia. Un tapacaminos volaba unos pasos delante de ellos, con su voz de lechuza y sus alas de gavilán. Se posaba para esperarlos a un lado del camino, y volvía a volar para ir a posarse de nuevo al otro lado unos pasos más allá.
En su establo de block y tejalita, el viejo garañón estaba tumbado panza abajo. Tenía los posteriores de lado, los delanteros doblados sobre sí mismos, la cabeza erguida y aguzadas las orejas, con un ojo casi ciego por las cataratas y el otro alerta y como inteligente. Hércules se le acercó, pero el caballo echó para atrás las orejas, estiró el cuello y abrió el hocico para enseñar dos o tres incisivos largos y afilados.
Hércules retrocedió, y sintió las manos de Anastasia, que se apoyaban sobre sus hombros para reconfortarlo.
—No quiere que lo molesten —dijo Santos—. Está en las últimas.
—¿Qué tiene? —dijo con voz muy suave Anastasia.
—Está viejo —le dijo Hércules.
—¿Por qué no puede levantarse? —insistió ella. El padre se interpuso entre la mujer y el niño y el caballo. Tenía una mano en el bolsillo con el revólver.
—A todos les pasa —dijo— con la edad. Anastasia, que miraba a Hércules, dijo:
—Si ya se va a morir, no hace falta que lo maten así —indicó el revólver.
Hércules no dijo nada.
Anastasia miró a Santos, que asintió gravemente con la cabeza.
—Es lo mejor, señorita.
—Es cuestión de dinero —dijo el padre, y por fin Anastasia le dirigió la mirada—. Podría vivir un par de años más, si se cura, pero está sufriendo demasiado. Son los cascos —se rió—. A ver.
Se volvió al caballo, avanzó con cautela. Ahora, el caballo se dejó tocar, primero en el testuz, luego en el cuello y en el pecho.
—Bueno, bueno, muñeco —le decía el padre—, no tengás miedo, que te queremos.
El caballo resopló, como aliviado. El padre lo agarró de una oreja.
—¡Arriba! —exclamó—. ¡Hop!
Se oyó la explosión lejana de un cohetillo —por un instante Hércules creyó que su padre había disparado— y luego se oyeron otras más.
Haciendo un esfuerzo desesperado, el animal intentó levantarse. Pero la pata con el casco malo no lo sostuvo y cayó de cara en el suelo de adoquín con un feo crepitar de dientes rotos. Quedó tendido de costado, la cabeza apoyada en el suelo, temblorosa la ijada. Un hilito de sangre le brotó del belfo, que estaba fláccido.
El padre se hincó junto al caballo, sacó el revólver y le metió el cañón en una oreja.
—Será mejor así —dijo— y ya.
—Por favor —chilló Anastasia, y dio un paso adelante—. Déjalo estar. El veterinario, o lo que sea, lo pago yo. Déjalo.
—¿Segura? —preguntó el padre.
—Segura —Anastasia asintió, y retrocedió para rodear con un brazo los hombros de Hércules.
Subían por el camino de vuelta a la casa, Anastasia y Hércules entrelazados en un reconfortante abrazo. El padre iba dando instrucciones a Santos para que, de madrugada, fuera al pueblo por un veterinario, por ácido bórico, yodoformo y una loción podal.
—Se curará, ya verás —decía Anastasia. Hércules dijo que si el caballo mejoraba dejaría de montarlo, para que el resto de sus días lo pasara simplemente pastando y en paz.
La madre de Hércules y Bruce seguían divirtiéndose —el niño oyó sus risas aun antes de entrar en la casa. La mesa estaba puesta, y el pulique recién guisado podía olerse desde la sala.
—¡A comer! —exclamó la madre de Hércules, que salió de la cocina con una copa de vino en una mano y la botella en la otra.
Hércules no la había visto tan alegre en mucho tiempo, y llegó a la conclusión de que esta vez también ella se había emborrachado. Bruce era el único que se mantenía sobrio. Hércules recordó el momento en que bajaban dando saltos por la quebrada. ¿Por qué se hizo pasar por otro?, se preguntó.
Después de comer (aunque el padre de Hércules apenas probó la carne y no tocó su ensalada) volvieron a la sala para tomar café y digestivos. Hércules dio las buenas noches y subió a su cuarto. Había conservado la linterna de su padre, la dejó sobre la mesa de noche. Cerró con llave las tres puertas de su cuarto y abrió la ventana —por don-de entraban de vez en cuando las risas y las exclamaciones de los adultos. Se cambió de ropa, se metió en la cama y apagó la luz.
Bruce y Anastasia —pensaba Hércules— eran más de lo que aparentaban, y por otra parte aparentaban ser más de lo que eran. No eran novios ni se iban a casar; pero sin duda trabajaban juntos.
Un poco más tarde oyó ruidos de pasos en el corredor. Era Anastasia —Hércules ya reconocía sus pisadas. Se levantó de la cama, fue hasta la puerta y la entreabrió suavemente.
Anastasia estaba en la biblioteca, mirando una de las pinturas que había dicho que quería comprar. Una corriente de aire atravesó el pasillo. Anastasia se volvió rápidamente hacia Hércules.
—Hola —le dijo—. ¿Despierto todavía? Pero vas a resfriarte, niño, con estos chiflones. A ver —se acercó a Hércules, lo tomó de los hombros para hacerle girar, y lo llevó hasta la cama—, métete ahí.
Hércules obedeció dócilmente.
—¿Vas a comprar el cuadro? —preguntó. Anastasia se sentó al filo de la cama.
—A Bruce no le gusta —dijo, y puso cara de decepción.
—¿Cuándo lo vio? —Cuando bajamos al establo. —¿Él manda?
—No siempre —Anastasia se sonrió. —¿Quiere comprar la finca?
La había sorprendido, pensó Hércules al verla sonreír y sacudir ligeramente la cabeza.
—Nos gusta mucho. Sí, queremos la finca, los dos. Y creo que a tu madre la sacaríamos de apuros. Y a ti también. —Le acarició la cabeza—. Tu padre no es finquero. Acabará por arruinarse aquí, en vez de dedicarse a pintar. No entiendo por qué se empeña en no vender.
Hércules reflexionó un momento.
—No puede —dijo. —¿No? ¿Cómo así?
—No puede —prosiguió Hércules con orgullo infantil— porque la finca es mía.
—A ver, a ver. Explícame eso, niño.
Cuando Anastasia volvió a dejarlo solo, Hércules cerró los ojos y se puso a fantasear desordenadamente. Si sus padres ya no dormían juntos, tal vez era posible, y hasta bueno, que esa noche su madre durmiera con Bruce. ¿Y Anastasia, dormiría con su padre? En cualquier caso, a su padre no le importaba morir. Y sin embargo a Hércules le tranquilizaba pensar que tuviera consigo el revólver. Si intentaban matarlo, tendría cómo defenderse.
Podría ser feliz con Anastasia un tiempo, su padre, y divorciarse antes de morir. Esto permitiría que su madre y Bruce también fueran felices juntos. Y unos años más tarde, cuando él, Hércules, tuviera edad suficiente, se casaría con Anastasia y vivirían en la finca que ella deseaba tanto.
5
Tal vez el viento había hecho dar un batacazo a los postigos de la ventana, que estaban abiertos de par en par. Era de noche todavía y las estrellas resplandecían en el cielo negro. La campana que sus padres usaban para llamar a Santos comenzó a repiquetear. De pie junto a la ventana, Hércules alcanzó a oír la voz de Anastasia. Debía de estar en el patio o en la cocina. Parecía exaltada.
«¿No? Un infarto, parece. Pues claro que es grave. ¡Manden un helicóptero entonces!», gritó.
Deprisa, Hércules se calzó las pantuflas, se puso una bata y bajó a la sala. Su madre y Bruce estaban de rodillas junto al cuerpo de su padre, que yacía boca arriba cerca del fuego, la cabeza apoyada en un cojín. Lo habían cubierto con una manta. Sudaba, y respiraba con dificultad.
Hércules se arrodilló al lado de su padre. Le tocó suavemente la cara roja e hinchada.
—Tiene calentura —dijo Hércules. La boca de su padre se abrió.
—Tengo calor —dijo casi sin voz—. Apagá el fuego. Estoy ardiendo.
—No lo agobies demasiado —dijo la madre de Hércules—. Necesita respirar.
El padre dio un resoplido, cerró los ojos, y quedó como inconsciente.
Anastasia entró en la sala.
—Ya viene un helicóptero —anunció.
—Muy bien —dijo Bruce—. Todavía lo pueden salvar.
La madre de Hércules lo miró, como esperanzada. ¿O arrepentida tal vez?, se preguntó Hércules.
Mientras aguardaban la ambulancia aérea, los adultos decidieron marcar un sitio próximo a la casa para que la nave aterrizara. Santos llegó, y le pidieron que hiciera una fogata. Salieron para indicarle el sitio. Hércules permaneció junto a su padre. Perlas grises de sudor le resbalaban por la cara. Abrió los ojos, miró a su alrededor.
—¿Dónde estoy? —balbuceó, desorientado—. Ughh.
Hércules le secó el sudor con el puño de la bata, le dijo:
—Estamos en la sala, en la Peña. —Apagá el fuego. No aguanto el calor.
Hércules levantó la manta que lo cubría. Estaba empapada. Tocó el pecho de su padre, que subía y bajaba rápidamente. Estaba también mojado, con un sudor frío y pegajoso.
—Éstos quieren matarme —dijo el padre—. Me asfixio.
Hércules le quitó la manta de encima, y de pronto el padre se puso a temblar.
—No —dijo, cuando Hércules intentó cubrirlo de nuevo—, estoy mejor así.
Por fin se oyó el motor del helicóptero que se aproximaba.
—Ya vienen —dijo Hércules. —¿Huhh? ¿Quién viene?
—Te van a llevar en helicóptero.
Su padre abrió mucho los ojos, sorprendido. Le apretó una mano a Hércules. Le dijo:
—Van a matarme. Tené mucho cuidado. Hércules le dio un beso en la frente. —Pero, papi, ¿por qué?
—Por la tierra.
—Pero la finca es mía. Podemos venderla, si querés.
—¿Ya lo sabías? —sacudió la cabeza—. A vos también van a matarte. Es por el agua. Tenemos mucha agua. —Cerró los ojos—. Pero tal vez ya lo saben, si son tan listos. Habrán ido al catastro.
—Se lo dije yo —confesó Hércules.
—Claro —dijo el padre, y soltó una risa rara—.
—Tomá esto, cuidalo. —Le dio a Hércules el revólver del abuelo.
El heliopuerto improvisado estaría a veinte metros de la casa, en una cancha de bádminton abandonada, donde ahora la hierba era batida en oleadas concéntricas por la gran hélice del helicóptero, que aterrizaba. Un potente reflector apuntaba a la casa. Las figuras humanas que iban y venían producían sombras descomunales que se alargaban sobre la hierba o trepaban por los muros de la casa formando acordeones en las escaleras. Pusieron el cuerpo agonizante de su padre en una camilla para llevarlo al helicóptero. Hércules fue tras ellos, intentó subir a la nave. Un paramédico de uniforme anaranjado y con aspecto de extranjero —cabezón, con el pelo café claro casi a rape, los ojos grises y una barbita de chivo— lo agarró por los hombros. Cuando se inclinó sobre Hércules, al niño le pareció que tenía la frente más grande que hubiera visto nunca.
—¿Tu padre? —le preguntó, indicando la camilla con un movimiento de la cabeza—. No te preocupes. Se salvará. —Miró hacia la casa—. Supongo que alguien vendrá con él. No, no tú. ¿Tu mamá, vas a llamarla?
Hércules corrió a la casa.
—Allá arriba —le dijo Anastasia, que estaba en la sala con Bruce—. Fue por sus cosas.
Siguió corriendo escaleras arriba, sosteniendo con una mano el revólver dentro del bolsillo de la bata.
Por el espejo de cuerpo entero en el fondo del corredor, Hércules vio a su madre, que pasaba de su habitación a su cuarto de baño. Se acercó sin hacer ruido. Sobre la tapa de formica del pequeño taburete, junto a la bañera, había un envoltorio de plástico con un polvo blanco, una minúscula cuchara de plata, una tarjeta de débito con la foto de su padre, y un billete de veinte quetzales enrollado. Después de meter todo esto apresuradamente en un estuche de viaje, su madre se volvió, sorprendida al ver a Hércules.
—Voy con él al hospital —dijo. Se metió el telefonito celular en un bolsillo de su chaqueta de vinilo y se la abotonó rápidamente hasta el cuello. Se inclinó hacia Hércules para abrazarlo.
—No quiero quedarme solo aquí —le dijo Hércules—. Quiero ir contigo.
—Pero, hijo, no pasa nada. —Lo pensó un momento—. Ven, vamos a ver si hay lugar.
Hércules la siguió escaleras abajo.
—Lo siento, señora —gritó el paramédico cabezón con la barbita de chivo al pie del helicóptero, ya listo para despegar—, sólo usted puede venir.
Hércules se aferró a la mano de su madre. El paramédico tuvo que emplear cierta violencia para apartarlo, y luego ayudó a la mujer a subir al helicóptero.
—Lo siento —repitió, dirigiéndose a Hércules. Su gran frente desapareció detrás de la máscara de plástico de sus visores nocturnos, que emitían dos rayitos de luz roja. Dio media vuelta, y montó de un salto en la cabina.
De modo que Hércules quedó en tierra entre Anastasia y Bruce, mientras el helicóptero despegaba formando un torbellino que los despeinaba y sacudía sus ropas. «FJ4», leyó con un vago recuerdo Hércules en la panza del aparato, que siguió elevándose. Viró en redondo, se fue haciendo pequeño, y desapareció más allá del espinazo de pinos negros de la sierra que se recortaba contra las frías estrellas de diciembre.
Santos ya estaba apagando la fogata en la parte baja de la vieja cancha. Hércules sintió el brazo de Anastasia que le rodeaba cariñosamente el cuello. Bruce le puso una mano sobre la cabeza, dijo:
—Vamos.
Regresaron a la casa. Anastasia buscaba algo entre los cojines cerca de la chimenea, y Hércules tuvo la certeza de que no volvería a ver a su padre.
—El revólver, él lo tenía, y no lo encuentro —dijo Anastasia—. No está bien que se quede por ahí.
«Todo está mal», pensó Hércules, invadido por el miedo. Aunque Yay estuviera a su lado, todo estaba mal.
En la chimenea, un volcancito de leña convertida en brasas se derrumbó, y un enjambre de chispas levantó el vuelo y se extinguió rápidamente. Hércules se deslizó entre Bruce y Anastasia, y corrió escaleras arriba, como si ahí estuviera su salvación.
—Leave him alone. A ski slope now, baby —oyó que Bruce le decía a Anastasia. Aunque conocía las palabras, no comprendió.
—All right —dijo ella, que había dado unos pasos detrás de Hércules.
Hércules entró en su cuarto, cerró la puerta con llave, y luego fue corriendo a cerrar las puertas de los cuartos adyacentes.
Pero no subieron tras él, como había temido. Se acercó a la ventana para escuchar.
«Espero que no haga una tontería», alcanzó a oír la voz de ella.
«He’s scared witless», contestó él en inglés. «Tiene el revólver, estoy segura.» «Mañana se la pides, déjalo estar.»
Ella dijo algo en tono de protesta.
Un momento más tarde la manecilla de la puerta de su cuarto que giraba lo sobresaltó.
«¿Estás bien?», preguntó la voz de Anastasia. Sentado al filo de la cama, Hércules guardó silencio, contuvo la respiración. Un ligero forcejeo, pero el pestillo no cedió. En voz muy baja, ella dijo:
«No creo que esté durmiendo.»
«No. No lo creo—Bruce contestó en español—. Nos tiene miedo. Déjalo, te digo. Se acostumbrará.»
«¿Pero por qué nos tiene miedo?»
Se alejaron de la puerta. Hércules alcanzó a oír el ruido de pisadas que descendían de nuevo por las escaleras, y la voz de Bruce que preguntaba algo en inglés. Se levantó de la cama y fue hasta la mesa de noche de su madre, donde estaba el teléfono; marcó el número de su celular, pero nadie contestó.
Con la bata puesta y el revólver debajo de la almohada, Hércules se acostó y apagó la luz. Tres o cuatro luciérnagas volaban bajo el negro techo de madera. Hércules se quedó mirando el encenderse y apagarse de la luciferina y la luciferasa en sus abdómenes. Intentaba poner algunas cosas en claro —el ánimo oscilante entre la paranoia y la esperanza, entre el «A vos también van a matarte» de su padre y el «Se acostumbrará» de Bruce.
Lo despertaron el hambre y la sed. Fue al baño de su madre y abrió la llave —aunque de esa agua no solían beber. El caño estaba seco. Llamó de nuevo al celular. Nada. Desconsolado, se levantó para ir a escuchar tras puertas y ventanas. No se oían nada más que los ruidos familiares de la madrugada, la última lechuza, los gallos, las vacas, algún perro.
Resolvió bajar por comida. «Antes de que despierten», pensaba. Sin encender luces, alumbrándose con la linterna y con el revólver listo en la otra mano, bajó las escaleras y fue hasta la cocina. Puso la linterna en una repisa, abrió la nevera y sacó un jarrón de agua, del que bebió directamente, sin soltar el revólver. Para abrir un bote de yogur, tuvo que guardarse el arma en un bolsillo. Y fue entonces cuando Bruce (que acechaba tras la celosía de la despensa) cayó sobre él. Le quitó el revólver con facilidad y se lo guardó en el cinto.
—Tranquilo. —Le hizo girar y lo sujetó por los brazos—. No debes tenerme miedo. No voy a hacerte daño —continuó.
Hércules lo miró a los ojos sin decir nada. —Si me caes bien, hombre. —Bruce lo soltó y extendió las manos con una sonrisa. Hércules seguía mirándolo sin decir nada.
—Está bien. —Bruce tomó el revólver, abrió el tambor para extraer las balas, que guardó en un bolsillo—. Con amistad —dijo, y devolvió el arma al niño.
Anastasia estaba a la puerta. Pasó al lado de Bruce para ir a abrazar a Hércules.
—Bruce y yo somos tus padres de hoy en adelante, ¿no lo entiendes?
6
Bruce despidió a Santos poco tiempo después de tomar las riendas de la finca (la que en efecto pertenecía a Hércules, de modo que Bruce no podía venderla, pero, en cuanto padre adoptivo, tenía potestad para explotarla como mejor le pareciera). Contento con la cantidad que Bruce le pagó al despedirlo, con lo que tendría para vivir un par de años sin salario, Santos había regresado a Jutiapa, donde estaban enterrados sus padres. Esto ayudó a hacer borroso el pasado para Hércules, que ya no tenía a nadie con quien hablar acerca de él.
Ahora vivían en la finca varias familias de colonos, gente joven desplazada por las grandes plantaciones de caña de la costa sur. Bruce se deshizo de las vacas, mandó demoler la vaquería y el ordeñadero. En su lugar, una cuadrilla de albañiles estaba levantando un edificio de grandes proporciones, al que se referían como «la fábrica» —pero nadie quiso explicar a Hércules qué iban a fabricar. Llevaron a la finca a remolque grandes máquinas perforadoras, que hacían hoyos profundos en distintos puntos de la sierra. De vez en cuando se oían explosiones y podían verse nubes de polvo verdiblanco en los lugares donde la tierra comenzaba a vomitar sus entrañas. Una tropilla de tractores se dedicaba a ampliar el camino principal, y una nueva recua de mulas trajinaba por los desfiladeros, para acarrear piedras de lo alto de la sierra hasta el valle.
Pronto habían comenzado a llegar nuevos visitantes a la finca, amigos de Anastasia y de Bruce. Casi todos eran extranjeros que habían ido comprando tierras en las inmediaciones, y formaban una especie de comunidad. («Como menonitas en Belice», había comentado Anastasia.)
Para el cumpleaños de Hércules, invitaron a Peña Colorada a varios amigos con sus familias. Después de cantar y comer el pastel, los niños se habían alejado de la casa. Los mayores jugaban paint-ball de mano entre los árboles, y los chicos se dispersaron en pequeños grupos para explorar el campo cubierto de mariposas blancas, o para cortar hierbas y frutillas, las que comían con avidez cuando estaban buenas, o se las lanzaban unos contra otros si las encontraban verdes o demasiado maduras. Hércules y un muchacho alto y desgarbado un poco mayor que él, al que apodaban Beanpole, fueron a sentarse en lo alto de una colina, desde donde se veía el Gitano que estaba pastando en un potrero con la caballada que Bruce había comprado poco tiempo atrás. El viejo garañón había intentado cubrir varias veces a una yegua que parecía dispuesta, pero sin éxito. Por fin, lo consiguió. Esto hizo sonreír a Hércules.
—Ese caballo por poco se muere hace poco. Mi papá lo quería dar a un carnicero. Y mirá.
—¿Bruce es tu papá? —Sí —dijo Hércules.
El otro le dirigió una mirada que a Hércules le pareció omnisciente. Sin pensarlo, continuó:
—Mis papás están muertos. —¿Cómo?
—En un helicóptero, se estrellaron en la sierra. Era de noche… —dijo Hércules, indicando con un movimiento de la cabeza la cumbre y los picos que se elevaban a sus espaldas, difuminados por una bruma de polvo dorado en la luz del atardecer. El otro no parecía impresionado, y Hércules continuó en voz baja con un tono de misterio—: Pero no los encontraron. Yo creo que a mi papá lo mataron antes.
—¿Qué estás diciendo? ¿Quién?
Hércules miró a sus espaldas. Susurró al oído del otro:
—Bruce.
—Mi papá es amigo de Bruce —replicó Beanpole, que parecía de pronto muy enfadado—. Ya no sigás diciendo tonterías. Yo sé quién era tu papá. Una droga. Este país no vale nada, sin gente como nosotros. Vamos a demoler estos montes. Están llenos de oro y metales fantásticos, y no lo sabés. Sólo nosotros sabemos esas cosas. —Se puso en pie, hizo un gesto que abarcó las montañas que los rodeaban—. Con esto se hacen las naves, los satélites, los cohetes. Muy pronto nos vamos a ir de aquí. Volveremos a nuestro mundo.
—¿De verdad? —fue lo único que Hércules atinó a decir. El Gitano ya se había separado de la yegua. Hércules tuvo una visión de montes demolidos, de naves espaciales y viajes interestelares, de otro mundo. «Lo que en realidad querían era el agua», recordó. Preguntó—: ¿Dónde está ese mundo?
Beanpole se inclinó sobre Hércules.
—Aquí —puso cara de loco y se tocó la sien— en mi cabeza. Pero para llegar ahí vos tenés que viajar años luz, ¡si sos un baboso! —le dio un golpe a Hércules en la cara con la mano abierta, y salió corriendo.
Hércules lloró un momento con la cara hundida en la hierba. Vio una carrera de hormigas que acarreaban semillas y pedacitos de hojas y desaparecían en un agujero rodeado por un anillo de tierra. Quiso desaparecer también. Algún día volvería para vengar a sus padres. Se levantó, se limpió la cara con el faldón de la camisa, y fue corriendo hacia la quebrada con la cueva para esconderse.
Acosado por los jejenes en su pequeño refugio (se golpeaba los antebrazos, la nuca y la cara para aplastarlos o espantarlos) y después de compadecerse de sí mismo largamente, experimentó una extraordinaria sensación de libertad. No tenía en realidad ni quería tener ya padres.
Al anochecer, oyó ladridos y voces; lo estaban buscando.
Los perros no tardaron en encontrarlo, y contra su voluntad (aunque el frío ya le hacía temblar) fue conducido hasta la casa por dos peones y el nuevo capataz.
Anastasia fue a la puerta a recibirlo.
—¿Pero dónde estabas? —preguntó en tono maternal.
Hércules se dejó abrazar sin decir nada, y el capataz y los peones con sus perros se alejaron de la casa y desaparecieron en la oscuridad.
Datos vitales
Rodrigo Rey Rosa nació en Guatemala en 1958. Después de terminar sus estudios viajó durante un año por Europa. Vivió algún tiempo en Nueva York, dedicado a escribir y a estudiar cinematografía. En 1980 visitó Tánger y conoció a Paul Bowles en un ciclo de talleres de creación literaria. Más tarde Bowles traduciría sus primeros tres libros al inglés. Rey Rosa ha publicado varias colecciones de cuentos y novelas cortas, entre ellas Ningún lugar sagrado, La orilla africana, Otro zoo, El material humano y Los sordos. Reside actualmente en la ciudad de Guatemala.