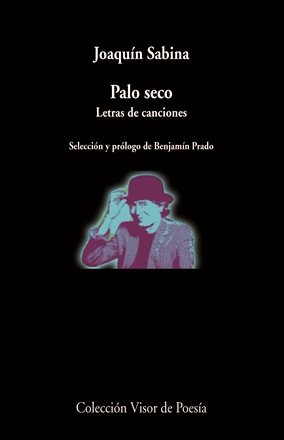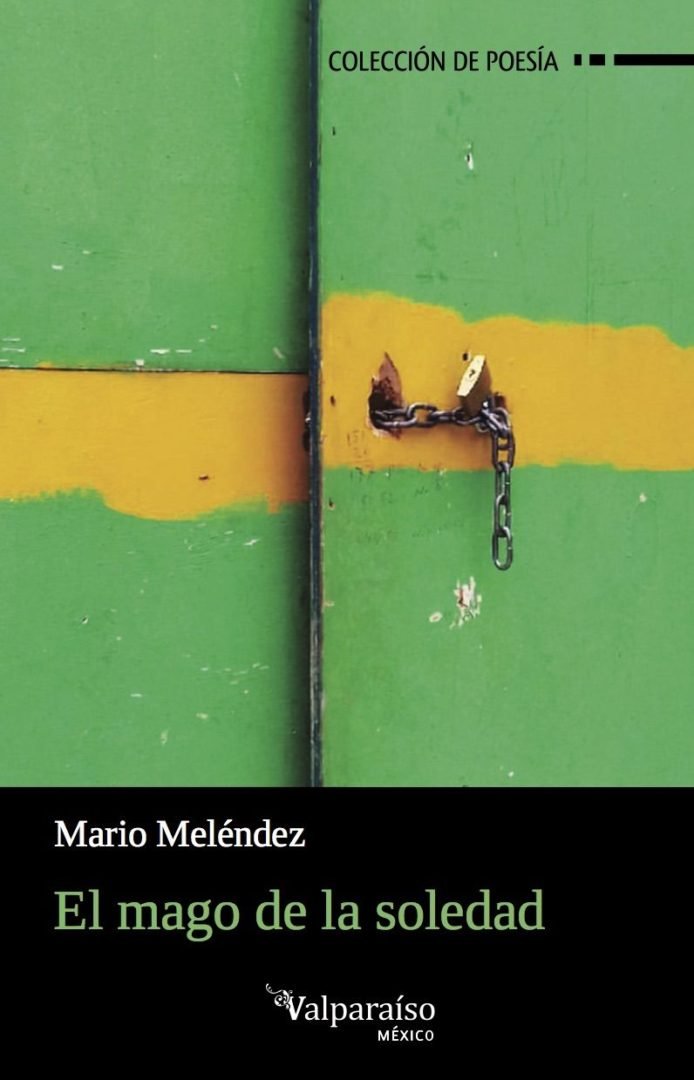Presentamos, en el marco del dossier de cuento hispanoamericano actual, un relato del narrador guatemalteco Rodrigo Fuentes (Guatemala, 1984). Ganó el concurso nacional de ensayo convocado por el diario Prensa Libre de Guatemala (2001) y el premio de cuento en los Juegos Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango (2008). Cuentos suyos han aparecido, entre otras antologías, en Sólo Cuento III (UNAM, 2011).
La isla de Ubaldo
Por ahí entraron, dice Ubaldo señalando los cocales. Vinieron de la carretera hasta la playa, metiéndose en terrenos baldíos para llegar a donde estamos parados. Eran varios, dice viendo ahora a Andrés, ocho o nueve, y se bajaron armados de las camionetas. Bueno, todos armados, excepto el abogado.
Usando el dedo gordo del pie izquierdo, Ubaldo dibuja círculos sobre la arena oscura. Usted sabe, Andrés, que uno está aquí para servirle al patrón. Pero cuando uno mira armas así, dice levantando la vista, las cosas van tomando un calibre diferente. Los ojos de Ubaldo son grisáceos, un poco como el mar sucio que revienta contra la playa. Me sentaron ahí nomás, dice apuntándole a la mesa bajo el ranchón, y empezaron a hablarme de su tío, Andrés, del patrón. Aunque no hablaban todos: unos se fueron a darle la vuelta a la casa, otros se apostaron bajo el ranchón, y era solo el abogado el que aquí estaba para hablar.
Andrés saca dos cervezas de la hielera azul y le alcanza una. Se recuesta en la hamaca y le indica a Ubaldo que tome la otra, pero Ubaldo solo abre la lata y espera, se queda un rato escuchando al mar, las olas que estallan y regresan sobre la playa. Por fin le da un trago a la cerveza, la pone sobre el suelo y en un mismo movimiento se desliza entre la hamaca.
Fue complicado, dice desde ahí.
Hora y media me tuvo el abogado y yo meneándome de lado a lado, pura anguila: si me pongo duro ahí mismo me fui feo. Que su tío tenía deudas, Andrés, eso estaba diciendo, que su tío no tenía palabra y que por eso venían ellos, a cobrarle la palabra mal pagada. Firme ya, decía el abogado con la pluma en mano, firme aquí, Ubaldo, casi puyándome con la pluma, porque si no firma va a ser usted el que nos va a quedar mal. Usted sabe que dueño del terreno no soy yo, le decía al abogado, el dueño es el patrón, ya quisiera yo poder firmar. Yo solo vivo aquí al lado en mi ranchito, solo cuido de la casa y le hago los remiendos al ranchón, ¿cómo voy a andar firmando yo el terreno?
Enojado el abogado, Andrés, y listo, se las sabía bien el condenado. Que no me preocupara, decía, que todo estaba preparado en el Registro, con mi firma ya era más que suficiente; me ofreció dinero, mucho dinero. Cinco mil pesos, me dijo, cinco mil pesos te pagamos, Ubaldo, vos solo firmá y aquí te mantenemos, tu mismo trabajito y tu mismo ranchito y tus cinco mil pesos al mes por cuidar del terreno. Esa firma era solo para el visto bueno, Andrés, para asegurarse de que aquí, en la costa, no les íbamos a dar problemas. El abogado sabía que su tío ya no me podía pagar nada, bien enterado estaba el abogado sobre la situación delicada del patrón.
Después de parar aquí siguieron a otros terrenos más adelante, en la playa también, y ahí le pidieron a algunos de los muchachos, a los cuidadores, que echaran el ojo y nos tuvieran controlados. Pero esos muchachos son de por aquí también, son de Monterrico y por eso es que son leales. Solo uno aceptó, un chavito que venía del altiplano y le cuidaba el chalet a Don Gutiérrez. Medio sonso el chavito, yo lo conocía porque en Monterrico todos se conocen, pero éste era algo lento, llevaba una mirada como acobardada todo el tiempo, y con unos pesos ya lo habían doblegado. Supongo que el chavito tampoco estaba enterado: aquí en Monterrico nos cuidamos entre nosotros, pero él venía del altiplano y por eso no supo a tiempo, no entendió que recibiendo ese dinero ya se estaba condenando.
Tres días seguidos pasé sin dormir, Andrés, desvelado después de la visita de los hombres. Feo eso de no poder dormir, cargar con la vigilia, pensar que uno duerme el miedo lo tiene a uno adormecido. Ubaldo hace una pistola con la mano y la levanta sobre la hamaca: con una de estas me acostaba, dice, a la par de la almohada la tenía cargada. Igual mi mujer y mis hijos ya no dormían en mi ranchito, los había sacado porque el asunto no estaba para tenerlos ahí. Ante esa gente no puede andar uno mostrando a la familia.
Recoge la cerveza del suelo y le da dos tragos largos. Aquí siempre ha habido calma, dice. Su mirada va del mar a los cocales y de vuelta al mar. Estamos rodeados de canales, Andrés, así que esto es una isla en realidad, pegadita a tierra firme pero isla al fin y al cabo. Solo se entra por dos lados: cruzando el puente por donde llegó usted y del otro lado de la isla, cruzando el canal en lanchón. Y así nos mantenemos informados, desde que alguien cruza ya sabemos.
Yo le hablé a su tío, nomás se fueron los hombres lo llamé al celular. A mí me temblaba la mano, uno es hombre pero en plena llamada empezó a temblar contra mi oreja el celular. Él se tomó su tiempo, usted ya sabe cómo es su tío, esperando callado al otro lado de la línea, y al final me agradeció, no explicó mucho aunque el silencio hablaba cantidad. Esto es delicado, dijo nada más, esta es gente seria, Ubaldo, te doy las gracias por tu apoyo.
Cuando vino a visitarme al día siguiente, directo de la capital, traía un guardaespaldas que se quedó esperándolo en el carro. Me dio la mano con la misma fuerza de siempre y nos fuimos a la playa a tomar un poco el aire. Pero el aire faltaba. A mí me faltaba. Y creo que a su tío también, porque le costó empezar a hablar, a contarme de su socio, del que le dio la información a los matones. Me imagino que más de algo le habrá dicho a usted, Andrés, pero esa vez, mientras me hablaba, se puso mal su tío. Un hijuesumadre, empezó diciendo, cosa extraña porque a su tío no lo he oído mentar madre en mi vida. Un hijuesumadre mi ex-socio: muy tarde me di cuenta del tipo de persona que era, dijo. A gente mala conocía este mi ex socio, gente de su misma calaña, solo que lo que él hacía con la pluma lo hacían ellos con el plomo.
Me cayeron en mi oficina, explicó su tío. Eran varios. El jefe del grupo y el abogado y unos matones: tres matones metieron a mi oficina. Ya era tarde. Casi de noche llegaron, cuando no había gente. Solo yo y mi secretaria: ella les abrió la puerta, cuando tocaron salió ella a ver quién era. La amarraron a una silla, fueron duros con ella. A mí me encañonaron en mi oficina y ahí me tuvieron sentado. Un buen rato. Un rato infinito, Ubaldo, así fue el rato que me tuvieron encañonado: infinito. El jefe tenía una peluca que le cubría la cabeza y unos lentes oscuros puestos todo el tiempo. Exigiendo que les firmara unas cuentas. Pagarés también. Y unas acciones de la empresa. Para eso el abogado: el abogado lo puso todo en orden, el abogado sabía qué pedir y cómo buscar. El jefe solo fumaba, con los lentes oscuros y la peluca y fumando de lo más tranquilo. Sin prisa, Ubaldo. Botando la ceniza en el suelo de la oficina. Al final, cuando parecía que se iban, dice el jefe: Y el terrenito también, sabemos que en la costa tiene un terrenito. Ese nos lo va pasando, ya luego le hablamos para que nos firme la escritura.
Cuando se fueron era de noche. Me dio una gran tristeza mi secretaria: entumecida estaba, fría la pobre. La desamarré y ahí se quedo sentada, muy quietecita. No hablaba. Mari, le decía yo, ¿estás bien, Mari? Pero Mari no respondía. Hasta más tarde, cuando llamé a Juan, un amigo mío que fue coronel. Juan llegó y me pidió que no tocara nada y empezó a hablarle a Mari. Él la sacó del espanto. Hizo que se levantara, y entre los dos la ayudamos a caminar. Le puse mi abrigo y así comenzamos a dar vueltas, en la misma oficina dimos vueltas. Sobre las cenizas de cigarros dimos vueltas. Caminando. Desentumeciéndola. Ya luego la llevó Juan a su casa y me dijo lo que yo ya sabía: en esto ni metás a la policía. Esta es gente seria, yo te averiguo, dijo. Y ha averiguado, todavía tiene contactos en la institución. Juan me ha ayudado mucho y, efectivamente, es gente seria la que vino a visitarme.
Su tío se quedó un buen rato en la playa. Yo le hice compañía, los dos sentados en la arena viendo al mar, pero de ahí en adelante ya no dijo mucho. Solo que el coronel le estaba ayudando, Juan es buena persona, dijo, conoce gente que puede apoyar: el muchacho que traigo en el carro, por ejemplo, es gente de confianza de Juan. A todos lados va conmigo ahora. En mi casa lo tenemos cuidando. A la oficina lo llevo también. Y los conocidos de Juan visitan: que se dejen ver, dijo Juan, que estos matones miren que no estás solo. Y cambiá tus teléfonos, el teléfono de tu casa y el celular hay que cambiarlos. Por eso es que le di uno nuevo, Ubaldo. Desde que todo eso pasó no he vuelto a oír de ellos. Hasta ayer, Ubaldo, hasta ayer que me llamó.
Por ahí llegaron la segunda vez, dice Ubaldo señalando con la mano: a los cuantos días de la visita de su tío aparecieron sobre la arena, pero solo en un carro esta vez. A mí ya me habían avisado mis conocidos. Desde que cruzaron el puente me llamaron para decirme que venían tres: el abogado y su secretaria y un matón. Los recibí en mi ranchito, y el abogado se bajó con grandes sonrisas, haciéndose el amigo. Ni modo, le hice el juego al abogado: les saqué sus cervecitas y hasta el matón salió con ganancia, esperando afuera del ranchito con su chela mientras el abogado, la secretaria y yo empezábamos a hablar.
Muy amigable el abogado, solo sonrisas era. Que qué bonito tenía el terreno, que muy bien cuidado el ranchito, que solo en la costa se encontraban hombres como los de antes. ¿Verdad que sí, Jackelin? Y la Jackelin, que estaba sentada en la silla con su cartapacio sobre las piernas decía sí, licenciado, ya no hay hombre como el hombre de la costa. El abogado le celebraba sus respuestas, soltaba carcajadas, y luego salía con que aquí había un problemita, Ubaldo, aquí hay un problemita y tenemos que arreglarlo. Por eso me traje a Jackelin, Ubaldo, ella nos puede ayudar a resolver las cosas, yo sé que usted es de hablar y no de pelearse, y por eso venimos aquí en son de paz. Entre todo esto la secretaria mirándome fijo, muy seria y muy fijo me miraba la Jackelin, con las piernas cruzadas y la faldita negra arrimada al muslo.
Que tenían varias propuestas, dijo el abogado, opciones para facilitar el asunto, y que solo se necesitaba voluntad. Voluntad, repitió: ganas nada más se necesitan, Ubaldo. Se me quedó viendo un rato, dejando que calaran las palabras, y luego sacó su celular del bolsillo. Ahorita vengo, me toca hacer una llamada, tómense su tiempo que ya luego hablamos. Salió el abogado de mi ranchito y ahí nos quedamos la Jackelin y yo, mirándome fijo ella. Con la pura mirada me tenía ahí bien quieto. Y yo haciendo tiempo, tratando de evitarla aunque el calor ya lo traía en el cuerpo; como niño de primaria estaba yo, me sudaban las manos también. Y su mirada me apretaba por todos lados, me apretaba rico; usted me entiende, Andrés.
En eso se para la Jackelin, la falda que se le arrima un poco más al muslo, y empieza a acercarse a donde estaba yo. Le sentía el calor de su cuerpo, Andrés, sentía mi propio calor mientras se iba acercando, mirando alrededor de mi ranchito con una sonrisita que me jodía y me encendía al mismo tiempo. No llevaba prisa, jugaba con uno de sus colochos mientras se me iba preparando el cuerpo a mí. Y esa sonrisita, siempre la sonrisita jodiéndome sabroso. Cuando llegó a donde yo estaba se agachó un poco, puso su mano sobre mi cuello y acercó su cara para hablarme al oído, las palabras tibias en mi oreja: Qué rica se mira esa camita que tiene ahí, Ubaldo, estaría muy a gusto descansar un rato, ¿no cree?
Yo me quedé helado, porque esa camita era la de mi hijo. La que usamos con mi mujer está al lado, pero la Jackelin se había fijado en la camita de mi hijo Brener. Usted ya sabrá de los achaques que ha tenido Brener desde que es un crío, la enfermedad que casi lo mata: yo por eso le debo tanto a su tío, Andrés, siempre fue un apoyo, llevándonos a clínicas, trayendo a los doctores, comprando las pastillas. Nunca me cobró un centavo su tío. Pues en esa misma cama de la que hablaba Jackelin estuvo Brener muy enfermo. Esa es la cama de mi hijo, le dije, un hijo que ha estado enfermo mucho tiempo. La Jackelin se me quedó viendo. Y entonces le digo: esa cama la ha empapado mi hijo en su sudor, él ha sudado y casi ha muerto en esa cama. Solo eso le dije, viéndola derechito, aguantándole la mirada, por mucho que los ojos negros me encandilaban, Andrés, esos ojos negros se me metían en el cuerpo y ahí me revolvían todo. Y fíjese que a la Jackelin le fue cambiando la cara, no mucho pero algo, con esos cambios pequeños, detalles que convierten a la gente en personas diferentes. Me miró a mí y miró a la camita y entonces vi que era otra Jackelin la que tenía en mi ranchito, ya sin el calor sudando de sus poros, sin el calor saliéndome de los poros a mí, o con un sudor que nada tenía que ver con la calentura del momento. Volteó a ver a la puerta, hacia fuera, y entonces se agachó un poco más para decirme al oído, muy quedito, que no me preocupara. No se preocupe nomás. Solo eso dijo, y luego se regresó a su silla con pasos suaves, agarró el cartapacio que había dejado en el suelo y lo puso de vuelta sobre sus piernas.
Esperamos un buen rato en silencio. En algún momento el abogado asomó la cabeza a la puerta. Acercó la cara, echó un buen vistazo, y metió su cuerpo sudado a la sombra de adentro. Que acaso no le gustan las mujeres, dijo en voz alta. Jackelin estaba recta en la silla, con el cartapacio muy quieto y evitando la mirada del abogado. Le dije, Ubaldo, que si no le gustan las mujeres. Miré al abogado a los ojos y le respondí, lo más calmado que pude: Mi mujer, licenciado, ya viene pronto. ¿Entonces la esperamos? Yo ya sabía cómo jugaba este tipo de gente, le tenía la talla bien medida, así que solo le dije que sí, que esperaran lo que quisieran, que aunque sea ya a la noche habría regresado. El abogado soltó el aire, lento lo fue soltando, y luego puso la cerveza a medias en el suelo. Ubaldo, dijo, usted se está metiendo en líos que no le corresponden. Yo solo estoy haciendo mi trabajo, le dije, qué más voy a andar haciendo. Sabemos que vino a visitarlo su patrón, dijo el abogado, nos enteramos que aquí estuvo hace unos días, no vaya a andar pasándose de listo. ¿Y qué quiere que haga si viene él por su cuenta? El abogado pellizcó su camisa y empezó a airearla mientras veía hacia fuera: entiendo que aprecia a su patrón, Ubaldo, pero también entiendo que aprecia a su familia. Queremos ayudarle a su hijo, dijo, sabemos que estuvo enfermo, no queremos que vaya teniendo más problemas ese hijo que tiene. Mi hijo está muy bien, le dije, está sano y bien cuidado. Y así queremos que siga, Ubaldo, sano y bien cuidado: hágame la campaña, Ubaldo, déjese de andar con babosadas.
Yo estaba quieto, tratando de ver si el matón se acercaba a la puerta. La veintidós la tenía ahí al ladito, debajo de un cojín. Disculpe, licenciado, pero éste es un asunto para hablar con el patrón, no conmigo. Lo podemos hablar todos, Ubaldo, usted también está incluido en el asunto. El matón había llegado al umbral al escuchar la voz del abogado y ahí se estaba quieto, con las manos en la cintura. Le recomiendo que se vaya preparando, Ubaldo, que vaya agarrando valor para hacer lo correcto para usted, lo correcto para su familia. Cuando venga el jefe, porque viene pronto a visitarlo el jefe, usted va a firmar esta escritura. Se paró y se dirigió hacia Jackelin y le pidió el cartapacio con la mano. Aquí le dejo una copia, dijo, para que la vaya reconociendo, para que vaya aprendiendo de una vez lo que le va a tocar firmar.
Con eso me dio el papel y salió caminando. Jackelin, dijo mientras se iba, y Jackelin se paró con un pequeño salto, sin verme siquiera, y salió caminando detrás del abogado. Yo me quedé ahí sentado, con la espalda empapada en sudor, y hasta que escuché que el carro arrancaba y se iba fue que salí de mi ranchito. La camioneta se alejó por la playa, por el mismo lugar de donde había venido.
Ahí no había de otra, Andrés: esa misma tarde me fui a hablar al pueblo. En el camino pasé por las casas de la familia, llegué a donde mi hermano Milton y le dije que se viniera conmigo, y juntos seguimos a casa de mi prima para avisarle a su esposo Ángelo, que se nos unió también, y por último llegamos al canal a buscar a mi hermano Tono, que se la pasa pescando camarón entre el manglar. Cuatro éramos. Mis dos hermanos, Ángelo y yo. Pero Tono, el de los camarones, cuenta por dos hombres: un hombrón es él, experiencia tiene a la hora de los trancazos. Así seguimos juntos los cuatro hasta el pueblo de Monterrico y ahí empezamos a juntar a la gente, nos fuimos cada uno a buscar a los meros jefes del lugar.
En un galpón nos reunimos, ahí donde se guardan las lanchas en tiempos de tormenta. Solo había dos lanchas esa vez, apostadas a un costado del galpón, y el resto del lugar vacío: enorme se sentía con la poca gente reunida ahí. Ellos ya sabían del problema con los matones, el asunto del terreno de su tío. Queremos paz en Monterrico, les decía yo, si se meten a la isla nos fregamos todos. Y entendían: solo eso repetían, que entendían pero que la situación no estaba para hacerle frente a gente así. Que firmara el terreno, decían varios, que el terreno no era mío sino que del patrón. Que a mí me cuidaban, pero poner el pescuezo por terrenos ajenos ya era cosa diferente.
Suerte tiene usted, Andrés, afortunado es de tener un tío como el suyo. Porque el patrón siempre fue muy amable, a diferencia de tanto terrateniente aquí nunca fue creído, siempre saludaba a la gente, porque si algo hay que le cae mal a la gente de aquí son los creídos. De eso hay cantidad. Pero su tío no fue así nunca. A cada rato iba al pueblo a tomarse sus cervecitas, siempre dispuesto a invitar a unos tragos, ahí en el Chiringuito de Doña Ester se dio sus buenas fiestas. Pero siempre amable, siempre con la mejor disposición. Si me pregunta a mí, eso fue clave. Porque había gente que lo quería, sobre todo las señoras, que a la hora de los tragos son las más aguzadas. Ellas sabían cómo era, la disposición que traía, el respeto que mostraba aunque estuviera pasado de unas cuantas cubas.
Pero esa tarde en el galpón nadie estaba de fiesta, toda la gente atenta y muy seria, y ahí fue que Doña Ester se levantó para hablar a favor su tío. Habló ella y luego se agregaron otras señoras, mujeres calladas pero de voz firme. Ellas me apoyaron a mí, lo apoyaron a su tío. Que se dejaran de babosadas, dijeron, que si se metía un matón a Monterrico se metían todos. Que cómo íbamos a cuidar a los niños; ya se veía en otras partes de la costa qué pasaba cuando entraban los matones. Los niños se jodían, la gente andaba entumecida, las decisiones se tomaban sin consulta al pueblo. Así estuvimos hablando, las señoras más que nadie, hasta que yo solito me fui callando. Ahí me quedé parado, al lado de Tono y de Ángelo y de Milton. Los cuatro bien quietos, sin tener que hablar ya, porque toda el habla la llevaban las mujeres.
Al día siguiente fuimos a buscar al chavito del altiplano, el que le cuidaba el chalet al Señor Gutiérrez. Nadie se estaba quedando en el chalet, solo el chavito se encontraba ahí, con su cara de sonso, la mirada acobardada. Hubiera visto cómo se puso cuando nos vio llegar. Casi pena me dio a mí. Temblaba el chavito, se le sacudía todo el cuerpo. Ni hablar podía, hasta que le dieron un par de cachetadas se le destrabó la lengua. Y ahí soltó la sopa. Nada que no supiéramos ya. Que lo habían amenazado, que lo hacía por su familia, que lo poco que le daban lo mandaba de regreso al altiplano, allá estaban en apuros. Lo dijo todo el chavito, nos mostró el celular que le habían dejado para mantenerlos informados. Que llegarían pronto los matones, decía, que él no había dicho nada; solo que el patrón venía a visitar, cosas que se sabían de todas formas. Lo escuchamos hablar. Un buen rato habló, y después solo estupideces siguió diciendo, haciendo tiempo, no se le entendía nada. Lo que pasa es que ya podía oler lo que se venía encima.
Lo fuimos a tirar al mar esa misma tarde. Salimos en una lancha varios del pueblo, hasta Doña Ester se vino en esa lancha. El chavito venía amarrado y ya no decía más, se le habían acabado las palabras. Ni cuando lo levantaron de los codos dijo nada: en silencio lo botamos al mar, bien amarrado, y solito se fue hundiendo. Ni trató de zafarse: así como cayó se fue derechito al fondo. El celular lo tiramos ahí también, en el mismo lugar donde se había hundido el chavito.
Los matones llegaron a los dos días. A mí me llamaron mis conocidos para avisarme que habían cruzado el puente. Dejaron a un matón apostado ahí mismo, dijeron mis conocidos, pero el resto siguieron de largo en dos camionetas. Pasaron por el chalet del Señor Gutiérrez y pararon un rato, seguro buscando al chavito para informarse. Los que estaban por ese lado, echando el ojo, dicen que los vieron salir muy tranquilos de las camionetas, como si el terreno fuera el propio, y ya que no encontraban al chavito empezaron a encogerse. Sacaron las armas. Dos de ellos se fueron a la playa y ahí se quedaron un buen rato, yendo y viniendo hasta que al final dejaron de caminar, y entonces se pusieron a ver al mar. Como si supieran. De alguna forma empezaban a enterarse.
Cuando llegaron a mi ranchito los estábamos esperando. Eran siete más el jefe, y no venía el abogado. Ni modo que iba a estar ahí el abogado: el abogado solo estaba para el papeleo, y ahí los papeles no importaban nada. Yo estaba sentado en mi silla adentro del ranchito junto al resto de la gente, y afuera el Milton, Ángelo y Tono. Casi todos con rifle, y yo con mi veintidós.
Se bajaron de las dos camionetas con sus armas, serios todos. Venían sin más razón que el plomo. Pero cuando se fueron acercando al ranchito se dieron cuenta que la cosa no estaba así de simple. Los escuché hablando con Tono, oí su vozarrón y las palabras agrias de uno de los matones. Y entonces salí, salimos yo y todos los demás.
Ya con Milton y Ángelo y Tono se habían puesto atentos, pero cuando nos vieron salir al resto del ranchito se fueron achicando. Fusiles viejos eran, algunos inservibles, pero fusiles eran entre todo y todo.
Aquí no los queremos, les dije yo de un solo.
Se hizo silencio, un silencio duro.
Este terreno ya lo entregó el patrón, me respondió el jefe. Usaba lentes oscuros y hablaba raro, como si no le estuviera hablando a nadie, como si le hablara a todo más bien.
Se registra en el pueblo cuando hay cambio de dueño, le dije, y aquí no han avisado nada.
Seguía quieto el jefe, tranquilo parecía, aunque algo en él me había inquietado, el hablado que tenía, como si las palabras estuvieran de sobra.
¿Y de quién cree que es este terreno?
De quien diga el patrón, respondí.
Los patrones cambian, dijo el jefe, pero usted se queda por aquí.
Ubaldo ya les avisó, dijo entonces Tono tomando un paso al frente. Por este terrenito se va a regar mucha sangre. Y sangre nos sobra a nosotros, sangre hay para regar por toda la playa.
Dramático el Tono, Andrés, no le voy a mentir, pero yo mismo me sentí envalentonado, ahí mero cargué mi veintidós, una pistolita que parecía de juguete al lado de otras armas, pero el chasquido del seguro me dio seguridad, con ese chasquido me sentí tranquilo, joven, como si el chasquido marcara un antes y un después frente al ranchito.
El jefe volteó a ver a sus hombres y esperó un rato, aguantándola, pero lo cierto es que la jugada ya estaba cantada. Ganamos porque no valíamos la pena: así de fácil, Andrés, porque nuestra sangre no valía la de ellos. Miró a su alrededor y luego se dio vuelta completamente para ver al mar, y así se quedo un rato. Luego empezó a caminar de regreso a la camioneta de la que se había bajado. Ya desde adentro se nos quedaron viendo, mientras arrancaban nos siguieron observando y nosotros observándolos a ellos, y de ahí solitos agarraron de regreso a la carretera.
Lo que les tocó después lo supe solo de oídas: cuando iban de regreso pararon en el puente de nuestro lado para buscar al matón que habían dejado apostado por ahí. Pero no lo encontraron. El matón ya no estaba, ya lo había levantado la gente que ahí vive, y mientras más lo buscaban más iban saliendo hombres de las casas, con sus armas también, apurándolos con la mirada. Al final decidieron seguir de largo, ni se pusieron a preguntar por el matón que habían dejado en el puente. Tiraron unos balazos al aire antes de cruzar y luego continuaron su camino, bien sabían que a su matón ya no había forma de encontrarlo. A ese lo enterraron por ahí mismo, en algún lugar del manglar cavaron el hoyo y metieron el cuerpo. Cuánto cuerpo habrá metido en ese manglar, vaya usted a saber.
Ubaldo bebe un sorbo de la cerveza y menea la lata en la mano. Es un crimen no vaciarla, dice, y se la termina de un trago. El aluminio tintinea vacío al tocar el suelo y Ubaldo agrega que ya es cosa del pasado, los matones ya saben que Monterrico no conviene. Monterrico, dice Ubaldo, les queda grande. Andrés le acerca otra cerveza y destapa una para él.
Se quedan bebiendo de sus latas por largo rato, los cuerpos quietos y ovillados entre cada hamaca. Ubaldo dice algunas cosas y Andrés dice otras pero poco se escucha entre el estallido de las olas, entre la efervescencia del agua que regresa sobre la playa. Desde el mar solo se pueden ver las dos siluetas oscuras enmarcadas por el ranchón, bultos negros que cuelgan del techo. Cruje la madera bajo el peso de las hamacas, y en la oscuridad de la noche alguien pregunta:
¿Otra cervecita?
Datos vitales
Rodrigo Fuentes (Guatemala, 1984) ganó el concurso nacional de ensayo convocado por el diario Prensa Libre de Guatemala (2001) y el premio de cuento en los Juegos Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango (2008). Cuentos suyos han aparecido en las antologías Asamblea Portátil: Muestrario de narradores iberoamericanos (Casatomada, 2009), Sólo Cuento III (UNAM, 2011), y Ni hermosa ni maldita (Alfaguara, 2012). Es codirector de suelta [www.sueltasuelta.es] y de Traviesa [www.mastraviesa.com].