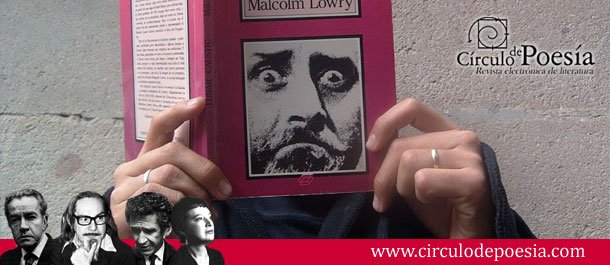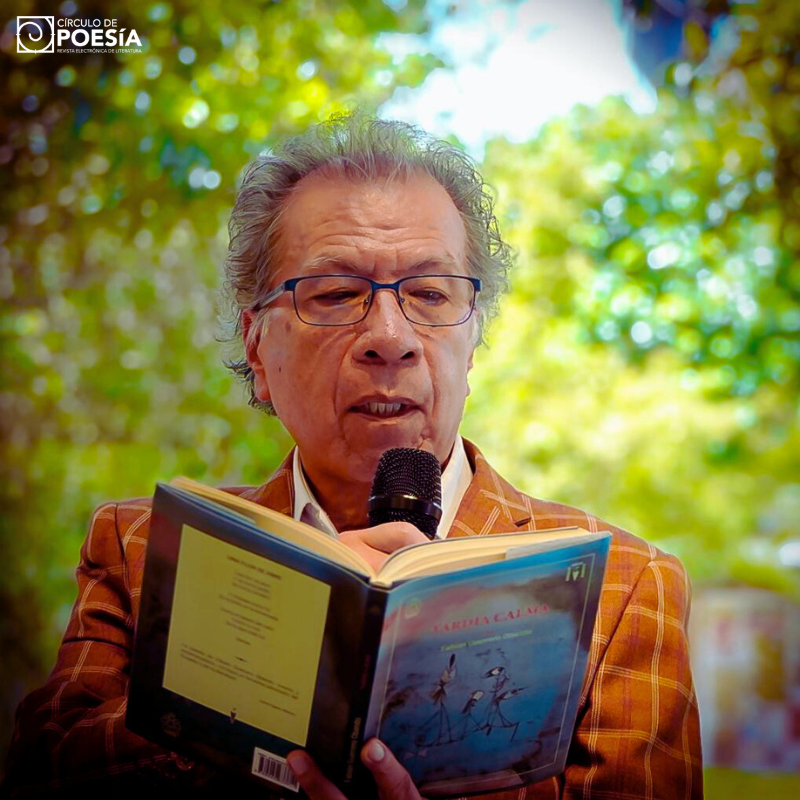En el marco de la Antología de Narrativa Mexicana Contemporánea, presentamos un aterrador cuento de Federico Vite (Acapulco, 1975). Ha publicado De oscuro latir, Fisuras en el continente literario (pronto editada en francés) y Entonces las bestias. Fue becario de la f,l,m. 2003-2004 y 2004-2005.
En los ojos del otro
I
No temes que Mario te haga daño, Elisa, después de todo no hay motivos para desconfiar; él se ha portado bien, ha cumplido y tú, ahora que ves la proximidad de tu parto, comienzas a llenarte de horror, a sentir las patadas en el vientre, esa turbación que se manifiesta despacio, con la exactitud de un odio en crecimiento, quizá por eso sirves vodka con jugo en tu vaso.
El sol destella en los cristales de la ventana y desde ahí contemplas la ciudad, sólo para comprender que los edificios son oscuros, como los ojos de las ratas; la calle, una lengua bífida que se enrosca por el pavimento ardiente, áspero.
Regresas al sofá, desde ahí ves la videoteca, nunca has tenido una, menos tan extensa. Todas las películas tienen nombres y fechas. La curiosidad te anima, por eso seleccionas uno de los casetes con tu nombre, en cuyo lomo está escrito con pulso nervioso el día de tu embarazo. Sabes qué imágenes hay dentro. Si lo pones reconocerás el hotel, las dos jovencitas que no tenían más de nueve años y él, sin nombre, con un tatuaje grande en la espalda, un escorpión en busca del cielo, un cielo del mismo color que el caparazón de las cucarachas. Si él estuviera en este momento seguro te arrancaría la bata, te golpearía, aunque no tan fuerte como esa vez. ¿Y los señores?, te preguntas. Ellos no hablaron, estaban intrigados con los movimientos gimnásticos de las niñas, tan delgadas ellas, hambrientas. Los señores, recuerdas, llegaron con vendas en los ojos, así de repente. Bajo la promesa de recibir una buena porción de dólares subiste al auto. Al principio nadie te advirtió que grabarían el encuentro, pero aceptaste, a cambio de más dinero, participar en la película. Ahí está, en tus manos, la cinta que lleva ocho meses y medio encartuchada. ¿Cuántos habrán visto los gestos de las niñas, a los invitados orinando sobre ti con sus movimientos torpes que agrandaban la sombra en tus pupilas? ¿Tus labios aún llevarán la quemadura de esos líquidos? Regresas el casete a su estante.
Ves con el ojo de tu mente a Mario, vestía un frac, un tipo excéntrico con la cartera repleta de dinero, eso te agradó, la disposición del capital, por eso subiste al vehículo. Estabas orgullosa de que te hubiera escogido de entre todas las muchachas, algunas más jóvenes que tú. En el camino hablaron sobre lo que harías en la reunión. El contrato, basado en un simple intercambio de miradas, no estipulaba que tú debías embarazarte, eso se pactó después.
La fiesta duró tres días. Tus parejas variaron. La habitación fue distinta; el hotel no. Los invitados llegaban, jóvenes, ancianos, la mayoría extranjeros, no era necesaria una recepción, nada por el estilo, tú intuías cuál era el asunto. Antes de la función recibías obsequios sencillos: cocaína, polvo de ángel, crack, piedra. Cambiabas de atuendo para el espectáculo, vestidos largos con orificios en los lugares indicados, el último día estrenaste ese uniforme de colegiala. Te veías muy bien, las calcetas acentuaban tus muslos. Tuviste un poco de acción con un invitado que se decidió a besarte los pezones en público. Una pareja de venezolanos te propuso un menâge a troi y aceptaste. A tu regreso Mario instaló una cámara de vídeo en el tripié. Había un trató, en este caso se hablaba de pagarte porque te dejaras embarazar y lo más importante no era la cópula sino la grabación. Accediste, el motivo ya lo sabemos: la cantidad de dólares que recibirías.
Cambiaron de cuarto para la grabación, ahí llegaron los ancianos. Todo se registro en la cinta, todo, incluso las sonrisas de satisfacción que los espectadores ponían al ver tu cuerpo penetrado, cambiando de posición según la violencia que infundía ese hombre tatuado. Intentaste parar la grabación cuando te enfocó Mario y dijo que sonrieras, pero no hiciste caso: te golpeó ese hombre, incluso te mordió los pezones, uno de ellos sangraba, aunque lo peor fue cuando te quemó los muslos con un cigarro. Gritaste, eso excitó mucho a los ancianos. Tus muslos perdieron la lisura en la parte superior, ya las cicatrices lo demuestran.
Regresas al sofá y enciendes el televisor. Tom y Jerry dan ánimo para ignorar las pataditas del bebé, raíces en proceso de expansión. Cambias de canal: en un set muy lujoso un hombre te informa de las cosas que no debes hacer para incrementar la contaminación del planeta. Antes de los consejos enciendes un cigarro y ves cómo el humo asciende, forma columnas que parecen recibir órdenes del techo, suben con elegancia, temen palpar tu vientre. El hombre vestido de doctor expone que los árboles están desahuciados, quizá por ello dejas caer la ceniza sobre el sofá y apagas ese incendio breve a escupitajos. La pantalla muestra peces muertos en las orillas de los mares y aves manchadas de petróleo. Ríes. Vas al refrigerador para servirte más jugo con vodka. Oyes que alguno de los vecinos grita con furia que su mujer es una puta. Dispara un arma. Recuerdas el centro nocturno donde empezaste a trabajar. Te pagaban por mover el cuerpo al ritmo de una guitarra eléctrica. Sientes los movimientos del bebé y para contrarrestarlos enciendes otro cigarro. Exhalas con fruición. En la tele no dejan de divulgar imágenes de animales muertos, descuartizados. Bebes. Si no fuera por esta panza, dices golpeando tu abdomen, me cae que me voy de esta casa. Te pones en pie y apagas el televisor. Bajas de tus zapatillas, como si se tratara de una rampa. El tacón rebasa los veinte centímetros. Las uñas de los pies hacen juego con el tinte metálico de tu cabello. Continúas el recorrido por el departamento y cuando abres la puerta de la recámara descubres un espejo en el techo de la habitación. Has visto tantos en los moteles, pero éste tiene la particularidad de alargar tu figura. La delgadez de tus piernas se acentúa. Se te borra un poco el cariz materno. No sabes por qué piensas en el pobre Califas, en sus gestos cuando le confesaste que tenías quince años. Le gustabas de veras. Nadie vendería sangre para sacarte de la Judicial. Él sí. Lloraste, la única vez en cinco años, cuando sobornó al agente del Ministerio Público para que te liberaran. Te dio un beso en la mejilla, un abrazo enérgico, como si de verdad quisiera cuidarte. No dijo una sola palabra. Entendiste que entre dos el llanto duele menos. Quieres verlo ahora que regreses al negocio. Dudas un poco; tienes ganas de salir del departamento, de abrazar a Califas. Necesitas dinero, esa es la única realidad. Los sabes. Ves las cicatrices en tus muslos, no se han recuperado del todo. La tanga, transparente casi en su totalidad, cubre tu vientre abultado y acentúa la hondura que se esconde bajo la expansión del vello púbico. Te pones de perfil. La parte baja del espejo muestra el vestigio de negocios anteriores en la curvatura de la nalga, mordiscos cicatrizando, pero un trozo de tela, parte trasera de la prenda, cubre el nacimiento escandaloso del chupetón sobre la piel poco soleada. Pinche Paty, gritas, ¡culera! Ocultas el hematoma con la bata. Mueves la cabeza, esta vez porque el niño patea con insistencia, muestra pues, como una bestia tras la puerta, la violencia de sus extremidades. La cama invita al sueño y eso haces, te recuestas. Hay un grillo dentro del cuarto. Anochecimiento, Elisa, eso es lo que pasa mientras sobas tu entrepierna para ahuyentar la comezón. Los dedos inventan caricias; arrojan algunas sobre la herida abierta que es tu vientre. Acomodas tu cuerpo. El calor andaba como un ciego, por eso choca con tu espalda, se unta, besa tus pies. No opones resistencia. Cierras los ojos. Empiezas a dormirte. El grillo usa el violonchelo que tiene por patas y entona una melodía, de ésas que preludian la tristeza.
II
Mario presiona el acelerador. La noche se impacta contra el parabrisas, lleva sal en el viento. El auto da vuelta en la esquina: entra, sin bajar la velocidad, a una calle sin pavimento, lodosa incluso. Descubre de inmediato su objetivo. La jaula que preside la virgen María, junto a las veladoras gastadas, guarda el cajoncito de madera, envuelto en papel periódico. Mario comprueba por el retrovisor que la calle está vacía, por eso baja del auto y abre con rapidez el candado de la jaula. La virgen, con sus brazos extendidos y su mirada lánguida, parece que pide limosna y Mario responde al gesto pedigüeño, pone bajo los pies, en la orilla del manto, donde un querubín extiende sus alas, cuatro billetes, pero antes se persigna con burla, lo hace porque se sabe observado. Aborda el auto, sale a toda velocidad de la terracería.
La caja está en el asiento delantero. El vehículo se detiene ante la luz roja del semáforo, aprovecha el momento para abrir el paquete. Las manchas de vitiligo dan un aspecto sombrío al rostro de Mario, sobre todo cuando sonríe al ver la piel de la cabra virgen. Pisa el embrague, luego primera; embrague, segunda. Recorre más de media ciudad.
La luz contaminada, casi corpórea, da un tono gris al día, tal vez por eso la gente parece de metal.
El auto se estaciona frente a un motel con cristales rotos y las bardas llenas de graffiti . Mario pide al recepcionista que le informe a Yhajaira que el patrón llegó. La mayoría de los huéspedes del motel son burócratas que encuentran pareja en alguno de las bares cercanos, incluso en el privado de Mario se oyen los gritos y la música de las sinfonolas.
Antes de que Yhajaira entre al cuarto se ajusta los aretes de fantasía y da una manita de gato a sus pestañas, toca la puerta y gira la perilla.
Ciertamente, cariñosos, intercambian miradas, como novios. Mario toma la iniciativa y pregunta:
—¿Están los quince?
Yhajaira asiente con movimientos tenues de cabeza. Deja en las manos de su interlocutor una hoja llena de nombres, escritos con estridentes faltas de ortografía. Mario da una lectura rápida, como si de un asunto frívolo se tratara, y dulcifica su pose, incluso extiende su mano para rozar el muslo de Yhajaira, da la impresión de flotar sobre la carne, de oler la boca oscura de una sombra que jadea con los dedos. El trabajo se posterga unos minutos. Mario se limpia los labios con el dorso de la mano, señal ineludible de que el receso ha terminado, relee los nombres y los números telefónicos de los invitados. Yhajaira confirma que todos los espectadores son primerizos en este tipo de espectáculos.
En unos minutos hablarán con el encargado de oficiar la misa. No puede fallarles ese hombre, eso piensan, también que pronto lograrán expandir su negocio a otros países, sobre todo con la grabación de este video.
—Elisa ya está en la casa, ¿verdad? —pregunta Yhajaira estirando su mano hasta el auricular del teléfono.
—Sí.
El reflejo de Mario en las pupilas de Yhajaira no disminuye las manchas blancuzcas en el rostro, las manos y el cuello. Se observan con cariño, por lo menos hasta oír por el auricular la voz siniestra de un hombre, quien habla español como si las letras fueran un trozo de carne podrida, pero a pesar de ello confirma su participación, dice que presidirá la misa y que los invitados deben ir vestidos de negro. Él se encargará de que todo funcione, así termina la conversación.
III
Eres una historia sin héroes, Elisa, un móvil confundido por el pánico, el hilo anecdótico de un designio, de ahí que no intuyas la maldad en la voz de ese hombre tuerto, de barba y cabellos rubios, largos.
Un vikingo, así definió Mario a Zatlan Mjällby cuando lo vio entrar al departamento con sus botas de suela enorme, extrañas para un tipo cuya estatura supera los dos metros. El eco de las pisadas sonaba como si fueran ramas secas, incluso hacía que las cucarachas emergieran de las esquinas de la habitación, como si el sonido fuera un llamado a batalla. Mjällby tenía aretes en la ceja, los labios y la lengua. El aspecto sin lugar a dudas es de un tipo que sabe del dolor en la carne, de hecho lo frecuenta. Yhajaira nunca había escuchado una voz tan estentórea, tan gutural, aunque no sólo eso la importunaba, también la mirada fija, depredadora, que la desnudada —furia de brasas derritiendo carne. El intenso brillo azul del ojo, flama antigua, podría decirse que rastreaba sus víctimas.
Los tres, bajo la rabia de un foco pequeño, determinaron que a media noche se realizaría el sacrificio. Los artefactos necesarios para consumar el ritual eran la piel de cabra virgen, sangre de cordero, un cáliz y una daga de oro. Mjällby les pidió que lo lleven a conocer la casa, según él, para ordenar el escenario.
Mario abre la puerta trasera de la residencia. Desde ahí ve que la mayoría de las ventanas están cerradas, sólo una tiene la luz encendida. Se escucha el parloteo del televisor. Entran al invernadero, en el centro, tal como lo había exigido Mjällby, reposa un árbol sin hojas, seco, con una oquedad en el tronco; las ramas, vistas a contra luz, eran falos deformados, torcidos por su propio peso. Mario enciende la linterna; Mjällby, su Zippo: ven cucarachas rondando la corteza del árbol, frotan eufóricamente sus antenas. Mario observa cómo va creciendo la sonrisa de su acompañante. Nunca lo había visto contento. Se conocieron gracias a uno de los ancianos que había presenciado el embarazo de Elisa. Las charlas siempre fueron cortas y austeras, encaminadas al enigmático Luzbel. Y en una de esas conversaciones, Mario le propuso a Mjällby que dirigiera una fiesta negra, que habría ganancias para todos. Acordaron llamarse cuando la víctima estuviera lista.
Desenvolvieron sus carcajadas cuando escucharon los gritos de Elisa. Mjällby salió del invernadero, motivado por la curiosidad —otra forma de nombrar los designios demonológicos— y vio que la muchacha golpeaba su vientre y gritó:
—Que se muera, Diosito, que se muere, por favor. ¡Muérete!
Yhajaira escuchó los gritos, se oyeron como parte de la canción que sonaba en el radio del auto. Quiso descender del vehículo para comprobar que Mario estaba bien, pero no se atrevió porque la residencia, media iluminada por los faros, tenía el aspecto de un macho cabrío entreabriendo el ojo. Yhajaira saca de su bolso la imagen de la Santísima Muerte y rezó, rezó, hasta que Mario y Mjällby entraron al Tsuru. No intercambian palabras, sólo resaltaba la sonrisa del tuerto. Hubo un silencio duro, con él podrían golpearse y eso hicieron mediante un intercambio nervioso de miradas. El vehículo se detuvo en un crucero, ahí se queda Mjällby, se perdió entre las calles vacías. Yhajaira tocó, con la timidez de la incertidumbre, la desconfianza que caía de los ojos de Mario, lo hizo cuando preguntó si ese hombre no estaba tomando su papel muy enserio, luego intentó reducir el tamaño de su temor con un cigarro. Mario había notado actitudes muy extrañas en el suizo, pero en lugar de confesarlas tosió y dijo:
—Confía en la Niña.
Yhajaira intentó sacar de su bolso la imagen de la Santísima Muerte, pero una horda de cucarachas emergió con furia del monedero, el olor era nauseabundo. Bajaron del Tsuru. Quizá por la sobrenaturalidad del caso, pero en los ojos de Mario había una gran interrogante, aunque sólo pudo afirmar:
—Es la última vez que hacemos este tipo de trabajos.
Antes de que el auto reiniciara su marcha un pájaro negro se posó en el cofre, graznó algo parecido a una carcajada.
IV
Las cinco antorchas, una en cada esquina de los triángulos, dan la impresión de iluminar a los espectadores de rojo violento, por lo menos así se ven cuando la cámara encuadra en full shot los movimientos de Mjällby, quien se dispone a degollar una gallina negra.
En segundo plano está Elisa, un bulto maniatado que solloza, sus rasgos son enfatizados por la viscosidad del líquido que desciende hasta llenarle la cara, el pecho y el vientre. El cuello del ave, sostenido por el tuerto, mueve el pico —espasmos únicamente— y parpadea con violencia. El suizo arroja los restos del ave en las raíces del árbol. Uno de los espectadores se levanta, Mario intenta reprenderlo, pero Yhajaira se lo impide porque no quiere hacerse cargo de la cámara. Mjällby levanta su puño, el brillo de una daga opaca los susurros del público. Se oyen pasos, gigantescos ruidos, incluso tiembla la tierra, como si los pies descomunales de un titán enfilaran vertiginosamente al centro de la ceremonia. El sumo sacerdote habla entre dientes, al parecer una especie de conversación íntima, poco a poco incrementa su volumen y un olor pútrido inunda el invernadero. El árbol se sacude, tal vez por el ejército de cucarachas y gusanos que brotan del tronco, incluso se perciben leves movimientos de las ramas, parecen garras filosas, adquieren solidez con la penumbra que las rodea. Elisa grita cuando ve la daga acercándose —ángel venenoso desvainando su lengua. La cámara hace un acercamiento al vientre manchado de sangre: la carne, entrañas dentro, se abre; los gemidos de Elisa crecen en niveles terroríficos; el árbol se mueve con brusquedad, una de las ramas palpa el muslo, araña cicatrices ya hechas, dolores fermentados; la daga insiste, perfora. Yhajaira se cubre el rostro con las manos. Escucha los lamentos, también percibe que los ruidos como de pasos se acercan y el olor a podrido se vuelve casi insoportable. Mjällby toca los pies del niño. La cámara hace un acercamiento al brazo que jala poco a poco un bulto. El cráneo del recién parido, a contra luz, se ve gigantesco, incluso los ojos parecen destellos de rocas incandescentes, magma derramándose. Mjällby levanta al crío, descubre excrecencias en la espalda, enormes, alas quizá, pero Elisa las niega desangrándose. Mjällby, con sus flamas azules clavadas en el infante, grita: Zamael, Zaquel, Astarot. Sic dedo me. Sic exo me. El público se mantiene estático, no como Mario que se cubre la boca para evitar los gritos, aprieta los puños y deja la cámara enfocando el vientre. El niño llora, Mjällby está comiendo su cordón umbilical, Mario sujeta la videocámara, poco a poco va cerrando la toma, hasta que la boca de Elisa cubre toda la pantalla, tiene aún el brillo del lápiz labial, el que se había puesto para verse mejor en la película. Una de las ramas del árbol entra a cuadro, palpa la carnosidad del labio superior, destroza los contornos de la boca, se enfila en busca de los ojos.
Falta muy poco para que los espectadores se acerquen al cadáver de Elisa y tomen un pedazo de ella, es la única forma de que se les entregue el video. El cuchillo cambiará de mano.
El bebé será protegido hasta la próxima fiesta, para devorarlo ante otro tipo de público. Yhajaira y Mario lo saben, sobre todo ahora que los invitados festejan con la carne de la muchacha entre las manos. Aplauden el buen gusto de los organizadores.
El video acaba con la imagen del tronco en movimiento y los cánticos de Mjällby. En los ojos de Elisa brillan las antorchas y los gestos de quienes la cercenan. La cámara se apaga.
Datos vitales
Ha publicado los libros De oscuro latir, (Cuentos/Universidad de Guanajuato en mayo del 2008), Fisuras en el continente literario (Novela/ Fondo Editorial Tierra Adentro, 2006 y reeditado en 2008; próximamente será editada en francés) y Entonces las bestias (Cuentos/ Instituto Cultural de Aguascalientes, 2003). Recibió las becas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) 2010-2011; Fondo de Estímulos a la Creación Artística de Guerrero (2009-2010), el Centro de las Artes San Agustín de Oaxaca (2007) y de la Fundación para las Letras Mexicanas (2005-2004 y 2004-2003).