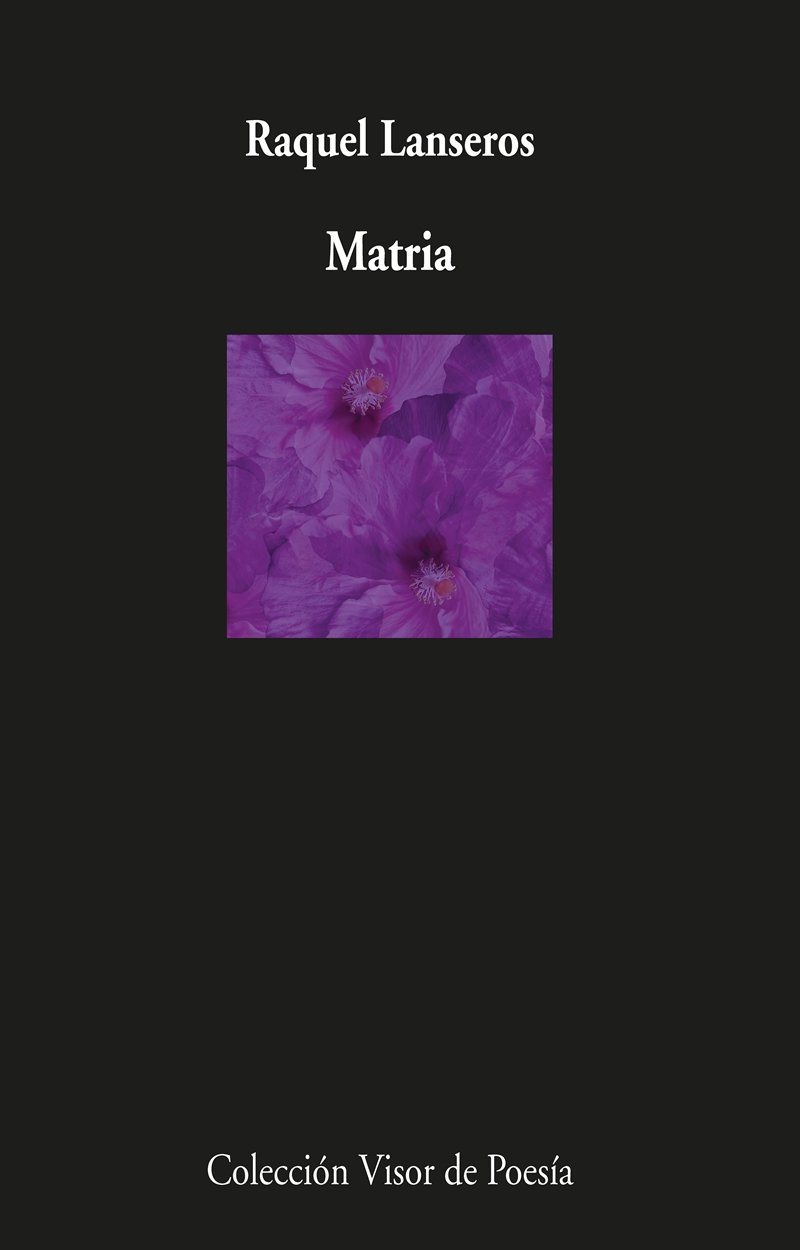Referencia de la filología hispánica, autora de importantes estudios sobre sor Juana, Eugenio de Salazar, la presencia de Góngora entre los poetas de Nueva España y compiladora de la más completa antología de poesía novohispana, Martha Lilia Tenorio se desempeña como investigadora y docente en el Colegio de México y en la Universidad de Chicago. En esta primera entrega de Museo aúreo, explora la profunda relación entre la poesía de Jorge Luis Borges y la de Luis de Góngora.
BORGES Y GÓNGORA
Es casi un lugar común (como todo lugar común, consagrado por buenas razones, y luego frecuentado y repetido de manera acrítica) afirmar que Borges fue más adepto a Quevedo que a Góngora. Así parece a simple vista, porque prácticamente cada vez que el argentino nombra a Góngora es para criticarlo. Revisemos en esta primera entrega los primeros acercamientos borgeanos al poeta cordobés.
Desde un primer ensayo de 1921, pasando por un artículo de 1926, enteramente dedicado al análisis de un soneto gongorino, hasta el poema “Góngora” (1985), se puede documentar en la obra de Borges una enfática e intensa disquisición en torno a un conjunto de ideas estéticas, para cuyo esclarecimiento la poesía de Góngora funciona como contraste. No es el cordobés la preocupación principal, pero la reflexión sobre su lírica es esencial en la argumentación borgeana, a manera de contra-ejemplo: recursos gongorinos como los latinismos, la alusión mítica o el hipérbaton, que con término despectivo (tomado de Unamuno) califica de “tecniquerías”, se presentan como todo aquello que no conforma el verdadero poema, que no es poesía.
Borges no parece caer en la cuenta de que esas “tecniquerías” son sólo herramientas en la consecución de lo que es, en realidad, la gran apuesta artística de Góngora: la elaboración de conceptos complejos; entendiendo “concepto” con la misma riqueza epistemológica con que Borges concibe la metáfora. La discrepancia, pues, sólo está en los recursos (lo que muy bien puede explicarse por los tres siglos de tradición lírica acumulada). En lo esencial, el núcleo de la estética y del arte de los dos poetas es el mismo: la formulación de conceptos/metáforas, no como revestimientos o adornos del poema, sino como elementos fundamentales, con valor cognoscitivo, que construyen la epifanía que es, a fin de cuentas, un texto poético.
En su juventud, Borges se ofreció como uno de los “teóricos” del ultraísmo. Precisamente en una defensa de ese “credo estético”, publicada en El Diario Español en 1921, “Ultraísmo”, está la primera mención de Góngora; curiosamente, no como ejemplo de lo que no ha de hacerse, sino todo lo contrario, como antecedente de la práctica ultraísta de la sucesión de imágenes. Borges responde una afirmación de Manuel Machado que acusaba a los ultraístas de practicar “una tendencia forastera e importada”, demasiado propensa a “escribir en sucesión de imágenes”. Explica que el procedimiento no proviene de Apollinaire o de Rimbaud (como Machado supone), sino de “nuestros clásicos”; “no sólo de poetas conscientemente marginales y banderizos como don Luis de Góngora, sino de Calderón, de Baltasar Gracián, y con principalísimo relieve, de Quevedo”. No asombra el lugar dado a Quevedo; pero sí es notable la muy natural, asunción de la marginalidad de Góngora.
Borges ilustra la eficacia poética de la sucesión de metáforas con estos versos de Quevedo: “Flor con voz, volante flor, / silbo alado, voz pintada, / lira de pluma animada /y ramillete cantor”. La imagen remite al ruiseñor; la eficacia, la belleza del concepto residen no en la sucesión, sino en la sencillez de una sola imagen: el ruiseñor, por su colorida hermosura, equiparado a un flor; las expresiones “silbo alado” y “lira de pluma animada” tienen un valor casi denotativo: el canto del ruiseñor es alado y tiene plumas por la simple y sencilla razón de que lo produce un ave. Comparemos esta imagen con un terceto de Góngora, también referido al ruiseñor: “prodigio dulce que corona el viento, / en unas mismas plumas escondido / el músico, la musa, el instrumento”. Tampoco hay aquí sucesión de imágenes, al contrario, se concentran las cualidades que caracterizan al ruiseñor: su dulce canto que domina, aun, el silbo del viento; pero el terceto descubre algo más, invisible de tan evidente: que en esa sola avecilla se cifren el productor de la música, la inspiración y la materialidad del instrumento. Góngora deja fluir su íntimo lirismo para dar cauce a una observación absolutamente concreta. Aquí está el valor objetivo de la emoción, cuya ausencia Borges reclama a Góngora.
El argentino, además, apela al encadenamiento de metáforas, característico del estilo gongorino, no sólo para legitimar la práctica ultraísta, sino para postular que la validez de un poema no está en los tropos, en la pura verbalidad, sino en la redescripción que logre de una parcela, por mínima que sea, de realidad. Lo que se traba con su constante preocupación por la metáfora. En el artículo “La metáfora”, publicado en Cosmópolis, 1921, la define como “una identificación voluntaria de dos o más conceptos distintos, con la finalidad de emociones”. No está de más recordar la definición que ofrece Gracián de “concepto”: “acto del entendimiento que exprime la correspondencia entre dos objetos”. Como vemos, en los dos casos, la metáfora/concepto se concibe como algo más que un tropo, que una herramienta: es una actividad del pensamiento que permite descubrir secretas analogías, fusionar elementos dispares. El concepto/metáfora es, entonces, el efecto que se produce cuando se convierte en pensamiento efectivo la red de conexiones lógicas que el texto poético presupone sin enunciar explícitamente.
Dos años después, en el prólogo original de Fervor de Buenos Aires, Borges retoma sus preocupaciones estéticas. Se pregunta cómo “no malquerer” al poeta “abrillantador de endebleces”, que “abarrota su escritura de oro y joyas, abatiendo con tanta luminaria nuestros pobres versos opacos”. Entre los autores “malqueridos” está Góngora: “A la lírica decorativamente visual y lustrosa que nos legó don Luis de Góngora por intermedio de su albacea Rubén, quise oponer otra, meditabunda, hecha de aventuras espirituales…”. Paradójicamente, este desprecio por la escritura “abarrotada de oro” viene de quien, años más tarde, hacia 1960, en su retorno a la poesía con El hacedor, poblará su mundo lírico de metáforas construidas en torno a la mágica palabra oro: bruma de oro, la sombra de árboles de oro, remotas playas de oro, el tigre de oro, el aire de oro, la Afrodita de oro, el oro de Virgilio, el fuerte Siddharta de oro.
En este mismo prólogo, Borges confiesa que siempre fue “novelero de metáforas”, pero solicitando en ellas “antes lo eficaz que lo insólito”. Fervor incluye el poema “Sala vacía” (que se publicó por primera vez en 1919, en la revista ultraísta Grecia):
Los muebles de caoba perpetúan
entre la indecisión del brocado
su tertulia de siempre.
Los daguerrotipos
mienten su falsa cercanía
de tiempo detenido en un espejo
y ante nuestro examen se pierden
como fechas inútiles
de borrosos aniversarios.
Desde hace largo tiempo
sus angustiadas voces nos buscan
y ahora apenas están
en las mañanas iniciales de nuestra infancia.
A primera vista el poema resulta más insólito que eficaz. Pero si en esa inusual animación de los muebles que “perpetúan”, de los daguerrotipos que “mienten”, no vemos técnica ultraísta alguna, sino tras cada imagen la necesidad borgeana de trabajar las cosas concretas en términos de inmensidad, de tiempo, de profundidad, descubrimos la coherencia conceptual del poema: “fechas inútiles” perpetuadas por los muebles y mentidas por los daguerrotipos, “largo tiempo” contrarrestado a las “mañanas iniciales de nuestra infancia”. Todas estas imágenes están relacionadas con el sentido secreto de esa “sala vacía” que encierra la voz de los antepasados, voz que preocupa a Borges desde sus primeros libros y que fue la base de su propia fundación mítica.
Otro ejemplo, también de Fervor, éste más cercano a lo que Jorge Guillén llamó el “realismo lírico” de Góngora. Se trata del breve poema “Un patio”:
Con la tarde
se cansaron los dos o tres colores del patio.
Esta noche, la luna, el claro círculo,
no domina su espacio.
Patio, cielo encauzado.
El patio es el declive
por el cual se derrama el cielo en la casa.
Serena,
la eternidad espera en la encrucijada de estrellas.
Grato es vivir en la amistad oscura
de un zaguán, de una parra y de un aljibe.
En un hermoso ensayo unos años anterior, “Buenos Aires”, Borges describe las casas típicas y dice: “Siempre campea un patio en el costado, un pobre patio que nunca tiene surtidor y que casi nunca tiene parra o aljibe, pero que está lleno de patricialidad y de primitiva eficacia, pues está cimentado en las dos cosas más primordiales que existen: en la tierra y el cielo”. El poema es precisamente la elaboración de esa dualidad: por un lado, el cielo, la eternidad, “lo universal metafísico”, por otro, la tierra, Buenos Aires, la casa, el patio, lugar de encuentro del espacio cerrado, del yo con la infinitud cósmica: el cielo, la eternidad, la encrucijada de estrellas. Ante esta infinitud del universo, la única certeza es la del espacio acotado del patio, la de la amistad oscura del zaguán, la parra y el aljibe.
Borges está más cerca de lo que nunca creyó del mundo gongorino. El peregrino de las Soledades, “náufrago y desdeñado, sobre ausente”, encuentra, después de momentos de vacilación en la confusa luz del atardecer, la oscura amistad, no de un zaguán, sino de unos cabreros que lo acogen y alimentan. Al final, duerme en santa paz: “De trompa militar no, o destemplado / son de cajas fue el sueño interrumpido, / de can sí, embravecido / contra la seca hoja / que el viento repeló a alguna coscoja” (vv. 171-175). La imagen es un hallazgo, y la economía de recursos que la articula, asombrosa. Sólo dos “tecniquerías”: la fórmula SI/NO y la separación de la perífrasis ‘fue interrumpido’, que aísla y resalta ese sueño tan reparador para el peregrino. El cuadro es un prodigio porque está apoyado en una elaboración conceptual casi silogística: la esencialidad del silencio de la noche campirana, en términos borgeanos, la metafísica de ese silencio, se presenta por medio de lo único que puede comprobar que el silencio es total: tan no se oye nada, que el perro enfurece ante el “escándalo” de una hoja al caer, y, con sus ladridos, interrumpe (y confirma) el silencio. Este ejemplo, como muchos de Góngora, bien puede ilustrar la siguiente reflexión de Borges:
Las cosas sólo existen en cuanto las advierte nuestra conciencia y no tienen residuo autónomo alguno. La actividad metafórica es pues definible como la inquisición de cualidades comunes a los dos términos de la imagen, cualidades que son de todos conocidas, pero cuya coincidencia en dos conceptos lejanos no ha sido vislumbrada hasta el instante de hacerse la metáfora (I, p. 156).
Lo más asombroso es que ésta es la estética de Borges, como puede comprobarlo cualquiera que deje de lado sus provocadoras teorizaciones y se centre en su poesía. Lo vio muy bien Ramón Gómez de la Serna, en su reseña de Fervor de Buenos Aires: “un Góngora más situado en las cosas que en la retórica retiembla en la copas de Borges”.