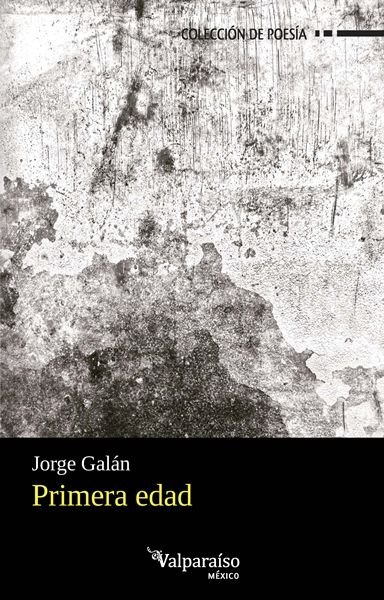Presentamos una serie de textos, “Duelo de pájaros mudos”, del poeta y ensayista chileno Bernardo Reyes (Temuco, 1951). Ha publicado poemarios como Pájaros de contrasueño, Karmazul, para duendes y sirenas, Carta para un hijo imaginario y otras desmemorias. Bernardo Reyes es sobrino de Pablo Neruda. La fotografía de portada es de Lisbeth Salas.
“DUELO DE PÁJAROS MUDOS”
Somos un sueño imposible
que busca la noche.
Para olvidarse del mundo
del tiempo y de todo.
Mario Clavel
I
Vagamente se miró las manos.
atornasoladas por la mariposa ahora en vuelo.
Una ladera se extendía amable,
y mas allá, el sol aprestaba a hundirse en el mar.
Gaviotas, pidenes extraviados de sus ríos,
buscaban cómo prolongar el día en una especie de devaneo,
aferrados
a la tenue furia del atardecer.
Nada mas equívoco que el silencio.
El silencio que todo lo contiene
con una coherencia de roca porosa y volcánica
recordando el alarido de bestia inaugural,
de luz negra necrosando obscuridades
hasta ser vociferación válida.
Luego sucede pues que hablamos de musgo sobre la roca
y de cantos tenues de aves diminutas,
de mariposas que vienen y se van
y que de pronto acuden a uno borrachas de hermosura.
Se miró las manos nuevamente
antes de entrar en la larva de la vida.
Sobresalía a lo lejos un bote imaginario con sus remos chapoteando,
a medida que -fuera de sí-
alguien indefinible sentía que su presencia
era una insustituíble necesidad.
II
Esperas que camine sobre el fuego,
que atraviese mi lengua con una aguja,
que hipnotice a una cobra?
Escucha el mar,
y el sueño astral de las rocas sumidas en las olas.
Y el murmullo de las olas
borrando huellas en la arena.
Esperas que me lance en paracaídas,
que monte un carro de una montaña rusa,
que me suba a la copa de un cerezo al menos?
Escucha el mar,
y la lengua del río hundiéndose en el mar,
y las gaviotas soñando con el mar,
y el grito acallado por el mar,
y el viento negado por el mar.
Y el mar soñado por el mar.
III
Amanecía.
Las manecillas del reloj se erotizaban en su amancebamiento.
Los pájaros del alba
acechaban inexactas lombrices.
Luego quedaban vagas plumas sobre la campiña
y charcos transparentes del último chubasco del anochecer.
Entonces el segundero eran mis pasos,
quebrando ramas
que el viento estival
arrancaba de los hualles imaginarios:
bosques magníficos
ocultando casas
habitadas en mis sueños más absurdos.
Abriste un libro
para no entender nada.
Descorché una botella de vino
de la alacena imaginaria.
Brindamos
con el rubí morado de ese vino ritual.
y luego el sueño de nuevo
nos extendió su sábana.
IV
¿Desde cuándo te llamas como te llamas? -le pregunté-
¿Tomaste tu nombre de una flor amarilla,
de esas que crecen en los cementerios?
Estaba frígida y desolada la mañana,
sus cabellos revueltos,
en sus ojos una niebla desacostumbrada
extendía una nostalgia indecorosa.
Era el fin del zugutragum
y todos aún celebraban con danza y mudai
la llegada de un nuevo año.
Chicharras durmiendo en la memoria,
auscultaban mi corazón
arqueológico y amorfo.
Buscaba el eco de lo que no dije en los mausoleos.
Pero eran ecos triviales y difusos.
Como si el vuelo pudiese ser un mal recuerdo de su pájaro.
Pregunté entonces a las hormigas,
sobre el destino final de los hombres
entre senderos diminutos
Cuando todavía los árboles resecos, exhibían una floración obligada,
y las viudas repetían en sus rezos
nombres de marinos muertos.
Pero para mí resultaba absurdo nombrarte como si existieras.
Mientras silbaba una melodía, también inexistente,
en la ribera de tu ausencia imprescindible.
V
Bésame, le dije
y de su boca salió un brazo marino y fluvial
hundiéndose por mi hocico de bestia asustada.
Cuando quise hablar todo mi ser estaba anexado al suyo,
como si apenas me perteneciera la piel y los ojos.
En sus ojos ausentes de perra sin lamer
esperé la asfixia,
el final de aquel beso de entrañas fagocitándose
hasta que triunfara una sola ameba ciega,
que no sabría de su triunfo, ni de su existencia,
ni de su goce.
Cuando pude hablar le pregunté si acaso lo había hecho con un perro.
Y la verdad fue que se calentó.
-Este es mi perro –
le dije sujetando del collar a mi bestia que gruñía y gemía.
Entonces ella abrió sus piernas para que la olisqueara.
En su orgasmo me miró a los ojos
y lamió mi hocico de perro derrotado.
Me amas, le pregunté,
pero ya era demasiado tarde para una respuesta,
pues ella ya rodaba cuesta abajo en su relámpago oscuro
camino de la mar,
sin sospechar siquiera
que esa era mi venganza.
VI
Vamos a bailar,
le propuse para romper con el círculo de incertidumbre.
Por algún costado del alma brotaría una especie de esperanza.
Pero era tan de noche.
Tan de noche en el alma de la ciudad y en nuestras almas.
Todo parecía el ocaso.
Un ocaso premeditado y hostil.
Un ocaso de recriminaciones y silencios:
de países remotos venía al encuentro una música de carnaval.
Sólo que no sabíamos el camino hacia esa música,
pájara muda.
Recordaba que hubo carnaval
incluso cuando un suicida desde su bañera
hacía una última mueca a la habitación callada,
cuando el gotear de las venas
se confundía con el gotear del agua del grifo y de la lluvia
que a esa hora
también se deslizaba mansa por el techo.
Después recordamos aquella muerte,
muerte de pájaro mudo cantándole a la muerte
rabiando en la aguerrida soberbia de los vencidos.
Eras, por decirlo de algún modo,
un presagio cargado de sonrisas.
Después vino la lengua en su lengua.
La lengua en su sexo buscando partirla en dos mitades:
una sepia para añorarla
y otra carmesí para aprender de nuevo a recordarla.
Su horcajadura
nada tuvo que ver con la hostilidad del olvido:
la ternura
era una paloma escondida en el bolsillo.
Entonces puse a volar a la paloma,
muda como nosotros,
que sabía el sitio del palomar,
en un horizonte indefinible.
Para nosotros era noche muda.
Mudos los vuelos.
Mudo nuestro amor.
Muda la espera.
VII
Queda en la retina del observador
una especie de garabato siniestro,
de cuerpos jadeantes desocupados de los relámpagos.
¿Sería erotismo o todo
se reduciría apenas
a un titilar de los esfínteres astrales
buscando una expresión a su incontinencia invasiva?
Recuerdo que en el sitio eriazo
quedó la hierba azuzada por los perros
y uno que otro gorrión aburrido.
Hedía por todos lados el olor inconfundible de los mendigos.
Poco después,
sobre ese sitio se construyó un terminal de buses
desde donde esperanzados viajeros
tomaban locomoción hacia el norte, hacia el sur,
sumiéndose en un sueño del cual eran legítimos herederos.
VIII
Aún goteabas líquido amniótico.
Por tus piernas sentías una tibieza siniestra deslizarce hacia la tierra.
Tus ojos estaban enrojecidos.
Algo de tí se había muerto, pero no sabías qué:
Como si todo se hubiese ido
y la única habitante fueses tú
con un rosario de por qués.
Luego me mostraste tus pechos inflamados de leche.
Yo quise aliviarte.
Mi boca se llenó una y otra vez.
Sacié mi hambre, mi sed.
Luego nos besamos,
confundidos de dolor y la pasión
brotando en su absurdez.
Como dos aguas obscuras y contrarias
de ríos ofuscados,
llevando en la cesta a Moisés.
IX
Quiso cerciorarse de la existencia de los burócratas.
Miró hacia el interior de las oficinas
parada peligrosamente
en las delgadas cornisas del olvido.
La lluvia de aquellos años,
cambió la pintura original, por una fachada grisácea.
Por la pantalla del ordenador
el sistema señalaba el índice de los bosques talados,
la estadística jocosa del palmoteo en la espalda.
Alguien se atrevió decir
que era un riesgo construir poblaciones tan cercanas al lecho del río
y que podría salirse de madre.
Con todo, las imágenes de las casas arrastradas por las aguas furibundas,
pronto quedaron en el olvido:
el cuerpecito flotando río abajo, ya casi cerca de la mar.
Sólo quedaron para la vanidad investigativa,
esos papeles miserables, esas colillas amarillentas
tiradas hacia el exterior en una cornisa sin importancia,
cuando se discutía el futuro de la ciudad:
una cornisa donde aún suelen anidar gorriones
que sólo tú ves.
X
El oficio de cantar en casas deshabitadas,
es por cierto de origen nómade,
en donde canción y cantante sienten,
transitoriamente,
la permanencia de lo intangible
que suelen rodear todas las errancias propias del nomadismo.
Entonces el canto se adhiere
a una intransigencia
que lo hace comprensible.
Antes de ello,
lo monocorde latiendo al ritmo del corazón,
la guturalidad magistral de los monjes tibetanos,
la transumancia de la música celta,
el grito desgarrado de la machi implorando al océano,
el ulular de las ballenas,
en fin, el concierto de la vida desafiliado de las estructuras,
puede volverse etéreo o inmemorizable.
Pero que nada llame a error:
las casas deshabitadas,
guardan en sus paredes
ecos que los grillos torpemente intentan descifrar
a costa de hermanarse con fantasmas sin voz.
Tal vez sea por este olvidado oficio,
que aún sirva para los poetas
recomponer parte de esa tradición,
en la que callan las voces
para que empiece a sonar
una voz múltiple y diversa.
XI
Mutaciones de avutardas,
que defecaban una mierda violácea y maloliente,
intentaron recuperar su presencia
entre los troncos talados
de lo que fueran bosques interminables de hualles y coigues.
Todavía había algunos que recordaban
el sabor de su carne compacta
y les intentaban dar caza con escopetas de carga,
rellenas con clavos oxidados, maldiciones
y pólvora algo humedecida.
Sin embargo, de nada valían los disparos para esa piel neumática y golpeada:
todo rebotaba.
Los disparos, el sol, la lluvia,
la ignominia de ser una especie odiada
expulsada del edén.
Cuando empezaron a caer las primeras nieves,
entonces buscaron refugio en las guaridas de las aves de rapiña.
Parásitas furibundas
picoteaban huevos de peucos, de cuervos de río,
de cóndores famélicos.
Nadie lloraba recordando su canto solitario.
Nadie añoraba nada.
Sólo el frío.
Sólo la luna diluyéndose en el día,
sólo días mejores anegados en la porfía de un sueño difuso.
XII
De guiños, gestos y omisiones
está hecho el blue de los días comunes.
Esos en que uno se muere de repente,
sin siquiera haber bebido nada,
sin haber pasado una tarde con amigos
teniendo conversaciones que se olvidan en la puerta del bar.
Invisible navegaba por las habitaciones del hotelucho
el desarrapado olor de la muerte
en el perentorio regreso de los cuerpos a la tierra.
XIII
Abrí las piernas del mamotreto,
como suelo abrirte las piernas.
A horcajadas se montaron sobre mi cara,
las palabras, el olor sexual del impreso,
como tu ser tocado en la punta del relámpago.
Eran palabras confusas venidas de otros tiempos.
Llanuras despiadadamente extensas,
cielos cruzados por pájaros que emigraban,
peces nadando en el arroyo.
Pero sobre todo, la lectura era un rememorarte,
un recrearte,
un vestirte con ropas de otras vidas
en donde te encontraba y te reconocía sólo para perderte.
Y al perderte,
me reencontraba con todo lo que no habías dicho
en las largas noches
en que creímos habernos dicho todo.