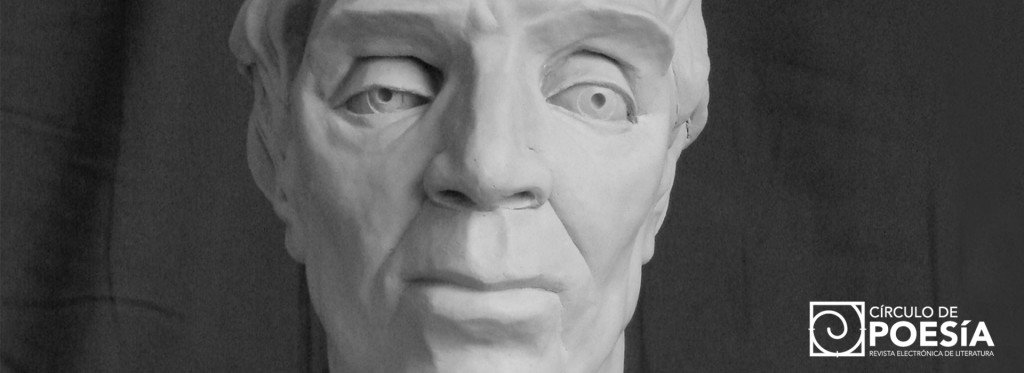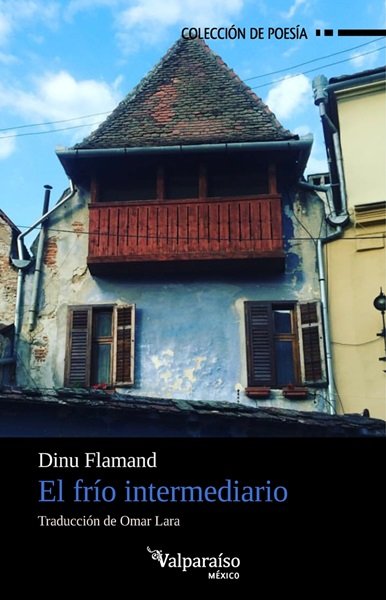En esta entrega de Museo áureo Martha Lilia Tenorio recorre la valoración que hace Borges de un soneto de Góngora donde pendula del menosprecio hacia el tímido elogio. Lectura minuciosa, encuentro con las veleidades del gran poeta que muy pocas veces baja la guardia de su convicción estética.
BORGES Y GÓNGORA II
Tengo para mí que entre Borges y Góngora hubo un desencuentro de personae, en el sentido clásico del término: entre el optimismo y hedonismo gongorinos, ese muy pagano sentimiento de la felicidad y del disfrute material de la vida, y la gravedad pesimista y desengañada de Quevedo con su angustiante constatación de la caducidad, Borges se sintió más cómodo tras la persona de Quevedo; tras ella, le fue difícil ejercer su sagacidad y sensibilidad de gran lector.
Hacia el final de uno de los ensayos de Inquisiciones, “El Ulises de Joyce”, Borges aplica al hermetismo del irlandés lo mismo que Lope de Vega dijo de Góngora (sarcasmo incluido): “Sea lo que fuere, yo he de estimar y amar el divino ingenio de este Cavallero, tomando dél lo que entendiere con humildad y admirando con veneración lo que no alcanzare a entender”; pero párrafos antes da muestras de auténtica comprensión del mundo literario de Joyce; ese mundo que parece negarle, cuando habla con Lope, y que él y Lope le niegan sin concesión alguna a la lírica gongorina: en las páginas del Ulises –dice Borges– encontramos:
No la mediocre realidad de quienes sólo advierten en el mundo las abstraídas operaciones del alma y su miedo ambicioso de no sobreponerse a la muerte, ni esa otra media realidad que entra por los sentidos y en que conviven nuestra carne y la acera, la luna y el aljibe. La dualidad de la existencia está en él: esa inquietación ontológica que no se asombra meramente de ser, sino de ser en este mundo preciso, donde hay zaguanes y palabras y naipes […]. En libro alguno –fuera de los compuestos por Ramón– atestiguamos la presencia actual de las cosas con tan convincente firmeza.
La paradoja es el signo del pensamiento y de la escritura de Borges, y quizá sea la figura de Góngora donde mejor se ilustra ese paradójico proceder. En el ensayo “Acerca de Unamuno, poeta” defiende el uso del neologismo en el bilbaíno, aclarando que hay una gran diferencia entre quien usa mal y quien usa bien este procedimiento léxico. Quien lo usa mal es un “culterano” y quien lo usa bien, un conceptista: “…el primero cultiva la palabra hojarasca por cariño al enmarañamiento y al relumbrón, y el segundo es enrevesado para seguir con más veracidad las corvaduras de un pensamiento complejo”. Tampoco encuentra Góngora ninguna gracia ante los ojos de Borges como creador de metáforas; hay metáforas memorables en Quevedo, Calderón, Garcilaso, Torres de Villarroel, Cervantes; en Góngora sólo hay “vivas almácigas de tropos”.
La paradoja no termina aquí. Hasta ahora he tratado sólo dos libros de Borges, Inquisiciones y Fervor de Buenos Aires, si no compuestos, recopilados y publicados hacia los años 1923-1926, justo cuando comienza a gestarse la revaloración de Góngora que culminará con los homenajes de 1927. Marcos Ricardo Barnatán (Borges. Biografía total, 1995) cuenta que en su reseña de Inquisiciones, P. Henríquez Ureña “se muestra impresionado con [ese] joven poeta que se atreve a enmendar la resurrección de Góngora, aunque considera insuficientes sus argumentos”. En efecto, sorprende esa enfática atención a Góngora: aun a contracorriente de la reacción que está desatando en esos momentos, el cordobés es piedra de toque en las reflexiones estéticas de Borges.
En El tamaño de mi esperanza (1926) Góngora aparece de manera tangencial varias veces, pero aquí, por fin, Borges le dedica un trabajo completo: “Examen de un soneto de Góngora”. En el último ensayo de este volumen, “Profesión de fe literaria”, el argentino llega al colmo de la mala leche cuando, para borrar de tajo sus pasadas veleidades ultraístas, después de haber pensado y repensado con elocuente lucidez sobre el ser de la metáfora, sale con que “la metáfora es un desmandamiento del énfasis, una tradición del mentir, una cordobesada en que nadie cree”. La ineficacia expresiva (ese énfasis que en su desborde pierde toda su razón de ser) y la falacia que es, según este furioso arrepentimiento borgeano, la metáfora, pueden cifrarse paradigmáticamente en Góngora. En esta “provocativa borgeada” (juguemos con Borges) la aversión es genuina, como también es genuino y, sobre todo, ciertísimo, el razonamiento que la produce: el procedimiento gongorino fundamental es la elaboración de conceptos, son éstos y no las “tecniquerías”, los que definen la lírica del cordobés. Es asombroso cómo Borges, aun desbocado por el torrente de su afán provocador, no anestesia su lucidez; otra vez, aunque sea para vituperarla, da con el quid de una estética que comprende y comparte más, tal vez, de lo que él quisiera.
Llegamos ya al ensayo “Examen de un soneto de Góngora”. El soneto analizado es el siguiente:
Raya, dorado Sol, orna y colora
del alto monte la lozana cumbre,
sigue con agradable mansedumbre
el rojo paso de la blanca Aurora;
suelta las riendas a Favonio y Flora,
y usando al esparcir tu nueva lumbre
tu generoso oficio y real costumbre,
el mar argenta, las campañas dora,
para que de esta vega el campo raso
borde, saliendo, Flérida de flores;
mas si no hubiere de salir acaso,
ni el monte rayes, ornes ni colores,
ni sigas del Aurora el rojo paso,
ni el mar argentes ni los campos dores.
Comienza Borges diciendo que el soneto que analizará “es uno de los más agradables que alcanzó el famoso don Luis”, que él ha vivido “muchos años en su amistad”, y que sólo después de esos años se atreve a enjuiciarlo. Luego exclama: “¡Qué colores tan lindos y que asombrosa sale la pastorcita al final! ¡Qué visión más grande y madrugadora, esa en que no se estorban a la vez la serranía, la mitología, el mar, las campañas”. Algunos críticos han visto en estos elogios, que parecen entusiastas, ironía y desprecio. A mí me parece una exclamación genuinamente entusiasta; cuando habla de “colores tan lindos” entiendo que Borges está viendo esa misma visión gongorina; ese casi imperceptible espacio temporal, marcado por los verbos “raya”, “orna” y “colora”, que va del momento en que el sol apenas sale y marca la cumbre del monte con una línea de luz, a que lo dora por completo, como coronándolo. Borges percibe muy bien esta instantánea, pero, aun así, se mantiene reticente a la epifánica precisión gongorina: “Yo, por mi parte, no acierto a distinguir esos tres momentos del amanecer y pienso que para consentir esa trinidad, lo mejor es afirmar que a la exaltación de la escena le queda bien la generosa vaguedad de la frase”.
A continuación, parecería que va a criticar la adjetivación de este primer cuarteto: ¿qué novedad podría haber en llamar dorado al sol, alto al monte, lozana a la cumbre y blanca a la aurora?; pero él mismo aclara dónde está el hallazgo poético de esos adjetivos: “No hay ni precisión ni novelería en estos adjetivos obligatorios, pero hay algo mejor. Hay un enfatizar las cosas y recalcarlas, que es indicio de gozamiento”. El adjetivo pleonástico aísla los valores semánticos implicados en el sustantivo; al no aportar ninguna información adicional, enfatiza la cualidad que comparte con el sustantivo, cualidad que es, de hecho, inherente a ese sustantivo: el dorado sol es más dorado que el sol, el alto monte más alto que el monte, etc. La idea de “oro” o de “altura” se presenta al margen de los sustantivos que la encarnan y subrayan la universalidad de esos conceptos.
El signo lingüístico gongorino es un signo absolutamente motivado; todos los elementos que lo componen están trabados a la perfección; nada sobra; nada falta. Frente a esta trabazón, por una decisión estrictamente personal, Borges decide que en los versos iniciales del soneto no hay un amanecer en la sierra, sino mitología, y exclama defraudado: “¡Qué lástima! Nos han robado la mañanita playera de hace trescientos años que ya creíamos tener”. Como algunos críticos actuales, Borges opta por un Góngora más libresco que hombre de campo: ahí está, por supuesto, el amanecer de la sierra, presentado con los indicios que toda una tradición lírica ha legitimado y consagrado. Con todo, una sensibilidad como la del argentino no podía ignorar el hallazgo que es el verso que califica a un tiempo, con expresiva y gongorina bimembración, la majestad del rey de los planetas y su justa y paternal labor de iluminar el orbe todo: “tu generoso oficio y real costumbre”. La “mejor metáfora del soneto”, dice Borges: “Lo bienhechor y lo prefijado del sol están enunciados con felicidad en esta sentencia”.
Pasamos los dos cuartetos y el comienzo del primer terceto, y lo único que tenemos es la presentación del escenario que prepara el cosmos para la triunfal aparición de la “pastorcita” Flérida: diez armoniosos versos en que “no se estorban” lo particular de la serranía donde Flérida es reina y señora, la inmensidad de campos y mares, y el apenas presente adorno mitológico en el suave viento primaveral (Favonio), en Flora y en la Aurora. El comentario de Borges es una flagrante contradicción: primero declara que la mitología no estorba, y luego se lamenta de que el hermoso cuadro agreste se diluya en “mitiquerías” (neologismo que me he inventado traduciendo el espíritu de invectiva de Borges). En estos casos, yo prefiero quedarme con el Borges que sabe encontrar la gran poesía ahí donde la hay, que con el otro, joven rebelde y peleonero, que se come el mundo a puños y que, buscando ser, arremete con artificiosa impertinencia contra sus mayores.
El resto del soneto le parece desmayado, falto de emoción: “¿Qué sentir sobre los dos tercetos finales que nada sienten? […] Don Luis abdica […] en pro del querer […] al dorado sol y al argentado mar y al rayado, ornado y colorado monte…”. No se equivoca. Borges vuelve a mostrarse el lector sagaz que sabe ser. En efecto, éste es uno de esos poemas que Herrero García llama de “preterición del tema”. Góngora se propone componer un soneto amoroso a la manera petrarquista; empieza a disponer la escena, se engolosina, le gana la auténtica emoción del milagro natural del amanecer. Hacia la mitad del primer terceto se acuerda de la obligatoria dama esquiva, y aparece Flérida; pero ya no hay mucho que hacer con ella; quedan cuatro versos: con oficio, el cordobés acude a una técnica muy de la época, los versos recapitulativos, y recoge todo lo dicho antes: ‘Mira, Sol, si Flérida no se deja ver, entonces no salgas, ni rayes el monte, ni lo ornes ni colores’, etc. Sí, en el final del soneto hay oficio, pero no emoción: “He dicho mi verdad –concluye Borges–: la de la medianía de estos versos, la de sus aciertos posibles y sus equivocaciones seguras, la de su flaqueza y ternura enternecedoras ante cualquier reparo”. Ni ironía, ni desprecio: sincera apreciación.
Puedes leer la primera parte de esta entrega
Aquí