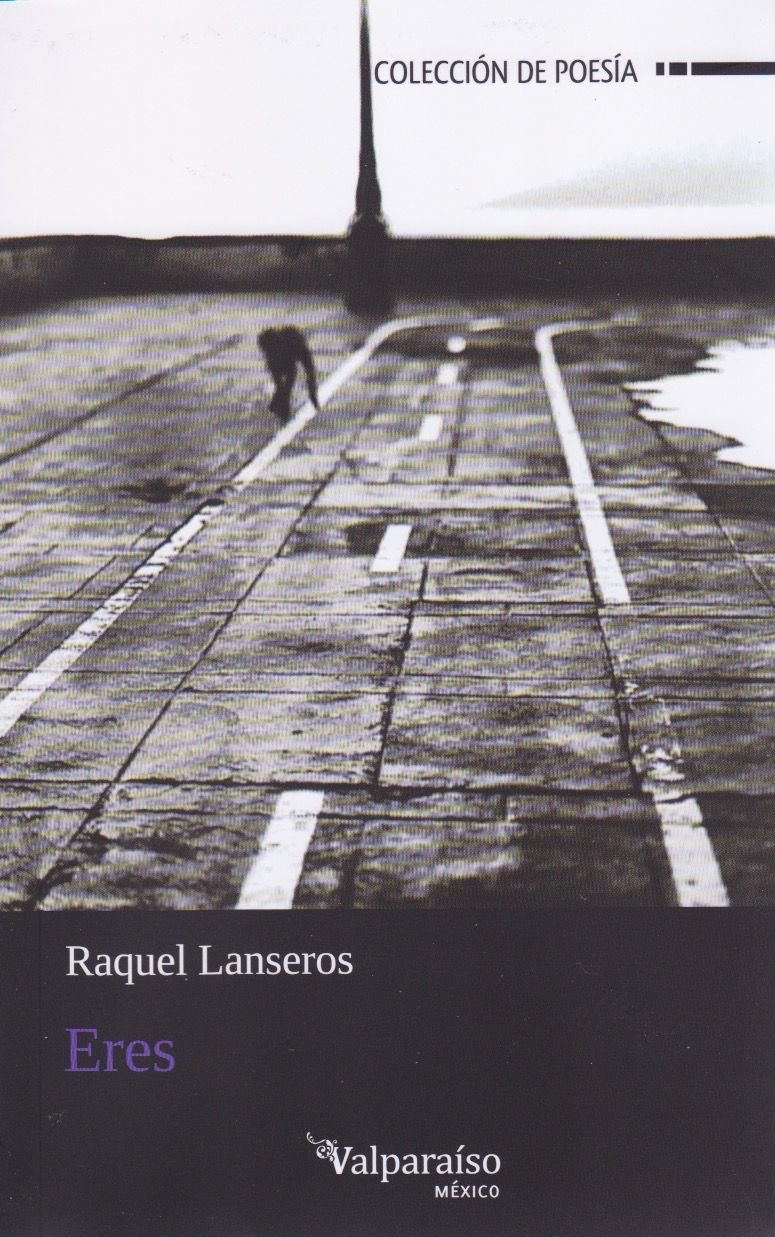Presentamos un cuento del narrador y poeta Cheché Silveyra (1980). Es maestro en literatura por la UACJ y maestrante en escritura creativa por la UTEP. En 2014 recibió la beca Jóvenes Creadores del FONCA en el área de poesía.
¿Quihubo con Cuco Sánchez?
por Cheché Silveyra
Algo como la violencia del trueno había esperado Rafael, al menos el resuello de un toro ya caliente por la pica o por el sol o porque así traía la sangre. Y qué hacerle si al girar la marcha la troca le sonó a poni capado. Vale madre. Del estéreo escurría mierda sinaloense con trompetas de rebuznos y una cabra en la cantada, si no sirves pa matar, sirves para que te maten. Nomás por la canción diría que el jefe le había atinado al marrano en la cabeza: “Miren que este Juárez no es el suyo. Tampoco el Gabo, pa que no les tiemble la mano.” Ni nuestro ni de nadie, pues. Ni Gabo ni Juárez. No dejaron más que el lodo al fondo de la letrina.
—Dios nos ampare, compita —dijo Miguel en el asiento del copiloto, deslizando un cargador en su Beretta cromada—, los perros se quedaron hasta con la música —luego aseguró una bala en la recámara y guardó la pistola en la guantera.
—Pos a huevo, Mike —respondió Rafael y de un empujón metió su Desert Eagle, prieta y colorada, debajo del asiento—, y los cabrones hasta se lo merecen.
—No se me hace.
—No me extraña. El jefe se puso de modos porque lo ablandaron a puros miedos, ¿ni modo que por qué? El bato se chupa el dedo si piensa que los perros no tienen ya un plomazo con su nombre y una soga pa treparlo a un puente. —Rafael miró el tablero, el relámpago de oro ensartado en la caoba y apenas visible en la oscuridad de la cochera. Debajo, los infinitos controles y cuerdas de luz centelleaban lento en la pantalla. Y esa chingada canción. —¿Qué pedo con el botón de apagarse?
—Sepa —dijo Miguel—. Volver pa acá no es algo que trajera yo en el pensamiento, compita. Yo nomás te digo que me dejé venir en cuanto supe que el jefe iba a cuchilearle los perros al Gabo. Nuncamente, dije, y pos aquí me tienes.
—Simón —dijo Rafael, pisando el acelerador. El motor gimió muy flaco. El gemido desapareció en un soplido como de hartazgo o fatiga—. No me gusta esta troca.
—Y a mí no me gusta esta porquería de banda. Suena como cabra en las merititas últimas. Una cosa es que el jefe se ponga de modos con estos animales y otra es andar escuchando esta cochinada. A ver, dime, ¿quihubo con Cuco Sánchez?
Rafael sonó el claxon para que el guardia activara la puerta de la cochera. No escuchó respuesta, solo el eco de la puerta zumbando por encima de la troca.
—Pos pa mí que el Cuco no tuvo de otra más que morirse —dijo Rafael.
—Yo digo su música.
—Es la misma cosa, Mike.
Rafael metió la reversa y salieron al sol del mediodía.
En la colonia Hidalgo, la vieja ruta estaba bloqueada con una línea de tambos rellenos con cemento y esto hizo encabronar a Rafael. Chingarse así las calles no es de gentes, bato. ¿Cómo es que ora todos hacen lo que les da la gana? La línea de tambos corría de banqueta a banqueta y sostenía un enrejado de malla con cinco alambres de púas en la parte alta.
Manejó de regreso y en el camino las casas le parecieron abandonadas, la pintura craqueada y despellejándose en un silencio que apenas si alcanzaba el nombre de tan nuevo. En la banqueta se había formado un círculo de musgo con el agua rebalsada de un aire acondicionado. Aterrizó una paloma flaca a la orilla del agua y bebió un sorbo. Luego Rafael dobló en la esquina de la Ignacio Ramírez.
—¿Y cómo va la vida en gringolandia, mi Rafita?
Por debajo de la tejana blanca se escurrió una cuerda de sudor. Rafael presionó el botón para bajar el vidrio. El vidrio hizo como si no pasara nada.
—El huracán dejó mi rancho y medio Texas bajo el agua, y en lugar de andar chapaleando balde en mano, estoy aquí por este desmadre con el Gabo, ¡escuchando esta pinchi música en esta troca de mierda donde nada funciona!
—¿Pos qué traes, compita?
Rafael manoteó como espantándose una mosca y preguntó,
—¿Cómo se bajan las ventanas?
—No bajan. —Miguel golpeó el vidrio y el vidrio sonó a barda de ladrillo. —Es la del jefe. Es anti balas.
—Ta madre. ¿Por eso ta tan pesada la pinchi puerta?
—Por eso.
—No necesitamos troca anti balas.
—Pos no, pero no trajiste la tuya, ¿o sí?
—Pos no.
—Ai ta una buena razón pa pedir troca, anti balas o no. Igual con las pistolas.
Rafael se limpió el sudor con el dorso de la mano y dijo,
—Préndele al aire, pues.
—Dijo el jefe que no le moqueáramos a nada.
—Pos no le moquees, Mike, nomás púchale al botón del aire.
—¿Y ese cuál es?
—¡El que prende el aire, Mike!
Cruzaban la Hermanos Escobar cuando Miguel encendió la calefacción.
—¿Qué hiciste, cabrón?
—Le puché al del aire.
—¡Pos desapúchale!
—Ya no me acuerdo cuál es.
—¡Hazte a la chingada, pinchi Miguel!
Rafael se echó la tejana para atrás. Se acercó al tablero. Seguro, el botón bueno era el de la flecha pa arriba. Le picó una vez y otra y el aire salió con mayor fuerza y calor. Entonces giró la perilla plateada y mandó la música a todo volumen.
…si no sirves pa matar…
—¡Frena, Rafita! ¡Frena, frena, frena!
Rafael metió el freno, pero la troca ya se había trepado a la banqueta y apenas se detuvo ante la puerta de una tiendita. Rafael, bañado en sudor y tragando aire a bocanadas, se agarraba del volante como si arriendara un caballo bronco.
…sirves para que te maten…
—¡Apaga esa pinchi música! —gritó Rafael, bajando de la troca. —¡Apaga esa pinchi mierda!
Rafael se dirigió a la tiendita y jaló de la puerta de mosquitero, pero la puerta golpeó el tumbaburros de la troca y rebotó y quedó cerrada en un estallido de polvo de madera vieja y hojuelas de pintura blanca. Intentó de nuevo. La puerta rebotó. Se cerró en un golpe. Entonces Rafael se recargó contra el tumbaburros y pateó la puerta y la rompió a la mitad. Una pieza voló hacia adentro de la tiendita y desapareció; la otra, aún fija a la pared, ondeaba como una bandera deshebrada.
Cuando Rafael entró a la tiendita, el cajero se plantó detrás del mostrador y alzó las manos con la palmas hacia enfrente. Bien hecho, bato. Fue al refrigerador Rafael y abrió la puerta. Se sacó la tejana. Metió la cabeza. Imaginó el calor saliendo de su piel en briznas de vapor. Si no fuera tan grande, se habría echado encima de las latas de cerveza, cómo no.
Alcanzó una Tecate y bebió un trago lento y largo y vertió el resto en la pelona. Se lamió los bigotes y calzó de nuevo la tejana. La lata vacía la dejó caer al suelo y agarró las cinco Tecates que quedaban y camino a la caja se bebió la segunda.
El cajero era un batillo muy joven con la frente quemada por lumbre o ácido o algo parecido. Rafael arrugó la lata vacía y azotó las cuatro cervezas restantes sobre el mostrador, junto a la pila de periódicos. En letras gordas y rojas, el encabezado leía: “Descuartizan a familia en el valle.” La foto era de una pierna cercenada. Vestía un tenis rosa.
—Si pudieras pedir un deseo —preguntó Rafael al cajero—, ¿qué pedirías?
El batillo tardó tanto en responder que Rafael pensó que en realidad sabía la respuesta desde el momento en que le hizo la pregunta. La bronca era ponerse a platicar con el cabrón que había roto su puerta.
—Pediría un chingo de lana —respondió el cajero al fin.
Rafael le echó un ojo al cajero, a su frente arrugada como pavimento caliente. Abrió la tercera Tecate. ¿A quién chingados le importa el valle?
Dejó la cerveza en el mostrador. Sacó la cartera. Dijo,
—Ai ta lo del seis de birrias y el accidente con la puerta. —Uno por uno dejó caer tres billetes de cien dólares sobre el mostrador. —Se te cumplió el deseo, bato, lástima que ya no haya dónde gastarlo.
El cajero tomó el dinero de cualquier manera. Pinchi perro.
Rafael se metió la cartera y alcanzó la cerveza y la bebió de un trago. “Descuartizan a familia en el valle” volvió a leer y arrojó la lata vacía a la cara del cajero. “Culo cabrón”, dijo y alzó la pila de periódicos y se los echó encima.
—¡Y a la chingada tú y el pinchi valle!
La troca estaba fresca y callada cuando Rafael volvió. Entregó las cervezas a Miguel y Miguel abrió una y bebió. Un hilo de cerveza se arrastró por la orilla de sus labios y su barba que empezaba a encanecer y goteó sobre su camisa vaquera de color crema. Soltó la lata al piso y abrió la segunda y sorbió y la dejó en el portavasos. Habían pasado muchos años ya, al menos quince, desde que Rafael lo miró tomar con tanto empeño.
—Este asunto con Gabo es una patada en las canicas, Mike.
Miguel llevó su dedo hasta el centro del tablero y lo detuvo justo encima del relámpago de oro. Dio dos golpecitos con la uña sobre el metal.
—Pos sí, pero el jefe quiere que lo hagamos y eso vamos a hacer. O le entramos nosotros o le entran los perros, compita, y tú sabes que los sinaloenses se darán vuelo con el Gabo.
Rafael miró la fachada de la tiendita. Decía, en letras negras desvanecidas sobre un fondo color hueso, “Abarrotes El Torito.” Nomás quedaba un cuerno y ya se asomaba el adobe por las craqueadas del enjarre. Debajo, el trozo de puerta seguía ondeando.
—¿Te acuerdas de aquella vez en el valle, cuando tuvimos que clavarnos en el corral?
—Sí que me acuerdo. Nos lavamos la caca de la cara con el agua bendita de la parroquia. Todavía meto unos billetitos de más en la limosna, compita, por Dios santísimo.
De aquel atardecer le llegaba el recuerdo del lodo y el estiércol, de los tres metidos en el corral para esconderse de la turba que venía tras ellos con machetes y antorchas y el odio hecho bolas en las tripas, todos a un solo grito como un perro enorme y decidido a vengar el honor que Gabriel le había robado a una muchacha. Y es que el Gabo le había robado también el alma y la había dejado regada por la pradera en rayas rojas y doradas. Cuando Rafael alzó la cabeza para revisar si estaba libre el campo, miró las antorchas como una parvada de chanates en fuego alejándose en la noche rumbo al sur.
Ahora Rafael recordaba las hordas de moscas, el zumbido, los caballos ondeando sus colas a la luz de la luna.
—La morra ni valía la pena —dijo Rafael, corriendo sus dedos por el cuero del volante y sin sacarle la mirada a la puerta rota de la tiendita.
—Cuál morra, mi Rafita, si era un batillo.
—No me vengas con esas chingaderas, Mike. Esos chismes lo dejan a uno medio en la pendeja, ta bien, pero era una morra, en eso quedamos. —Y sí, en eso habían quedado, después de usar un martillo en los dedos de Gabo, un dedo tras otro a crac y crac hasta que juró que, simón, que había sido una muchacha, cincho, hasta que el jefe quedó confiado en que Gabo no era otro maricón pulecuetes en sus filas. Solo entonces y nunca más vio Rafael a Miguel pasar la noche con una botella de sotol entre las manos. En eso habían quedado.
—Pos yo nunca quedé en nada —dijo Miguel.
—Pos igual y no, pero da la misma. El Gabo es familia, Mike. Pásame una Tecate.
—Será como mi hermana, pues, si es lo que quieres decir. Tecates, ya no hay.
—Tienes una lata nueva entre las botas, cabrón. Y no le digas así al Gabo.
—Ah pero es que esta Tecate me la voy a tragar a la de ya pa olvidarme de tanta jotería.
Miguel abrió la cerveza. La bebió de un trago. Descansó sus manos sobre las rodillas.
—¿Listo? —dijo Rafael.
—Listo —dijo Miguel en un eructo.
—Según el periódico en la tiendita, el Gabo está haciendo su jale bien hechecito.
—A lo mejor, mi Rafita, pero el Gabo anda muy salido del corral.
—Ya no hay corral, Mike.
—Pos no, pero hay que armar uno y meterlo, aunque no quiera.
—¿Y cuál es el plan?
—Disparar primero. —Miguel sacó la Beretta de la guantera y abrió la puerta.— Y pa eso hay que llevar más Tecates en la panza.
—Sin pistola, Mike. Págale al batillo. —Rafael le echó otra mirada a Miguel mirando su pistola.— “Disparar primero…”, no me chingues, Mike.
Miguel devolvió la pistola a la guantera. Salió de la troca. Entró a la tiendita con una paca de billetes en la mano. Pa tres batos que llegaron a la ciudad de un ranchito en la Sierra Tarahumara, la neta no les había ido tan mal, no señor, nada mal.
Rafael escuchó el susurro del aire acondicionado, la canción misma zumbando en las bocinas, sirves para que te maten, como una pinchi mosca tanteándole la oreja.
—¿Por qué no se acaba esta chingadera?
—Sepa. Siempre empieza y empieza…
Rafael había tomado el Malecón, el Rivereño, y manejado en dirección este a lo largo de la frontera con El Paso, el bordo una inclinada pared de tierra construida para contener las aguas de un río que por años no arrastraba más que viento y polvo. Aun así, el Bravo le había recordado el agua, El Paso a Texas, y todo junto había sido la viva imagen de su rancho enterrado en una lluvia vieja. Mejor bajó por la López Mateos y dobló en la Gómez Morín, si quiera pa no pensar en el agua.
En veinte minutos habían llegado al Puente del Zorro. La luz la encontraron en rojo y Rafael detuvo la troca y miró el puente de cabo a rabo. De niños, le decía “zorro” a Gabriel. Ya desde chiquito había sido un cabrón bien vivo.
Y luego la canción otra vez, mientras esperaban la luz verde.
—¿Por qué no se acaba esta chingadera?
—Sepa. Siempre empieza y empieza. Nomás encontré cómo bajarle.
Miguel comenzó a chiflar la tonadita y la luz se puso en siga.
La calle estaba vacía, excepto por una larga línea de carros entrando al cementerio Jardines Eternos, entrando lento como la congoja deja el cuerpo. Ai ta la mera lana, bato, en el camposanto.
—Pásame una Tecate, Mike. Y deja de chiflar esa chingadera.
Miguel abrió dos latas y las dejó en el portavasos. Chiflando, sacó la pistola de la guantera. Revisó la recámara. Puso la pistola entre sus piernas.
Rafael intentaba pensar en algo que no fueran chiflidos ni inundaciones y cuando cruzaron el entronque a Waterfill pensó que no había visto un alma desde que dejaron la tiendita. Nomás un perro rengo junto a una barda por la avenida Clouthier. Rafael sacó el acelerador y se orilló para mirar el perro de cerca. En algunos lugares el pelaje era tupido y café; en otros, pelón y rojo, como si hubieran esquilado piel y pelo con machete.
—Ta madre —dijo Rafael—, y el cabrón perro sigue vivo, como si nada.
Entonces Miguel abrió la puerta.
—Pérate, pinchi Mike.
Antes que seso y sangre se estamparan contra la pared Rafael miró como Miguel, en un solo movimiento, tomó su pistola, apuntó al perro y de un tiro le reventó la cabeza.
Miguel cerró la puerta. Puso la pistola entre sus piernas. Siguió chiflando.
El terreno entre el valle y Juárez estaba verde por las últimas lluvias. Pasto y hierba, álamos en flor a lo largo del camino, un par de sauces llorones a lo lejos, cada uno separado en la pradera. Los caballos se habían ido, pero quedaban los corrales.
En el pueblo de Guadalupe el viento alzaba la ceniza del pavimento en hilos retorcidos que desvanecían antes de volver al suelo. Habían quemado la escuela, lo cual a Rafael le pareció siempre una buena idea. Tanto leer y escribir pa terminar con dos pesos en la bolsa y un pinchi gis. A la chingada con eso. Si algo no lo tenía contento era el edificio carbonizado de la presidencia municipal. La gente debía ser gobernada. No son animales. Adelante, atados a la reja del atrio de la iglesia, tres cuerpos decapitados colgaban por las axilas con cuerda de ixtle. Sus cabezas, retocadas con coronas de moscas, descansaban en charcos de sangre seca entre sus pies.
—A la verga, Mike…
—Mismamente.
—El Gabo está haciendo su jale…
—Ya me tienes hasta el copete con el Gabo y su jale bien hechecito. Mejor cierra el hocico antes de que te despeine de un plomazo. Párate allá, donde está la niña.
Y quién pinchis se creía Miguel pa hablarle así, quién sabe, pero Rafael orilló la troca y se detuvo afuera del club El Patio, donde una niña estaba sentada en la banqueta. Le colgaba una trenza por el hombro y su espalda estaba recargada contra el muro pintado con cal.
Rafael abrió la puerta. Miguel se inclinó por encima del volante y gritó,
—¿Pa dónde queda la calle Independencia?
La niña no respondió. Miguel salió de la troca. Caminó hacia la niña. Amartilló la pistola.
—¡Te estoy hablando! —gritó Miguel. La niña ni se inmutó.
Miguel empujó a la niña con el tacón de la bota y la niña se fue de lado dura, tiesa como piñata. Rafael soltó una carcajada y al mirar los ojos encendidos de Miguel, paró de reírse.
—Pos la buscamos nosotros, pues —dijo Miguel y regresó a la troca.
Regadas por la calle Independencia había camisas y shorts de futbol, una tele con la pantalla rota, un sofá, una estufa volteada sobre el costado. Cerca de la siguiente esquina, Miguel señaló una casa verde. Rafael se estacionó y miró la entrada. Estaba oscuro adentro. Apenas lo distinguía, pero ahí estaba, su figura chaparra y pesada como un toro. Gabriel salió vistiendo huaraches y un sombrero de paja, limpiando la hoja de un cuchillo largo en sus pantalones de manta. Al verlos, los saludó blandiendo el cuchillo al aire.
Miguel se fajó la pistola. Salieron de la troca. Dejaron las puertas abiertas.
—Mira nomás —dijo Gabriel—, mis carnales queridos.
Se abrazaron con sendos golpes en la espalda.
—Qué gusto verlos. ¿Hace cuánto que le pelaron, dieciséis años?
—Más o menos —dijo Rafael, las palabras serpenteando entremedio de sus dientes.
—Usté hasta gringo es ya, ¿qué no?
Rafael asintió. La canción los alcanzó desde la troca.
—¿Por qué andan oyendo esa basura?
—No andamos oyendo nada.
—Pos será la virgen, pues.
—Pos será lo que sea, mi Gabo. Tú trépate a la troca —dijo Miguel—, ai escuchas lo que quieras. El jefe quiere hablar contigo.
El sol caía en cuerdas de lumbre y las cuerdas se enroscaban en la tejana de Rafael.
Gabriel sonrió y con su mano sana arrojó el cuchillo al aire en un par de maromas. A vuelta y vuelta la hoja centelleaba bajo un sol que terminó como una chispa, justo en la punta del cuchillo, cuando Gabriel lo atenazó de nuevo por el mango.
—Mire, Mike —dijo Gabriel—, usté viene pa meterme un agujero en la cabeza. Eso me lo figuré yo solito. Pero antes de seguir por esos rumbos, déjeme decirle un par de cosas. El jefe me mandó a limpiar y yo limpié. Hice lo que pude con lo poco que traje y así quedó. El pueblo ta más limpió que el pito de un bebé. Si el jefe le cambiaron la cabeza, pos ni modo, esa es otra canción, como la que andan oyendo sin oír.
—Lo que hiciste aquí queda como a siete kilómetros de limpiar —dijo Miguel—. Nadie te dijo que barrieras con el pueblo, Gabo. Sin gente no hay jale, y sin jale no hay lana, y sin lana no hay negocio.
—Mire, Mike, yo le voy a decir esa otra cosa que quería decirle —dijo Gabriel, apuntando el cuchillo al cielo—. Nomás llegué, lo primero que hice fue despacharme al comandante y sus cuatro gatos. Lo hice a la antigüita, a puro machete y sin hacer ruido. —Gabriel inclinó la hoja del cuchillo y reflejó un filo de sol en el cuello de Miguel.— Cuando le corté la cabeza, el comandante estaba vivo pero muy apenas. Colgué los cuerpos en la carretera que va pal Bravo y me quedé con las cabezas, ya sabe usté que soy un romántico. La siguiente mañana, carnales, cuando la gente supo de los cuerpos, hubieran visto el fiestón: barbacoa, sotol, piñatas y cuetes toda la noche. Pero no había terminado nada. Dos días después otro hijo de la chingada ya andaba sobres de la silla, haciendo olas y todo el bisté. Me lo despaché también, a él y a toda su familia. Tampoco eso arregló mucho las cosas, debo decirles. Cualquier hijo de la chingada quería la silla pa él; y yo en chinga a limpie y limpie.
Gabriel se llevó la mano a la cintura. Miguel alcanzó su pistola.
—Son mis frajos, carnal.
Sacó un cigarro Gabriel y ofreció el resto a los demás. Miguel dijo no. Rafael tomó uno. Miró los dedos tiesos de Gabriel, los que rompieron con martillo hace quince años.
Gabriel raspó un cerillo en la suela del huarache y le puso lumbre a los cigarros.
—Digan lo que quieran, carnales, pero a mí me mandaron a limpiar y yo limpié. Luego la raza trajo veladoras y comida y trago y me pidieron favores y así. Cada día dejaban una veladora en la puerta y dejaban abajo un papel con el nombre de otro chango a quien despacharse. Hubieran visto las noches, carnales, aluzadas como mañana dominguera.
Rafael arrojó el cigarro al piso cuando sintió el mareo. Su camisa estaba empapada, su tejana pesada de sudor. Miró su reloj. Si todo salía bien, estarían de vuelta en Juárez a las tres, tres y media. Pa entonces todo habría terminado, todo estaría resuelto.
—Yo me quedé a limpiar, carnales. ¿Y ustedes qué, dónde andaban? ¿Y el jefe? ¿Y sus pinches perros dónde andaban?
Gabriel tenía razón. Rafael y Miguel la llevaban calmado, no hacían más que tratos y fiestas con políticos y empresarios en Texas y Cancún. Nada de apuros, pues. Ellos se quedaron con la liebre; a Gabriel, le dejaron el gato.
—¿Ven esa casa? —preguntó Gabriel, señalando una casa al otro lado de la calle.— Un día vino la seño y me tocó la puerta y dijo que quería que pusiera a trabajar a sus muchachos. “Pa que se hagan hombres de bien como usté,” me dijo, “pa que no anden en la pendencia.” Los muchachos están con nosotros…
—Sin ofender, mi Gabo, pero no nos importan tus jotitos. Venimos porque el negocio…
—Dice usté que sin ofender, Mike, pero está ofendiendo con toda la lengua. Se la paso por orita —con el cuchillo, Gabriel dibujó una curva larga frente a Miguel—, pero le voy a decir esta otra cosa: si le preocupa el negocio, véngase pa acá, acá puede broncearse y hacer negocio al mismo tiempo. No hay un solo perro de aquí hasta el río que le impida hacer carretadas de dinero. De eso me encargué yo. Así que no venga a sermonearme con dineros cuando lo que quiere es meterme un agujero en la nuca. En este mundo hay cosas mejores que el dinero.
Rafael escuchó cuetes en la calle de junto.
—Son los muchachos que les dije. Los dejé pal final, broche de oro y toda la cosa. Ya saben cómo soy.
—Ya sabemos cómo eres, Gabo, por eso venimos hasta acá.
—Usté piensa que sabe, Mike, pero no hace más que lo que le dice el montaperros de su jefe. En este negocio más le vale ser Dios. Métase en la cabeza que cuando nomás limpia por encimita, la gente se hace ideas, se les queda metida la esperanza y se alebrestan. En este negocio no puede haber nada de eso. En este negocio hay ser Dios, y métase en la cabeza que nadie que tenga el control necesita una chingada de Dios. Debe acorralarlos rápido y pegarles duro. Debe hacerlos que se hinquen y que pidan misericordia. Entonces los tiene usté en la mano. Entonces puede reventarlos con el puño o exprimirlos despacito. Usté decide. Así se convierte en Dios, Mike. Así funciona este negocio.
—¿Cuál negocio?
—Mi negocio. El negocio de Dios.
—Así no es el negocio.
—Así es el negocio y siempre ha sido igual.
—Chingado, Gabo. ¿Qué quieres que hagamos? —preguntó Rafael.
—Nada, carnal. Ustedes tienen sus órdenes, yo tengo las mías.
Otra vez Rafael escuchó los cuetes, las risas de los muchachos. No miró nada, solo una casa de adobe en la esquina, ondulante igual que todas las cosas bajo el sol.
—Nomás denme un minuto pa acabar. Alcáncenme en la esquina, si quieren.
Gabriel se alejó blandiendo el cuchillo, ondulándose entre los calores del verano. Miguel sacó su pistola. Apuntó a la espalda de Gabriel. Rafael le bajó el brazo.
—Si vas a tronar a un cabrón lo truenas de frente o no lo truenas.
—Se está pelando.
—Nada. Hoy mismo dijiste que los maricones son menos hombres que cualquier otro hombre y ahora quieres darle a uno por la espalda. Vas a hacer que la gente se haga preguntas.
Gabriel desapareció en la esquina. Con el cañón de la pistola, Miguel señaló la troca.
—No te hagas, Rafita, agarra tu pistola y vamos a terminar con esto.
Desde el lado del pasajero, Rafael alcanzó la pistola que había dejado bajo el asiento del conductor. El volante se le puso borroso al agacharse, el tablero. Se empujó del asiento para salir.
—Yo no voy, Mike —dijo Rafael, amartillando su pistola y soltando un suspiro. La canción ya comenzaba otra vez.
—Vamos a tener que arreglar esto, Rafita.
—Pos lo arreglamos, pero no voy.
Miguel parecía cansado cuando caminó calle abajo y dobló en la esquina y desapareció. Rafael se recargó contra el frente de la troca y metió el tacón de su bota entre los barrotes del tumbaburros. Escuchó más cuetes. Un balón de futbol cruzó la calle, seguido por nadie. Luego escuchó dos tiros.
Rafael dio media vuelta y dejó su pistola en el cofre. Necesitaba un trago. Caminó a la cabina y se metió y escuchó la música y le metió dos puñetazos al estéreo.
—¡Pinchi música de cagada, ya cállate a la verga!
A través del parabrisas pudo a ver tres muchachos en pantalones de manta caminando hacia él, el mayor con una pistola en la mano. Valiendo madre. Salió de la troca y sorteó la puerta y corrió para alcanzar su pistola y cayó al suelo. Pensó que se había golpeado el cuello con la orilla de la puerta. Igual y había tragado Tecates de más. Igual y el sol le había freído el seso. No supo que le habían disparado hasta que sintió el jalón de la sangre saliendo a chorros de su cuello.
El muchacho alto le pasó por encima y se metió en la troca. El sol destelló en la pistola de Miguel que llevaba el muchacho fajada en la cintura. El muchacho encendió el motor. Rafael escuchó el resoplido debilucho, la música, si no sirves pa—, y el muchacho apagó el estéreo.
Antes de cerrar los ojos, Rafael miró a los otros dos muchachos parados junto a él. Uno de ellos miraba hacia atrás y tenía el pulgar alzado. El más chico, el pequeñito, ataba un nudo corredizo en la cuerda de ixtle que tenía en las manos. Y el niño no paraba de reír.
Datos Vitales
Cheché Silveyra es maestro en literatura por la UACJ y maestrante en escritura creativa por la UTEP. Sus cuentos han aparecido en distintas publicaciones de México, EE. UU. y Chile, y han recibido los premios Punto de Partida en 2010 y el Fiction 101 en 2011, así como una nominación al premio Pushcart, convocado por las editoriales independientes estadounidenses.En 2014 recibió la beca Jóvenes Creadores del FONCA en el área de poesía.