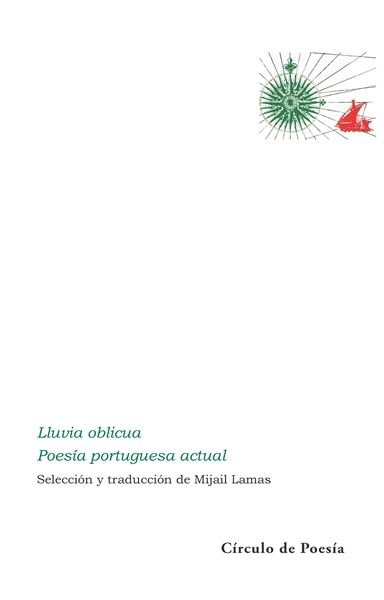Presentamos un cuento del narrador y periodista peruano Gianfranco Languasco (Lima, 1988). Ha publicado diversos artículos en revistas y diarios en Perú y Estados Unidos. Se desempeñó como editor de la revista bilingüe de arte y literatura Río Grande Review. Actualmente, se encuentra cursando un MFA en Creative Writing en la University of Texas at El Paso.
El Tanatonauta
por Gianfranco Languasco
Era difícil de digerir. Tan joven, vigoroso pero, al mismo tiempo, tan muerto. Alrededor, un séquito de personas llorando a lágrima viva, lamentos en voz alta y los abuelos sin ganas de tomar café, siquiera de probar las galletas saladas, siquiera con ganas de algo, todos llorando hasta deshidratarse, menos nosotros, los culpables menos sospechosos.
La casa estaba llena de poca familia y mucha gente del barrio. Lo conocían, adoraban al moreno blanco que ayudaba a las señoras con las bolsas y a los viejos con sus achaques. Por qué Dios se lleva a las almas buenas, se preguntaban. El resto llora. Nosotros agachamos la cabeza. Afuera, alguien rompe una botella de cerveza. Adentro, las señoras daban el último adiós de a cinco: había harto espacio. Nadie lo recordaba así. Nosotros, a un par de metros del ataúd, no queríamos decir adiós.
Dos niños transforman la escena más triste del mundo como la más vergonzosa: luego de correr por los alrededores, no se percatan del paso en falso, el desbalance de la materia, el choque contra uno de los soportes del cajón fúnebre y su inclinación vertical. El ataúd se abre y aparece él, en dos pies, moviendo los brazos, hinchado, deforme, lo que sea. Aparece él, los quince segundos más largos del mundo.
- Está vivo, puta madre, ‘Ñaño’ está vivo – recuerdo haber dicho.
Ñaño. Solíamos llamarle Ñaño.
Sin movernos, como al principio, observamos atónitos como los abuelos caían desmayados, los niños miraban agobiados y los adultos recogían los restos de un cuerpo que ya no era cuerpo ni polvo sino una culpa creciente en nuestra mente y que se iría al olvido en ese ataúd blanco de barata madera. Sí, con suerte se hubiera ido al olvido, de no ser por una maldita mosca. Sí, una mosca.
Por suerte, todo esto fue un sueño.
Pero un sueño recurrente que hoy, a mis casi cincuenta años, me atormenta con el mismo escenario y que no descansará hasta que lo cuente todo en siete páginas. A lo mejor así podré, por fin, olvidar la tortura de la verdad escondida y el sentimiento de culpa que me sigue ya más de treinta años.
Fue un buen chico Ñaño. Muy bueno, quizá. Un amor de gente para las madres de familia y objeto de las nuestras más crueles burlas. Era un moreno blanco. Sacalagüa, según me explicó un viejo criollo. Pero no era ni blanco ni negro y, al mismo tiempo, los dos. Nos hizo pensar, en nuestra mente inmadura, que ninguna raza lo quería y nosotros; cholos, negros y blancos bien definidos; nos aprovechábamos de su status de paria racial. Aún así, no era feo, todo lo contrario. Incluso presumía, con aquellos ojos verdes, lo que su naturaleza tímida no le permitía con la boca.
Pero nos irritaba su prestancia, sus ganas de hacer bien las cosas, su preocupación por el prójimo. Era un huevón, pues. No le cargaba el maletín al profesor pero nunca decía que no a cualquier pedido. En el recreo, lo acorralábamos al fondo de la cancha de fútbol destinada a alumnos de secundaria, donde nadie decía nada. Todos lo golpeamos alguna vez y él nunca se quejó, él nunca dejó de acompañarnos cuando lo invitamos a algún lugar. Lo hicimos nuestra mascota y, aunque a nadie debía gustarle la situación, nunca pronunció queja alguna.
No recuerdo haberme arrepentido. La primaria en el colegio era difícil y el popular pegaba fuerte, bailaba suavecito y se desconocía cualquier rastro de disciplina paternal. Aunque mi madre se preocupaba por mí, no podía alejarme de la calle y de los muchachos de la esquina que siempre encontraba robando frutas al paso o confundiéndose entre el gentío que iba al mercado más grande de Sudamérica en su mejor momento. Así caí en la collera del barrio, así aprendí a pegar y a recibir golpe y así, a los quince años, dejé ahogándose en sangre al más pintado de la barriada.
Y los chicos del barrio íbamos al mismo colegio y la historia era la misma dentro o fuera de ella. Como dije, no me arrepentí en ese momento de lo que hacía: Ñaño era indefenso en un mundo donde tienes que pisar para subir. Y el pobre solo hacía las cosas bien, ese era su error. Ironía de esta vida.
La verdad es que ahora está muerto y no fue culpa nuestra. Pero lo sentimos así. Fue un día de verano, muy caluroso, en que decidimos ir a la playa. Estábamos parados todos en la esquina, haciendo nada, y decidimos ir a la playa, con la simpleza del ocio. Juntamos un grupo y solo esperábamos a los hermanos Ángulo para tomar el primer bus que nos llevara a Chorrillos y bajar a la costa verde, a cualquiera de las playas del vasto litoral. En eso, pasó Ñaño, manos en los bolsillos y saludando de reojo, como queriendo evadir todo, todos.
No sé por qué lo hicimos. Por qué. En todos los años que lo conocíamos no hicimos más que joderlo. No sé qué habrá pasado por nuestras cabezas cuando le propusimos que vaya con nosotros. Me he pasado horas, días enteros, tratando de resolver el enigma de ese día. Me he roto la cabeza a base de preguntas sin respuestas todo este tiempo, cosas que nunca van a curar las heridas que dejaron aquel fatídico día. Ñaño aceptó de buena gana, como siempre.
La playa estaba vacía. Algunas ostras a la extrema izquierda, algunos cachalotes a la extrema derecha, todos descansando sobre rasposas toallas largas bajo el amparo de sombrillas multicolores y comiendo insanamente entre la arena marrón clara y la esencia salada del mar. El resto de la playa era nuestro: corrimos, nos quitamos los polos y las zapatillas, las acomodamos entre la arena y nos lanzamos al mar, como quien se lanza de bruces a la cama a descansar.
Debe haber sido el día que menos jodimos a Ñaño. Es que los Ángulo eran realmente muy pesados: fijones, engreídos, pretenciosos. Lo que se dice, un par de chinchosos. Dos hermanos nacidos para ser odiados. Incluso de viejos, con ellos solo funciona la sonrisa social, aquella que únicamente usamos cuando algo/alguien nos jode pero no queremos problemas innecesarios. Si hasta el mismo Ñaño no los pasaba.
- Esos Ángulo no me caen – escuchamos una vez – no sé qué se creen.
Había mucha diferencia entre ellos y Ñaño, un personaje queridísimo pero blanco de nuestras bromas. Pero a ellos no podíamos darle el mismo trato: el hecho de ser dos ya generaba un soporte importante que no contaba el tímido sacalagua, a quien nunca le conocimos ni primo lejano siquiera.
Tirados en la arena, dejamos que el sol se ocupe de nuestra piel hasta que explotó la bomba. El ‘Vizcacha’ era el más avezado de todos. Experto en la boquilla y la joda, era el mayor de todos con quince años. Nacido en Huancavelica pero en Lima desde siempre, se había forjado en el Mercado del barrio, cargando bultos y peleándose con los pirañas del lugar. Con la fama que tenía, los Ángulo lo tenían rodeado: le exigían la devolución de un reloj. El ‘Vizcacha’, vivo desde siempre, pero honrado con los amigos, se picó de la peor forma y comenzó a trabajarlos verbalmente. Cuando pensamos que la cosa no iba a mayores, se agarraron a golpes los tres.
No sabíamos cómo hacer para separarlos. Seis brazos y seis piernas se entremezclaban para golpear lo que sea que se moviera hasta que, por fin, pudimos separarlos echándoles tierra y jalándolos entre todos. En un acto de rabia, ‘Vizcacha’ cogió las zapatillas de uno de los hermanos Ángulo y la lanzó con dirección al mar. Las olas hicieron lo suyo y se armó otra vez el pleito. No sé cuántos minutos pudimos haber estado así, diez, quince, veinte. Quizá solo fueron segundos, quién sabe. Comenzó a llegar gente a separarnos, los mirones de siempre, los entrometidos de mierda.
De pronto nos vimos todos tirados en la arena. Algunos con sangre, jadeantes, mandándose todos a la mierda por haber hecho un espectáculo cojudo, por un reloj que cualquiera pudo haberse llevado. Ahí fue cuando nos dimos cuenta que alguien faltaba y los primeros gritos de espanto se apoderaron del cielo.
Ñaño flotaba al fondo del mar junto a las zapatillas del hermano Ángulo. No se movía. Un grupo de gente estaba en la orilla. Otros trataban de alcanzarlo. Todos lo habían visto correr al ver que las olas se llevaban las zapatillas y todos, incluidos nosotros, desconocíamos que Ñaño no sabía nadar.
Sacaron su cuerpo luego de un rato. Lanzaron sobre la arena un extraño cuerpo deforme color morado que ni se preocuparon en revivir, ni en tomar pulso. Lo dieron por muerto al verlo y lo dejaron ahí, a vista y paciencia nuestra. Luego llego la policía, el fiscal, la familia, las lágrimas y nuestro silencio profundo.
Han pasado más de treinta años y aún no me explico por qué lo hizo. Por qué alguien como Ñaño se lanzó a rescatar unas zapatillas de los más odiados del barrio. Nadie lo hubiera hecho, ni siquiera un buen samaritano. Aún no puedo procesar esa imagen en mi cabeza. Luego lo velarían en su casa, pero no fui y, según sé, ninguno del grupo fue, ni siquiera los Ángulo. Unas semanas después me enviaron al extranjero donde tuve una vida muy diferente a la que hubiera tenido si me quedaba en mi esquina de siempre.
El mismo día que velaban su cuerpo, una imperceptible mosca se me apareció por la noche. Una simple mosca que no dejaba de joder y que no pude matar a pesar de mis denodados esfuerzos con el periódico. De hecho, nunca la vi sobrevolar a mi alrededor, solo escuchaba su infernal sonido como el susurro del diablo llamando y molestando sin variar el discurso. Solo aparecía de noche, antes de soñar esa escena frente al ataúd de Ñaño, y sentía sus patas posarse sobre mi brazo o sus alas sobrevolar por mi oreja, pero nunca la pude ver.
Y ya han pasado más de treinta años. Casi cuarenta, a decir verdad.
Esta es la última oportunidad que tengo de pedir disculpas, de que se sepa todo tal como fue. Tengo la certeza que mi vida en este país siempre ha estado a la sombra de ese recuerdo triste. Por eso, con la redacción de este testimonio, doy el primer paso a librarme de este infierno. A mi costado, descansa el pasaje que me llevará de retorno a Lima.
Una mosca negra, negrísima, ya se ha posado sobre el monitor, viendo cada acción que tomo, preparándose para partir. Yo sé que viene conmigo, sé que lo ha estado haciendo los últimos treinta y tantos años y que me acompañará en ese avión a Lima sin escalas y me seguirá todo el camino hasta aquella playa en Chorrillos a donde planeo caminar con dirección al mar hasta encontrarme de nuevo con Ñaño y disculparme personalmente, como debí hacerlo en su momento.
Datos vitales
Gianfranco Languasco (Lima, 1988). Periodista y escritor. Ha publicado diversos artículos en revistas y diarios en Perú y Estados Unidos. Se desempeñó como editor de la revista bilingüe de arte y literatura Río Grande Review. Ha sido ganador del premio a mejor cuento en los Juegos Florales de la Universidad San Martín de Porres (2010) y en la III Feria del Libro de Huancayo, Perú (2011). Apareció en la antología de narrativa “El Tanatonauta” (Bisagra Editores, 2011) además de publicar el libro de relatos “Dirty Sexy Money” (Casatomada, 2012). Actualmente, se encuentra cursando un MFA en Creative Writing en la University of Texas at El Paso, donde pertenece al consejo de redacción de la Revista de Literatura Mexicana Contemporánea.