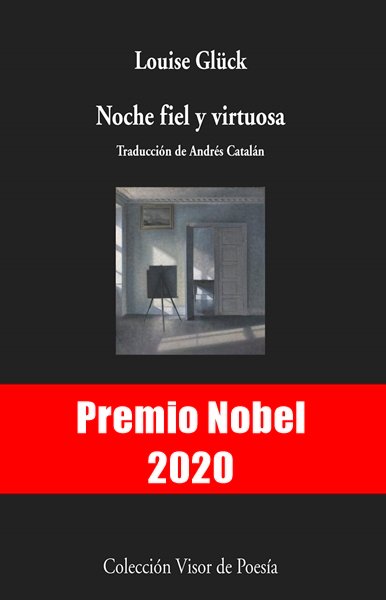Presentamos un relato del poeta y narrador guanajuatense Herminio Martínez (1949-2014). Fue autor de novelas históricas excepcionales como El diario maldito de Nuño de Guzmán. Mereció numerosas distinciones, entre ellas el Premio Nacional de Poesía Gilberto Owen.
Tan oscura noche de tormenta
Desde las seis de la mañana, cuando discutieron, Edmundo Alarcón se había hecho a la idea de que tenía que irse de la casa. “A la noche la dejo. Ahora sí me iré, cuando los niños se hayan acostado sacaré mis pertenencias. Y mañana, cuando despierten, no me hallarán más aquí. Será lo mejor. No me queda otro camino”. Pensaba, sintiendo un profundo vacío en el centro de su alma. Un agujero negro que sólo podía llenarse con rencor y tristeza. El hombre tenía treinta y dos años, pero, según las personas, parecía de sesenta.
-Te voy a dejar, Sara -le confesó a su mujer, al final del pleito-. He esperado mucho para decírtelo. Entre nosotros las cosas han ido más lejos de lo que pensé. No tenemos por qué estar soportándonos el uno al otro; ni tú ni yo nos merecemos tan gruesas injurias. Tampoco es justo que vivamos así, como perros y gatos en un costal. Ya no hay hora del día ni de la noche en que, hasta sin motivo, discutamos ¿te das cuenta?
-Cuando tú lo dispongas, pervertido. Me harás un enorme favor dejándome sola. Ansío ese momento. No esperes a que te suplique de rodillas para que te quedes. No. Estoy que me parte un rayo por verme ya tranquila. ¡Anda! ¡Lárgate, pues!
La esposa, que era bastante guapa y tres años más joven que él, le contestó con firmeza.
-Ahora que regrese de la oficina, verás que te cumplo. Hemos rebasado el límite del razonamiento… Tus arrebatos ya no tienen remedio. Debo marcharme hoy mismo. Te doy mi palabra.
-¿Palabra? ¡Tú no tienes palabra, hijo! -le reprochó con una fétida tufarada en el rostro, que le hizo recordar las compras clandestinas que ella hacía de toda clase de licores: caros y baratos; suaves y fuertes; buenos y malos; de los que fuesen, con tal de que marearan.
-Otra vez bebiste, Sara. Deja eso. No permitas que el vicio te domine. Hazlo por los niños. Te estás haciendo mucho daño. Tampoco fumes como desesperada, eso no deja nada bueno.
-¡A ti no te importa mi vida! ¿Quién eres tú, pobre hombre, para inmiscuirte en mis actos? Un don nadie. Un trapo viejo. Una triste hilacha podrida que me trajo el viento… Sí, además ese tipo gris que ni siquiera sabe bailar. Ocúpate de tus asuntos, viejo, que de lo mío yo soy la única responsable. Además, por si no lo sabías, así me gusta ser.
-Bailar no es importante. ¿Por qué sacas eso? ¿Qué tiene que ver el que uno sepa o no sepa bailar? -dijo el hombre.
-Para ti no, porque estás amargado y viejo. Pero para mí sí. Estoy joven, mírame -respondió la mujer, tambaleándose.
-No bebas, Sara -insistió el hombre-. En caso de una demanda podría acusarte de alcohólica y hasta la patria potestad de los niños te quitan.
-¿Mis hijos? ¡No! Esos no me los quita nadie. Menos un pelele como tú. Escúcheme bien, don Nadie: ni el gobierno con todas sus leyes, ni tú con todas tus influencias me van a privar de los seres que con tanto dolor parí. A ver, inténtenlo. Si lo hacen, conocerán de veras a Sara Avilés.
-Dejemos esto. Ya van a despertar -murmuró el marido-. ¿A qué viene tanta alharaca? Ni que de veras nos fuéramos a matar, mujer. Callémonos, Sara… Es hora de que se levanten.
-Claro, para que les prepares el desayuno y los lleves a la escuela, como es tu obligación.
-No me duele hacerlo. Al contrario, el convivir con ellos me da fuerzas para seguir aguantándote.
-¡Vete al demonio, hijo de perra! Y ojalá te atropelle en el camino un tráiler -todavía le gritó.
Edmundo, con su cara sombría, permaneció callado como siempre que se le soltaba la boca a aquélla Erinia, a quien él había elegido por compañera diez años atrás, en una feria del pueblo.
-Lo siento por los niños -agregó cabizbajo-. Crecerán sin su padre.
-Conmigo nada les faltará. Tendrán tu sueldo. ¿O acaso pensabas que te ibas a desentender de ellos así por así? No, hijo. ¡Fíjate que no! Porque las cosas las vamos a arreglar conforme a derecho. La ley estará de mi parte, ¿lo sabías, torpe? Te demandaré por abandono de hogar y estés donde estés te encontrarán los agentes para llevarte a firmar nuestro divorcio. Ganas suficiente dinero para mantenerme a mí y a tus dos hijos. No me voy a matar yo trabajando sola para sostener la casa, ¿verdad? ¡Eso sí que no!
Y volvió a vaciarle en el rostro el aroma aquel tan característico de las bebidas embriagantes echadas a perder.
-Eso es lo de menos, Sara. Todo lo mío será suyo con tal de irme. Si quieres mañana mismo firmamos por mutuo consentimiento -expresó él, con su mismo rostro de soledad y angustioso vacío.
-Sería demasiado fácil -clamó la mujer con la explosividad de una pistola-. Antes debo de asesorarme. ¿Qué tal si me tiendes una trampa? A estas alturas ya has de tener tus planes. Pero no voy a dejarme sorprender, te lo aseguro, infeliz.
-De todos modos me iré -murmuró Edmundo, casi para sí mismo, limpiándose una lágrima.
-Haz lo que quieras, ¡pero de la demanda no te libras, llorón! -se burló ella.
-Está bien: soy eso y más si tú dejas de beber. Hazle ese favor a nuestras criaturas. Que no te vean. Procura darles otros ejemplos.
-¡Ni lo uno ni lo otro! Y tú tampoco eres nadie para venir a decirme cómo debo llevar mi vida.
Esa tarde el cielo estuvo muy cargado de nubarrones espesos que pasaban hacia las montañas de enfrente. Al regresar de las Industrias Moa, donde prestaba sus servicios como auxiliar de contador, y sin siquiera haber comido todavía, Edmundo Alarcón se sentó a verlos dar vueltas sobre sí mismos, como grandes bloques de lodo y piedras bajo los que toda la vida se le ahogaba. O al menos eso era lo que él se imaginaba, conteniendo el llanto. “Lo siento por mis chiquitines. ¡Caramba! La situación es ya irresistible. Esta mujer bebe demasiado. Ahora más que nunca. Lástima, porque aún es muy bella”. Era su reflexión en aquel instante ocupado completamente por una áspera angustia que le ardía en los ojos, atragantándosele en el gañote, asfixiándolo. “Sin embargo, me tengo que ir. Me tengo que ir… -repetía-. No es lógico ni justo lo que estamos haciendo delante de quienes no tienen la culpa”.
Antes de las siete empezó a llover. Ráfagas de ventisca congelante movieron las hojas de los árboles en el amplio jardín y en todos los pirules que con su altura espectral, iluminada por los relámpagos, señoreaban aquel entorno. La tempestad se había generalizado. Y Edmundo nada más esperaba una pausa para empezar a sacar sus cosas. “Claro que me iré, loca. Voy a partir hacia donde me dé la gana”.
A las once los niños roncaban en sus cuartos. Sólo la mujer y él se mantenían a la expectativa de los truenos, mirándolos caer y explotar, cada un por el claro de una ventana.
-¿Qué no te ibas a ir ya? -lo interrogó, sarcástica, la mujer, echándole encima unos ojos semejantes a los fogonazos de la tormenta-. Apúrate que ya me quiero dormir.
-Sí, Sara. Sólo esperaba a que escampara un poco -respondió con suavidad el marido-. Voy al estudio a sacar unos libros y mi computadora.
-Llévatelos todos. A mí no me servirán para de nada. Aparte de verse feos, son ridículos.
-Si no tomaras tanto encontrarías en ellos motivaciones diferentes para enfrentar la vida. Y una razón de peso para sentirte alegre aun en medio de tus confusiones -murmuró él, apartándose de la ventana.
-Estás mal, amigo. Esos son chismes de comadres leídas. El confundido eres tú, yo no. El amargado es otro. Cualquier vecino lo sabe. Además, tus libros no me interesan.
Edmundo se puso de pie y salió a la noche que continuaba deshaciéndose en chorros, como si fuera un tejido de agua deshilándose.
Sara lo contempló complacida. Atenta a las maniobras que aquél realizaba yendo del estudio a la cajuela del auto y de éste nuevamente al estudio, para recoger lo que consideraba indispensable. Atravesaba el anegado jardín, corriendo bajo la lluvia con las cosas, ante la risa de Sara, quien ruidosamente se divertía: “¿Ya viste, imbécil? ¡Estás acabado!”. Había ido al mueble del tocador por una botella de tequila, la cual se llevaba a la boca al término de cada frase. “¡Anda, maldito! ¡Mójate el culo, que yo, aquí, mírame, estoy mejor que una reina en su trono de pétalos! ¡Salud!”.
La oscuridad era total; pues, para acabalarla, un rayo había fundido el transformador de la esquina y todo el sector se había quedado en tinieblas, incluyendo el interior de las casas.
Sin embargo, Edmundo en ningún momento interrumpió aquella labor: con la ayuda de los faros del coche y la violenta lumbre de los relámpagos, continuó ejecutándola, acarreando pertenencia tras pertenencia hasta que terminó, porque definitivamente se marchaba. “¡Por supuesto que me voy, loca! Hasta aquí llegaron nuestros días… -repitió, secándose los lentes con el faldón de la camisa-. No me voy a quedar eternamente contigo a ser tu juguete”.
Seguido por la torva mirada de la mujer, todavía entró por su ropa y a darle un beso a los niños dormidos: Carla de siete y Román de cinco años. “Hasta luego, pequeños. Se va su padre -les dijo al tanteo, sin despertarlos-. El hombre que los quiere tanto se va de aquí. No los olvidaré nunca. Y cuando crezcan conocerán todos estos motivos”.
La lluvia no aminoró. Afuera la tiniebla podía partirse a hachazos. Por el corredor, junto a la cocina, venía Sara Avilés García golpeando las paredes. “Ya me vienen a echar, pequeños. Mejor me voy. No olviden que los amo mucho. Hasta la vista -repitió en su pensamiento, percatándose de otro ruido: la mujer maniobraba con insistencia en el cajón de las cucharas. “Seguramente busca un cuchillo para matarme -ironizó por dentro-. Es capaz. Oh, Dios. Manda la luz, no vaya a herir a uno de estos inocentes”. Continuó relatando en broma, aunque también dispuesto a defenderse de cualquier súbita agresión.
Pero de pronto la ciega búsqueda concluyó. Ahora sólo el jadeo de ambos era perceptible, muy cerca el uno del otro. Más el de ella que, apurada, venía hacia donde el hombre la estaba esperando con lo único que encontró a la mano sobre la cómoda: una figurilla de porcelana. “Por las dudas -dijo-. Con un solo trancazo bien puesto en la frente la pongo a dormir. No me importa que la mate si con ello salvo la vida de los niños”. Sólo que la mujer, ardiendo, le clavó sus pechos en la espalda. Estaba sin sostén y ya se había desabrochado la blusa.
-No seas bruto, hombre ¿adónde vas con este clima? -le susurró al oído, desarmándolo con su fingida ternura.
-¿Y tú, qué hacías con los cubiertos? -le preguntó Edmundo, sin dejar de empuñar el contundente objeto.
-Guardaba las cucharas. No más.
-¿Nada más?
-Claro, ¿por qué?
-Por nada -habló él, dejándose llevar por las suaves manos de aquélla cuyas caricias lo amansaron.
-No te vayas, Mundo. Te quiero.
-¿Me quieres?
-Sí. Y mucho.
-Pues yo lo único que deseo es irme de aquí, ya te dije. No puedo con más desilusiones.
-¿A qué te vas, hombre?
-A que me remuela el tiempo -respondió él, apartándose un poco, sólo para volver a ser atrapado por el calor que emanaba de aquel par de picos palpitantes.
-Cámbiate. Estás hecho una sopa. ¡Mira nada más!
-Así me iré. Ya no tengo esperanzas.
-¿No? ¿Y entonces yo? -musitó ella, con dulzura.
-Tú no has sido más que una maldición en mi vida. Un demonio terrible que me agarró dormido.
-Golpéame, si te place, pero no te vayas. No me dejes morir de amor en esta oscuridad -insistió en su falsa vehemencia.
-Ya guardé las cosas.
-Mañana las regresamos al estudio. Dame esa ropa, voy a colgarla en los ganchos.
-Es que…, no sé.
-¿No sabes, qué, Mundo?
-No sé nada. Estoy confundido.
-Te lo dije. Mejor vamos a acostarnos. ¿Ya cenaste?
-No, tampoco he comido.
-Entonces mañana te prepararé unos chiles rellenos, como a ti te gustan… Pero ahora ven, abrázame, tócame, te necesito, Mundo.
La mujer había terminado de desnudarse. Edmundo seguía resistiéndose a ella. Nada más que la cercanía y el olor de aquel cuerpo hermoso acabó de convencerlo de que no correría ningún peligro y dócilmente se le entregó, como en otras tantas ocasiones en que riñeron y se amaron, perdonándose mutuamente las ofensas. Por eso, al recibir el primer corte a la altura del bajo vientre y escuchar el goteo de su propia vida, yéndosele por el canal de la entrepierna, Edmundo Alarcón Bautista llegó a creer que aquella breve agonía suya no era otra cosa que la felicidad, volviendo a matarlo de placer y de amor en tan oscura noche de tormenta.