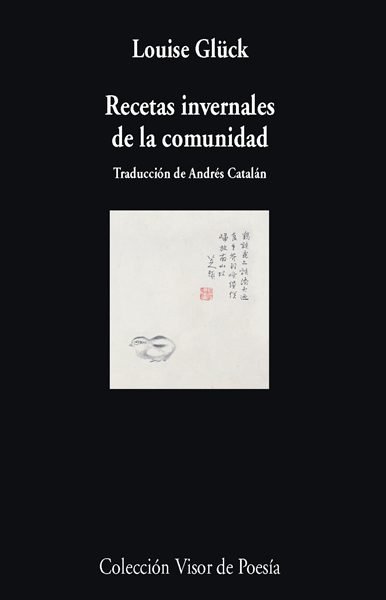Presentamos, en el marco de la serie, “Memorias de la poesía colombiana”, un texto del poeta y narrador José Luis Díaz Granados en torno a La generación sin nombre. Se trata de un grupo de poetas aparecidos en la segunda mitad de la década de los sesenta entre los que se encuentran Giovanni Quessep, Miguel Méndez Camacho, Elkin Restrepo, Fernando Garavito, José Manuel Arango y Jaime García Maffla.
La Generación sin Nombre
A finales de 1966 comenzaron a aflorar aisladamente voces precoces en la poesía colombiana posteriores a la generación “Nadaísta”. A pesar de que los más jóvenes de este grupo —Jotamario Arbeláez, William Agudelo, Eduardo Escobar y David Bonells Rovira— eran menores que Giovanni Quessep, Miguel Méndez Camacho, Elkin Restrepo, Fernando Garavito, José Manuel Arango y Jaime García Maffla, los novísimos poetas colombianos habíamos nacido entre 1938 y 1948. Bonells Rovira, nacido en 1946, venía a constituir una especie de puente entre el “Nadaísmo” y la reciente generación y era el único que había publicado libro, La noche de madera, editado en 1965.
La sala de Letras Nacionales, nombre de la revista fundada y dirigida por el novelista Manuel Zapata Olivella, quedaba en el octavo piso de un edificio situado en la carrera 7ª con calle 20. Allí se leían poemas y cuentos, fragmentos de novelas y conferencias literarias de autores consagrados y desconocidos, y la catalana Rosa Bosch ofrecía cocteles semanales, a los cuales asistían los famosos y los anónimos. Allí departimos con León de Greiff, Jorge Zalamea, Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo, Manuel Scorza, Gabriel García Márquez y Álvaro Cepeda Samudio, entre otros, y escuchamos los primeros textos de Oscar Collazos, Germán Espinosa, Luis Fayad, Hugo y Roberto Ruiz, Policarpo Varón, Isaías Peña Gutiérrez, Luis Ernesto Lasso, R. H. Moreno Durán, Umberto Valverde, Roberto Burgos Cantor, Eligio García Márquez y Héctor Sánchez.
En esta sala, en un coctel de fin de año, se me acercó una adolescente de capul y cara redonda y rozagante como una manzana, quien con amplia sonrisa me dijo: “Yo soy María Mercedes Carranza y dirijo una página dominical en El Siglo, llamada Vanguardia”. Pasó a explicarme que publicaba poemas inéditos de jóvenes autores y me solicitó algunos textos. Era una página muy bien diseñada y allí durante dos o tres años aparecieron poemas, cuentos, ensayos y dibujos de la más reciente generación de escritores y artistas. María Mercedes y yo, particularmente, coincidíamos en la admiración por el Che Guevara y por la película El desierto rojo de Antonioni. Y su padre, el maestro Eduardo Carranza me distinguía con su amistad y afecto, a tal punto que Juan Gustavo Cobo Borda me dijo una vez: “Yo sospecho que tú eres el piedracielista de nuestra generación”.
Juan Gustavo publicaba asiduamente en Vanguardia. Era un joven de 18 años, de mirada severa tras sus gruesos anteojos, que acababa de graduarse de bachiller en el Liceo de Cervantes. María Mercedes me lo presentó durante el coctel de premiación del concurso “Riopaila”, que si mal no recuerdo ganaron Hernando Socarrás en poesía y Oscar Collazos y Gabriel Restrepo en cuento. Yo quedé finalista en este último género.
Cobo era muy amigo y compañero de estudios jurídicos de mi paisano Alvaro Miranda. Un día, aquel nos citó en la revista Arco, que dirigía el poeta David Mejía Velilla, quien publicaba separatas con textos de poesía. Me habían hablado del talento poético de un joven de mi edad, Augusto Pinilla, y en una cafetería cercana a la revista nos conocimos y entablamos de inmediato una empatía sempiterna. Meses después, Pinilla me regaló el original de su libro inédito Fábrica de sombras.
Los poetas nos reuníamos con frecuencia, de manera informal, en la casa de Cobo Borda, en la mía, en la de las hermanas Cuéllar Serrano, en la de Miranda, etc. Cobo vivía en una lujosa mansión situada en pleno Chicó y allí teníamos acceso a los libros más apetecidos, raros y difíciles, a deliciosos platos y postres y sobre todo al más completo bar con finos licores extranjeros, propiedad de su padre, el jurista español Juan Fernando Cobo. Una vez, Henry Luque Muñoz, David Bonells y yo, agotamos las existencias etílicas del profesor.
Juan Gustavo era en extremo generoso con sus pupilos poéticos —era el líder del grupo, a pesar de ser el menor de todos— y publicaba nuestros poemas en revistas colombianas y extranjeras.
Una tarde en su acogedora casa y bajo una lluvia torrencial, conocí al joven estudiante de derecho Darío Jaramillo Agudelo, siempre de gabardina, quien me reprochaba un poco mi excesiva afición por los vallenatos de Escalona y mi fijación al padre. Él era apegado a la madre y aficionado a los tangos.
Cerca del Chicó, en el sector de El Lago, tenían una bien dotada librería, llamada “La Lechuza”, el novelista en cierne Luis Fayad y su socio, el abogado falangista José María Escobar Navarro. Este era otro punto de reunión de la precoz pléyade de poetas y allí leímos gratuitamente todo Cortázar, todo Neruda, todo Apollinaire, todo Jarry, todo Fuentes.
En marzo de 1968, publiqué El laberinto, un poema experimental editado en “plaquette”, el cual fue saludado con entusiasmo por la naciente generación. Ese mismo año también publicaron sus primeros libros de poesía Giovanni Quessep, Jaime García Maffla, Álvaro Miranda, Elkin Restrepo, Miguel Méndez Camacho, Nelson Osorio Marín y el nadaísta Jaime Jaramillo Escobar (X-504).
Miranda y Darío Jaramillo me agasajaron en sus casas con profusión de poesía, aguardiente y la guitarra de Dionisio Araújo. Escribieron hermosas reseñas críticas sobre el poema, Germán Vargas, Cobo Borda, Luis Fayad y Germán Espinosa.
En abril del mismo año, Juan Gustavo nos convocó al jardín de su casa y allí, informalmente, nos tomaron una foto con destino a presentar en sociedad “una generación sin nombre”, bautizada así por el poeta, periodista y redactor cultural de El Tiempo, Álvaro Burgos Palacios.
La mentada generación hizo pública aparición en la revista Lámpara que dirigía Fabio Hencker Villegas, pero la foto no salió y en cambio la selección se vio bellamente ilustrada por el maestro Juan Cárdenas, quien hizo un dibujo de cada uno de nosotros. Luego, creo que todos recordamos con emoción los primeros honorarios que recibimos en la vida por unos versos: $200. Posteriormente, el consagrado poeta, pintor y novelista Héctor Rojas Herazo publicó en Lecturas Dominicales una consagratoria página sobre los integrantes de “La Generación sin nombre”, titulada Boceto para un nuevo mapa de la poesía colombiana.
En octubre de ese año me gané el Premio de Poesía “Carabela” en Barcelona, por el único fragmento en verso de El laberinto y en ese mismo mes llegó Neruda a Bogotá. Pero ese es otro cuento.
El periodista Oscar Alarcón Núñez dirigía el suplemento Brújula en Santa Marta y publicó muchísimas veces poemas y artículos de Cobo Borda, Miranda, Pinilla y míos. También el poeta “piedracielista” y político liberal Darío Samper publicaba textos nuestros, de Pemán R. y de Armando Orozco Tovar en Hora del mundo, el suplemento a “Go-Go” de La República. Los noveles poetas y las compañeras de entonces —Juan Gustavo y Clara Cuéllar, David Bonells y Cecilia Escudero, Augusto Pinilla y la pintora Nelly Rojas, Henry Luque Muñoz y Teresita, una joven samaria, Álvaro Miranda y María Constanza Rodríguez, José Luis y Clara Samper—, andábamos felices azotando las calles de Bogotá, vagando por “La Piñata” y la Carrera Séptima, haciendo juegos de palabras, repentismos, tomaduras de pelo y al mismo tiempo creando nuestros universos particulares y escudriñando influencias e identidades.
Eran los años ardorosos del hippismo, la marihuana y Los Beatles, pero también los de la naciente Revolución Cubana, el Che, Camilo Torres, Vietnam, la liberación femenina, Verushka, y no había semana en que no comentáramos la última película de Antonioni o de Buñuel (Zabrinsky Point, Belle de Jour) y las últimas novelas del boom (Los cachorros, de Vargas Llosa, Libro de Manuel de Cortázar), con la emoción reciente de haber conversado con Luis Vidales en “El Pasaje”, Aurelio Arturo en “La Romana”, y la precoz admiración por Mario Rivero, Giovanni Quessep y Raúl Gómez Jattín, a quien saludábamos en “El Colonial” de Chapinero con José Stevenson y Manuel Hernández, cambiado dos o tres palabras con Santiago García y Marta Traba en “El Cisne” o tomar aromáticas con Poncho Rentería en “La Sultana” o haber tenido una amable polémica con Jorge Zalamea en las página de El Espectador o haber reencontrado a García Márquez en una fugaz visita a Colombia, a Fanny Buitrago, a GOG, a Eduardo Mendoza Varela, o felicitar a Alberto Duque López por haber obtenido el Premio “Esso” con Mateo el flautista.
Cada cual siguió su camino con más o menos éxito, pero debo resaltar una particularidad interesante: en la plenitud de sus vidas, los integrantes del innominado grupo emprendieron sus carreras de novelistas… ¿Qué vendrá después?