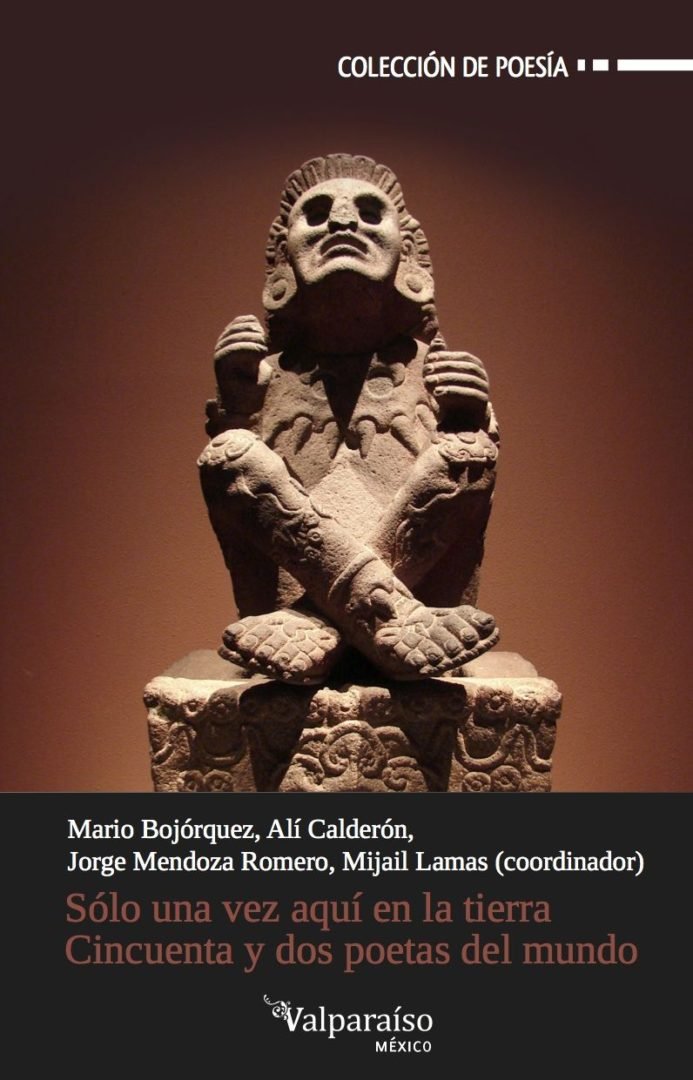Presentamos un relato de la joven escritora Claudia Colosio (Caborca, Sonora, 1991). Claudia es Licenciada en Literaturas Hispánicas por la Universidad de Sonora y estudiante de nuevo ingreso en el Máster Oficial en Literatura Española e Hispanoamericana, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Salamanca, España. Fue becaria del festival Interfaz de ISSSTE-Cultura 2015 en la región noroeste.
DESPOJOS DE TIERRA ROJA
Veinte días antes de su muerte, Chole salió de su casa rumbo a la vivienda de sus padres, con los pasos firmes de quien conoce su destino y espera con alegría su último tránsito. Aceleraba el paso aunque ya casi no podía caminar. Su hermano y su esposo la sujetaban con fuerza de arado. Sabía que moriría ahí, en brazos de su madre, donde los cuervos no vigilarían más su ventana, ni seguirían llevándole las premisas de la muerte con sus graznidos. Unos afirman que murió por cáncer; otros, por comer un caldo de gallo servido con mala fe.
Nací entre las dunas y el mar del desierto, pero cuento lo ocurrido como me lo dijo mi abuela, quien sí creció sobre la tierra roja donde enterraron a Chole Martínez. Que me perdonen estas almas por no cederles la voz, pero sus palabras se perdieron en la memoria de quienes las escucharon. Ni la imaginación podría acercarse a los recuerdos de cuyos sentimientos no valían más que para conducir malas decisiones. Al final, los pensamientos propios valían poco ante las normas del buen vivir. Allí sólo era necesario mantener la cocina en orden, la comida caliente en la mesa y la ropa limpia, almidonada para los domingos.
La vida para Chole Martínez empezó como un cuento de hadas postrevolucionario con sus padres, don Goyo Martínez, un próspero mercader de granos, dulces y chucherías de Fresnillo, hombre de bigotes gruesos como su carácter, y doña Pola Martínez, una madre atenta al cuidado de sus diez hijos y partera del pueblo. Ambos, junto con otras pocas familias pudientes, construían su trozo de modernidad, el marido labrando la tierra y la esposa ayudando a las mujeres y sus bebés. En la Revolución, Don Goyo pasó de ser el capataz de la gran Hacienda de la Santa Cruz, al sublevado principal que consiguió dividirla en el puñado de pueblos que conformaban la región. A cambio de sus servicios a la patria, el hombre recibió una gran cantidad de hectáreas y cabezas de ganado. Para 1930 era lo más parecido a un antiguo terrateniente y mercader exitoso.
Chole murió demasiado pronto para llamarla “doña”, por lo que describirla sea contemplar en sepia a una mujer eternamente joven, de rostro alargado y obediente. Sus ojos rasgados, tan profundos como su largo y espeso cabello denotaban la altivez del espíritu revolucionario de su padre; su boca de modales finos reflejaba la abundancia de los nuevos tiempos. Dicen que Chole tenía zapatos del color de cada uno de sus vestidos y que su padre la paseaba junto a sus cuatro hermanas por las callecitas de Monte Mariana sólo para divertirlas.
Ella fue su pueblo: joven, fértil, hija de la Revolución, devota de la Virgen María, esperanzada y de paso presuroso. Monte Mariana, como otros pequeños pueblos de las cercanías, era parte del corazón y esqueleto de una gran hacienda partida en hogares para quienes soñaron el México moderno donde habría lugar para cada uno. La muerte dejó lágrimas que tiñeron la tierra; siempre ensangrentada. Para Chole, la descomposición del cuerpo comenzó mucho tiempo antes de que la consumieran las llagas purulentas que abrieron su pecho. Perdió la vida cuando se enamoró de Domingo Navarro, quien llevaba la muerte en los ojos.
La familia Navarro llegó de los altos de Jalisco, junto con la ola de familias empobrecidas buscaron un hogar en los recién fundados pueblos de Zacatecas y oportunidades de sustento después de la guerra. Una madre viuda, un tío protector y cinco jóvenes, cuatro varones y una hermana menor, escogieron vivir en Monte Mariana, donde alguna vez la casona de la Hacienda de la Santa Cruz ahí regía sus dominios. Aunque el mundo exterior giraba velozmente y el cine brillaban las grandes estrellas de la Época de Oro a la par de modas exquisitas, los poblados de México, todavía sangrantes, seguían congelados en algún punto del siglo XIX, cuando los sueños de libertad se cocinaban bajo los faldones de sus mujeres con sabor a pólvora. El honor se lavaba a balazos y morían familias enteras en emboscadas a manos de sus enemigos. Los Navarro fueron recibidos por chilares, ríos, nopaleras y cerros que servían entonces para proteger aquel pueblo nacido en una colina, por la sugerencia del mejor ingeniero que los lugareños conocieron. El paisaje romántico y la vida campirana parecían retratos sacados de alguna litografía mexicana antigua donde la pequeñez del hombre sólo se compara con su terquedad para exprimir el suelo con el talache, en las parcelas o en las minas. La tierra rojiza disimula el gran tesoro de la región: su corazón de plata. Por ello, que la búsqueda de metales se convirtiera fácilmente en la subsistencia de los Navarro. Llevaron al pueblo los ojos azules y la piel rosa que se pone colorada con el sol, la galanura que intranquilizó los corazones de las señoritas, y también la tristeza, compañera más fiel de Chole, pues la soledad ya la llevaba en el nombre.
La hija del mercader se comprometió con Domingo, el más joven y guapo de los hermanos Navarro, quien murió repentinamente por motivos que aún son un misterio. Apenas tenía veintidós años y dicen que sólo duró cinco días en cama con mucha debilidad; ya le tocaba. Pero el amor es una fuerza destructiva, y se oculta en un pozo del que difícilmente se puede pasar sin beber. En ocasiones, ni la muerte detiene esta fuerza. Juan Navarro, hijo mayor, hombre de trabajo y de pocas palabras, se enamoró de Soledad y aunque hubiera sido la prometida de su hermano difunto, se casó con ella en la Parroquia de la Purificación de Fresnillo, para tener una de las bodas más hermosas vistas en Monte Mariana de la década de 1940.
La pobreza de los Navarro no fue impedimento para que Chole luciera unas hermosas donas que sus primos le compraron en Aguascalientes, quienes no supieron cuando eligieron los encajes, que le obsequiaban una primorosa mortaja. Fue el matrimonio de la princesa y el minero, donde leyeron sus votos la tierna pasión que los mantendría juntos, y la miseria que los separaría. Chole y Juan mancillaron la memoria de Domingo, y tanto ellos como su descendencia pagarían el pecado muchos años más.
En el matrimonio de Chole, para siempre fueron apenas catorce años de una vida doméstica muy diferente al pasado con sus padres. El duelo por la repentina muerte de Domingo de su suegra María y su cuñada Petra, junto con, primero su infecundidad y luego la incapacidad de dar un varón a la familia, la hicieron sufrir humillaciones y malos tratos. Su fuerza de carácter, que rayaba en la crueldad, saltaba a la vista desde sus talles robustos hasta el tono de sus voces. Chole dejó de bordar porque sus hilos y telas desaparecían y cocinaba sin gusto porque en un descuido sus frijoles se llenaban de piedras. Rara vez pudo preparar los guisos que su madre le enseñó y suspendió la tradición de tejer un enorme mantel blanco a punto de cruz con las iniciales de su esposo en el centro. Yo conservo el de mi abuela.
Juan no vio, o no quiso ver, que mientras él se internaba en los montes durante meses sangrando la tierra, su esposa se hundía en la marginalidad… dentro la pequeña casa azul rodeada de pirules, situada justo enfrente al atrio de la iglesia del pueblo. La pequeña escultura de la Virgen del Carmen contempló todo desde su nicho, pues la puerta principal de la parroquia lleva directamente a la puerta de los Navarro. Hoy, durante sus paseos, la venerada estatua sonriente seguramente aún busca cruzar la vista con la triste mirada de Chole. Me pregunto si en el cementerio, donde ahora yacen todas estas almas juntas entre flores y placas de piedra, aún siguen peleando por una foto perdida de Domingo que supuestamente Chole guardó siempre entre sus faldas.
Chole Martínez crió seis niñas cuya fuerza no llegaría a ver. Ninguna heredó los ojos azules de su padre ni su pelo rojizo, más bien tuvieron la profunda mirada materna, pero dura y altanera de su abuela y tía paternas. Una a una nacieron monedas de plata y sus pieles se ponían coloradas con el sol. Fueron las mayores protectores de la Virgen del Carmen, aunque ninguna llevó su nombre.
Los ancianos contaron a mi abuela en su juventud, que cuando el hambre se instaló en casa, Chole se dedicó a vender ropa a sus vecinas y conocidas. Se habían acabado los tiempos de los bailes y paseos en carreta; ahora su vida no giraba más en torno suyo, sino alrededor del cuidado de sus hijas. Caminaba con su faldona, azul o rosa, y una niña de la mano por las calles de Monte Mariana y los pueblos vecinos ofreciendo vestidos, cortes, rebozos y ropita de bebé.
Muchas mujeres quisieron a Juan Navarro. Por su estampa española decían que era similar a los santos de la Parroquia de la Purificación. Se rumoreaba que su familia descendía de vascos dueños una hacienda saqueada en tiempos de los plateados. Aún después de casado, inspiraba la devoción de todas quienes desearan un bebé de ojos azules y piel rosa que se pusiera colorada con el sol. Se creía que casarse con un hombre castizo era garantía de éxito matrimonial aunque éste apenas ganara un tostón. Lo primero es mejorar la raza. En el caso de Chole, el color de la piel valía poco ante la difícil vida que llevaba con los cuatro ojos tormentosos que la observaban en la ausencia de su marido… Malvina Arellano era una de estas mujeres despechadas por el rechazo de Juan, además de una asidua clienta de Chole y bien conocida por pertenecer a una supuesta familia de brujas con grandes plumajes.
En estas tierras es normal que a las mujeres les crezcan plumas del tamaño de sus brazos por las noches, los cuales les permiten volar por la ventana y encontrarte entre los cultivos. Zacatecas no sólo se riega con la sangre de quienes la fortalecen, sino también con su magia. El mal de ojo se transmite por una mala mirada y un huevo debajo de tu cama puede revelarlo. Aún recuerdo cómo mi abuela me barría con ramas de pirul a los cinco años para protegerme, tal como su abuela lo hacía con ella. Me enseñó que las brujas viven varias vidas, las que quieran. Envejecen normalmente y cuando consideran que han pasado mucho tiempo en un mismo cuerpo, mueren como ancianas longevas y frágiles, pero en verdad han salido de su cáscara para habitar el cuerpo de una recién nacida para continuar disfrutando del viento, la luna y el sol.
Cierta tarde de verano, Chole visitó la casa de Malvina Arellano para cobrarle prendas que le dejó al crédito del ahí luego me las pagas. La encontró con su hermana, y ninguna de ellas podía pagar la deuda en ese momento, pero amablemente la invitaron a comer un delicioso caldo de gallo recién hecho. Qué tonta era Chole, siempre dijo su hermana Agustina. Cuando las mujeres la despidieron cambiaron su tono amable por un coro de risas grotescas. Malvina la corrió de su casa a empujones y le aseguró que no le pagaría. Mientras lo afirmaba le presionó el seno izquierdo con su índice. Los mayores del pueblo afirmaron que allí comenzó todo, con un dolor por una bolita en el pecho.
Dos años después, Chole, sostenida por su esposo y su hermano, llegaría feliz donde su madre en su espaciosa casa rodeada por un amplio jardín de flores, para morir por las últimas complicaciones de un agresivo cáncer. Cincuenta años después, Malvina todavía visita a la doctora de Monte Mariana mensualmente para que le tome la presión, le revise la vista, le mida el azúcar y le dé su dosis de medicamentos. Todavía usa el mismo cuerpo y llama a los cuervos de vez en cuando. Estuve a punto de conocerla.
Las siete niñas de Chole, entre los once y el año y medio de vida, no eran más que un manojo de risas y llantos que corrían por la casa azul de cuatro habitaciones que compartían con su padre, madre, abuela y tía. Cuando Chole enfermó, la muerte entró como una vieja conocida de la familia, se detuvo en una esquina de la cocina, junto al cocedor de barro, buscó una silla y se sentó a esperar.
De los años que duró la mancha negra en la casa de los Navarro, en doce meses su nueva inquilina reclamó cuatro vidas, de las cuales dos aún no habían nacido cuando la muerte llegó una tarde de verano. Cada pérdida fue un entierro para Chole. La sepultaron poco a poco, y varias veces, antes que a ella misma. La primera en morir fue Estercita, la más pequeña de sus hijas hasta entonces. El último recuerdo que mi abuela conserva fue que María, su abuela paterna, la peinaba sobre una cama como a una muñeca frágil con la que nadie más podría jugar. La envolvió en el largo velo blanco de encaje bordado que usó Chole en su boda. Serían las primeras prendas sepultadas, de su ajuar y de su corazón.
Pese a las carencias, la enfermedad y la pérdida, la familia seguía creciendo… y el ansiado varón por fin había llegado, pero su vida apenas duró lo suficiente para llamarlo Felipe e imaginar la destreza de sus futuros brazos. Su cuerpo era tan pequeño y traslúcido que apenas tenía las formas básicas del niño vigoroso que todos habían deseado. Nació somnoliento, pero con un par de grandes ojos marinos. Sin embargo, estas ilusiones no duraron ni un día entero. Una cajita de zapatos fue suficiente para arrullarlo y guardarlo para siempre. Sólo los cuervos que vigilaban la casa contemplaron la noche en que Juan, solo, llevó a su hijo al cementerio.
La casa de los Navarro, frente al atrio de la parroquia, hace esquina con la calle que bajaba hasta una nopalera, y que hoy es la misma que todavía conduce al lejano panteón del pueblo. Ya entonces era el Paseo de los Tristes de Monte Mariana. Por ahí también bajaba la lluvia, como aún lo hace.
Chol enloqueció cuando desde la ventana de su cuarto, vio los funerales de un anciano cuyos restos pasaron frente a su ventana, llevados por sus seis hijos pasaron, rumbo al cementerio. Chole vio en el llanto de la viuda y sus hijas un preludio de su propia suerte. Abrazó su vientre con fuerza ante el temor del siguiente parto de un nuevo hijo de la muerte.
El amor entre Juan Navarro y Chole Martínez se envenenó físicamente, pero conservó un doloroso cariño espiritual. Juan, limitado de recursos, comprendió que en los últimos momentos para Chole valdría más un gesto que compasión que cualquier esfuerzo, ya inútil, por salvarla. Las fuerzas de él también se consumían, pero, pero aún trataba de aferrarse a su esposa. Lavaba, curaba y secaba las profundas llagas que invadieron el seno y el brazo izquierdo de Chole, inflamados hasta duplicar su tamaño. Después, el hombre y sus niñas mayores tiraban a la calle los desechos de agua, pus y sangre. Ellas lo ayudaban felices porque el tazón de porcelana que usaban había sido un regalo para la tercera de ellas en su bautizo, el bañito de Jesús.
Pocos sobreviven de los que vieron de cerca la agonía de Chole; incluso la pequeña Jesús ha muerto, según, también por cáncer… Sin embargo, mi abuela aún recuerda aquellas últimas noches como escenas de espanto.
En sus últimos veinte días, ya en la casa de sus padres, ya de nuevo en la parte más alta del pueblo, las ancianas de cada familia se reunían en torno suyo, preocupadas por el destino de su alma por las habladurías sobre el embrujo que la devoraba. Chole estaba “dañada”, como se rumoreaba y exponían los cuervos que siempre vigilaron su casa desde lo alto de los pirules de la calle. Las mujeres de su casa materna, las rezanderas de Monte Mariana, y todas quienes sintieron compasión por ella, se reunieron cada viernes hasta el final, para tratar de salvar su alma ante Dios.
Mi abuela recuerda cómo durante esas noches, sólo bajo el alumbrado de las velas podía distinguirse la ya muy deteriorada figura de Chole. Yacía en una cama de madera sin cabecera y contra la pared en la esquina de la habitación que daba de frente a la puerta, única entrada y salida de luz, aire y socorro. Casi no le quedaban palabras, pero con sus ojos afirmaba que contemplaba con agradecimiento el espectáculo a su alrededor. Las mujeres enlutadas, armadas con rosarios y flores del río, se acomodaban en torno de la mujer moribunda. Frente a ellas, estaban las seis niñas, rescoldos de vida en la penumbra, siempre alrededor de su madre, dividiendo el espacio entre ella y sus ángeles oscuros. La veían de frente, con sus cabezas cubiertas por velos improvisados y sus manitas juntas en actitud devota. Tere, la más chica, tenía cuatro años, y aunque dudo que entendiera el fin de tales reuniones, seguro en su interior se divertía por disfrazarse igual que sus hermanas y se confortaba con la presencia de su madre, a quien desde hacía días ya no habría visto en casa. Las niñas Navarro nunca dejaron el hogar paterno en su niñez, cuando lo hicieron años después, fue para siempre.
La primera mañana de diciembre, Simona, cuñada de Chole y quien la había atendió los últimos días, llegó a casa de los Navarro. Entró despacio por la puerta principal y sin esperar algún recibimiento, avanzó hasta la cocina, llegó a donde el cocedor de barro, pero en vez de sentarse en la silla, ahora vacía, se quedó de pie y dijo con una tranquilidad melancólica: Se murió Chole; vengo por el vestido. Se aproximó al armario, buscó lo que quedaba del ajuar de novia usado catorce años antes y lo llevó consigo para vestirla, quien a los cuarenta años y en su último evento público sería una dama elegante otra vez.
Para mi abuela, estos funerales fueron una extraña reunión familiar. Llegaron hermanos de Chole de Fresnillo con hermosos trajes negros, acompañados de mujeres con vestidos de telas finas. Rara vez se veía en el pueblo gente así.
Ninguno de ellos se dignaba siquiera a bajar la vista para encontrar la de alguna de las seis niñas harapientas que Chole dejó. Sólo quedaban seis, pues aunque del último embarazo nació Manuelita, una niña rosita casi producto de un milagro, había muerto a mediados de noviembre, apenas unos días antes que su madre caminara a su primer hogar. Se desconoce cómo murió, pero para los mayores no fue sorpresivo que no sobreviviera un bebé sin madre.
La triste Chole fue velada en la casa de sus padres, en la habitación donde pasó sus últimos momentos. Siempre será un secreto si pronunció algo al final, si pensó en sus niñas o en Juan.
Fue tendida en el suelo, cubierta con su vestido de novia, ahora descosido en el pecho y brazo izquierdo para disimular que no cupieron en las mangas por la hinchazón. Su cuerpo entero estaba sobre una enorme cruz de cal, que purificaría el humor de la muerte, y en su cabeza tenía un adobe como almohada. Alrededor había velas, flores y rezos. Tampoco se sabe quién vio su rostro por última vez ni cuántos estragos dejó en él la enfermedad, pues cuando llegaron los familiares y habitantes del pueblo, la cara de Chole estaba cubierta con una chalina negra de terciopelo que nadie quitó nunca.
Como en las velaciones tradicionales que aún se ven en Monte Mariana, las mujeres rezan, las plañideras lloran, los hombres se sientan juntos afuera de la casa alrededor de fogatas improvisadas y los niños juegan en el patio. Cuando el cortejo fúnebre bajó por la calle de la casa de los Navarro nadie vio más los cuervos en los pirules, que por fin habían desaparecido.
El entierro fue expedito. Su tumba se cavó junto a una tapia del entonces pequeño cementerio de Monte Mariana. Un sitio sin sol junto a un roble. El último recuerdo que mi abuela tiene de su madre, Chole, es verla cómo bajando lentamente frente a ella. La imagen de la Soledad grabada está en la memoria de la niña que la presenció, y estas son las palabras con las que esa niña, mi abuela, la segunda de seis, ha usado no sólo para contarme lo ocurrido, sino para exorcizar una pena de seis décadas.
De vuelta en la casa, para los hermanos de Chole era tiempo de decidir la suerte de las huérfanas. Consuelo, mi abuela, escuchó a su tío Bernardo en la cocina diciéndole a los presentes que en breve empezarían a regalarlas. Pero Juan Navarro, de quien quedaba la mitad de lo que fue luego de enterrar tres hijos y su esposa en doce fríos meses entre 1953 y 1954, alzó la voz. En la vida una sola decisión puede afectar irremediablemente el rumbo de un grupo de vidas sin saber a dónde las conducirá. Sólo dijo mis hijas no se regalan. Las niñas crecerían con su padre, abuela y tía hasta que con el paso de los años otras decisiones las apartarían del lazo de amor formado alrededor de su padre.
Como las aguas de agosto en el río, la vida siguió su curso en Monte Mariana. El pueblo se extendió, se cayeron los pirules más antiguos, se levantaron muchas cosechas y cada vez más niños iban a la escuela. Habían pasado tres años desde de la muerte de Chole Martínez, pero el aire seguía envenenado por males de fuerzas ensombrecidas en las calles angostas de tierra. Murieron don Goyo Martínez, padre de Chole, y a los tres años, también doña Pola, la partera y madre de mi bisabuela, la desdichada esposa de Juan Navarro. Dicen que no pudieron reponerse a la pérdida de su hija, la primera y única que vieron morir.
El siguiente recuerdo de mi abuela después de la tarde en la que su vida se jugó al azar en su cocina, es verse repentinamente con trece años frente a su siguiente hermana, Jesús, quien con doce años acaba de tener su primera menstruación. La vida se había vuelto un sendero confuso y árido para las jovencitas Navarro y ahora comenzarían otra etapa del camino con un paño entre las piernas. En distintos tiempos cada una tomó una dirección diferente y pocas veces se volverían a encontrar, llevaron consigo un poco de plata en el corazón, lo que las uniría siempre al recuerdo de su tierra roja, benéfica y cruenta a la vez.
Ahora, una a una se reúnen a paso lento, pero firme, con su madre, quien despertando la curiosidad de cómo una mujer joven, hija tan querida y esposa deseada, paso a paso avanzó a una muerte dolorosa. Quienes contemplamos su retrato vemos a la dulce y joven abuela Chole. Los últimos ancianos que en su juventud convivieron con ella la recuerdan su ingenuidad para resistir la desgracia, el rechazo de una familia y lo susceptible que pudo ser para los espíritus malvados que se ocultan entre las calles y las milpas.
Esto me lo ha dicho mi abuela cuando le pregunté por Soledad Martínez, su madre, y la mujer más triste del mundo. Su corta vida aún fluye por la sangre de sus hijas y también fluye en mí. Los orígenes de mi familia están entre las nopaleras, los chilares y el maíz, en la tierra de roja, llena de misterios y de minas, como en las lágrimas de mi bisabuela, Chole Martínez, cuyos lamentos acompañaron a quienes la hirieron y continúan en la memoria de los testigos que aún viven para contar su historia y de aquellos que, sin haberla conocido, queremos vivir para amarla.
DATIS VITALES
Claudia Colosio (Caborca, Sonora, 1991) es Licenciada en Literaturas Hispánicas por la Universidad de Sonora y estudiante de nuevo ingreso en el Máster Oficial en Literatura Española e Hispanoamericana, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Salamanca, España. En 2006 recibió el premio nacional de expresión literaria “La juventud y la mar” de la Secretaría de Marina-Armada de México, fue becaria del festival Interfaz de ISSSTE-Cultura 2015 en la región noroeste y actualmente del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Sonora en la categoría de Investigación artística.