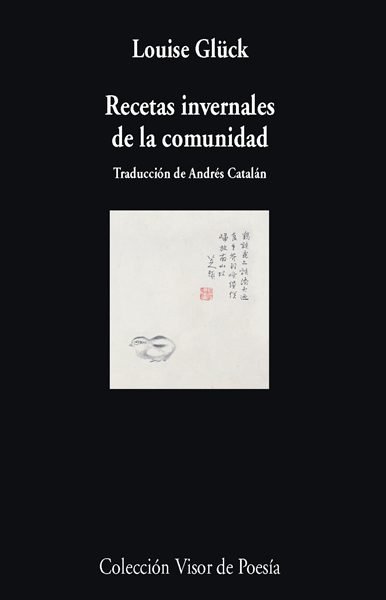Presentamos un cuento del narrador César Ruiz Ledesma (Lima, 1986), de su primer libro de relatos Estación perdida y otros cuentos.Ruiz Ledesma estudió Derecho y Literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue ganador del concurso de ensayo Vamos a Leer del 2010. El cortometraje de cine G, en el que trabajó como guionista, ganó el concurso The 48 Hour Film Project 2015. Actualmente cursa una maestría de escritura creativa en The University of Texas at El Paso.
Visitador
Llegué hasta a alimentar el deseo infantil de no retornar a la obra nunca más, sino instalarme en la proximidad de la entrada y pasar mi vida en la contemplación de ella, no perdiéndola de vista y hallando mi felicidad en la constatación de la firmeza con que me habría protegido de estar yo en ella. Pero espantables despertares suelen seguir a los sueños infantiles.
La construcción, Franz Kafka
Luego de ordenar los tanques y la infantería en línea de ataque no supo qué más hacer. Estaba sentado en la alfombra, perniabierto y de espaldas a la ventana. La cama, el escritorio y los estantes con sus juguetes se bañaban de una luz opaca y deforme. En el silencio, el cuarto parecía agrandarse.
Observaba con cierta admiración sus manos, los pliegues de su palma, la prolongación de los dedos y la coronación de las uñas. Entonces le dieron ganas de dibujar. Se levantó y fue a su escritorio, al otro lado de la habitación. Trepó a la alta silla, se sentó y abrió un borrador donde podía garabatear sin gastar los cuadernos del colegio. Cogió su lápiz y pensó en su papá: enorme, en terno y con lentes, poco cabello en la frente, sienes plateadas y al teléfono. Lo había dibujado tantas veces que hubiera podido hacerlo con los ojos cerrados. Recordaba las primeras lecciones de su profesora, cuando tomaba su manita y dirigía el trazo. Así, Alonsito, así se dibuja la cabeza del papá, qué importa que se esté quedando calvo, hay que ponerle bastante cabello. Luego continuó con su mamá. También enorme, con una blusa manga larga, falda y zapatos altos. Dibujaba su cabellera como una cebolla, con el cabello recogido hacia atrás. No debía olvidar la cartera, los aretes ni la coloración del maquillaje.
Estaba por pintar sus dibujos pero los hizo a un lado y tomó nuevamente el lápiz. Dibujó árboles, estrellas, niños felices, nubes abultadas y pájaros, un arcoíris y un río con muchos peces. Luego cogió los lápices de colores. No terminó de pintar ningún dibujo y abandonó la silla nuevamente aburrido.
Quiero hacer otra cosa, pensó, algo que no me hayan enseñado en el colegio. Debía apurarse: el silencio acechaba desde el pasillo y las escaleras, era un monstruo hambriento dispuesto a devorarlo. Entonces tomó su cuaderno del escritorio y se apoyó en el suelo, las manos sobre las hojas, la barriga en la alfombra, las piernas flexionadas como un alacrán. Respiró hondo, miró fijamente el papel en blanco y liberó su mano derecha. Pero solamente le salieron trazos sin sentido, líneas erráticas que al cruzarse formaban figuras abstractas ajenas a su comprensión.
Caminó hacia la puerta y en el umbral se detuvo: del primer piso subía el ruido de un televisor, ollas hirvientes y el motor de una lustradora. Renunció a bajar las escaleras y entró, primero, al dormitorio de su abuela. No la recordaba vieja, sino en la flor de la vida: había un cuadro enorme de su juventud colgado sobre la cama y frente a la puerta. La antigüedad del retrato armonizaba con el ropero empolvado de caoba, un anaquel con libros de páginas amarillentas y una cama con cortinas blancas. Salió cuando se dio cuenta de que el cofre con alhajas estaba en lo alto de una repisa. Fue al cuarto contiguo, a la biblioteca de su abuelo. Pero la puerta estaba cerrada con llave luego de aquella tarde que lo encontró durmiendo con los ojos abiertos en la silla de su escritorio. Cogió sus dedos fríos que colgaban sin obtener respuesta, mientras la enfermera gritaba que se vaya y que no lo viera. Pensó en la pared repleta de libros, el mural con recortes de periódicos y diplomas, fotos donde lo alzaban en hombros, algunas presentaciones de libros y condecoraciones. En la sala había un retrato suyo en el Congreso de la República, dedo índice en alto, ceño fruncido y mirada penetrante.
La puerta del dormitorio de sus padres estaba abierta. Adentro, los zapatos de su papá a un costado de la cama ofrecían dos grandes bocas. Le pareció imposible que algún día sus pequeños pies necesitasen todo ese espacio. No podía dejar de jugar con las corbatas que colgaban del perchero. A veces se las ponía e imaginaba ser adulto, aunque la mayoría de ocasiones se limpiaba las manos y sonaba los mocos en ellas. Su mamá tenía sus cremas y polvos sobre el tocador a su alcance. Pero Alonso nunca tuvo interés por esos olores y sustancias raras que irritaban la piel. En la mesa de noche había una foto suya de bebé, en brazos de su niñera de aquel entonces a la salida del hospital. Se echó en la cama y quedó mirando las manchas de humedad en el techo. Parecían ojos que se abrían lentamente. Bajó de la cama y se acercó al ropero, recibiéndolo un olor añejo de trajes y maletas. Se observaba y hacía muecas en el espejo cuando vio en su reflejo perfecto que la ventana del cuarto estaba abierta. Entonces, aproximándose, subió a una silla y se apoyó en el alféizar. Desde allí podía ver las otras casas que componían el bloque donde vivía y el jardín inundado por una neblina que bajaba del cielo. La distancia al pasto parecía corta e inofensiva, superable tras un salto corto. Sobresalía la figura del rosedal en el centro, con un pedestal y un camino de piedra que llevaba a la puerta de la calle. Observaba los tallos largos, verdes y espinosos, los pétalos anchos que se abrían y daban vida a la rosa, la tierra donde emergían, como miembros desesperados, el rosedal y otros arbustos pequeños, cuando vio una mancha diminuta correr veloz entre las plantas, deteniéndose para olisquear entre las flores y acurrucarse en el pasto. Finalmente, desapareció con un ágil movimiento. Alonso quedó sorprendido, aunque desilusionado, como si le hubieran arrebatado de las manos un nuevo juguete. Entonces bajó a zancadas los peldaños de las escaleras que le parecieron infinitos, tirando puertas y derribando portarretratos en su camino. Corría alborozado buscando la salida al jardín cuando un poderoso brazo lo alzó por los aires desde el cuello. Justo a tiempo, dijo Gregoria, hora de comer.
No quiero comer, renegaba Alonso con la cara larga, individual en pecho y mirada triste que arrastraba por el cuchillo. La cocina estaba al otro lado de la casa, atravesando la sala y el comedor. Demoró casi dos horas en tomar la sopa de pollo y en comer el arroz con trozos de carne guisada que Gregoria había preparado. Ella lo vigilaba con la cuchara en la mano, renegando a cada fideo y arroz que caía al suelo en su inapetencia. Bordeaba los cincuenta años y era gorda, de piernas cortas y vientre tan abultado que parecía un tumor. Con un lunar carnoso y peludo sobre los labios, sus pies en sandalias y los vellos enroscados de sus axilas despedían mal olor. A intervalos se levantaba de la mesa e iba a la sala, pues daban la telenovela. Cuando volvía, el plato seguía intacto. Entonces, poniéndose de mal humor, jalaba a Alonso de las patillas y le pellizcaba las manos; tenía la licencia de sus padres para corregirlo. Abre la boca, como a bebito, y le metía entre llantos la cuchara. Él masticaba y pasaba la comida como si fuera un puñado de arena.
Cuando salió al jardín ya era tarde. Una luz violeta reposaba en el rosedal y el viento mecía delicadamente los arbustos. En la noche llegaron sus papás. Alonso ya dormía y no pudo contarles lo que había visto en la mañana.
Al día siguiente, luego de la letanía del almuerzo, salió al jardín con una caja de galletas. Estaba sentado en el pedestal de piedra, con hojas y lápices de colores. Perseguía una imagen que su imaginación ya tenía delineada. No obstante, no podía exteriorizarla, a cada trazo sobre el papel una certidumbre cansina le decía que no era lo que buscaba, que todo cuanto hacía estaba mal. Lo angustiaba saber que, en realidad, no buscaba nada, pues aquello estaba en él: bastaba cerrar los ojos o concentrar la vista en algún objeto para que la diminuta mancha en el jardín reapareciera. Las imágenes se sucedían, cobraban movimiento y avanzaban con la desesperación de sus innumerables trazos erráticos. Del rosedal lo atraía el tallo y sus espinas, no obstante el rojo intenso de sus pétalos. Al igual que con el fuego y su cimbreante forma, sabía que no debía agarrarlos. Pero estaba tan cerca que su aroma se confundía con el sabor dulce de las galletas en su boca. Alargó la mano queriendo tocar la espina más grande; una gota de agua brillaba en la punta. Pero un repentino y ágil movimiento desvió su atención. Se detuvo y miró hacia abajo. Ahí estaba, diminuto y hermoso, apoyado sobre sus patas traseras, devorando los trozos de galleta sobre el pasto. Parecía sonreírle en su faena.
Desde entonces fueron amigos. Se encontraban en el jardín por las tardes, cuando Alonso cogía sus lápices y cuadernos y se echaba a dibujar sobre el pasto. Su vocación por el dibujo cobró renovados bríos. Quería encerrar la realidad en su crayón, corregirla y reinventarla sin darse por vencido. Dibujaba un sol esplendoroso en un cielo abierto, una salida al campo con sus papás, un paseo a la playa en bote con delfines de colores. Su papá le leía un cuento en la cabecera de su cama y su mamá lo arrullaba acariciándolo y dándole besos. Su nuevo amigo daba vueltas y se zambullía entre las plantas, mareado por el aroma de las flores. Alonso ya no se sentía cansado ni aburrido y se levantaba temprano para ir al colegio: Gregoria no tenía que entrar a despertarlo cogiéndole los pies con las manos heladas, tampoco inventar historias de monstruos devoradores ni mucho menos pellizcarlo. Su apetito ganó ánimos, comía rápido y sin renegar, solo y sin que tuviera que estar vigilado bajo amenazas. Cuando salía al jardín llevaba consigo puñados de arroces que había guardado del almuerzo, también lentejas y otros cereales; si podía, galletas de chocolate y terrones de azúcar. Se sentaba al borde del pedestal, sin dibujar, hasta verlo emerger tímidamente del césped, primero sus ojillos, luego su cabeza y finalmente su lomo; daba saltitos para erguirse a la espera de su recompensa. Al principio Alonso dejaba caer comida al pasto, pero una tarde se animó a darle de la mano. La primera vez que lo intentó, en un raudo movimiento, tomó los restos de pitanza y huyó bajo un arbusto. Pero luego se quedó en su pequeña palma. Pasaban las tardes jugando hasta que oscurecía, y entonces le contaba cómo era la vida de sus familiares, su cuarto y el amplio patio de su colegio. Pasadas algunas semanas lo convenció de entrar a su casa en el bolsillo de su pantalón. Le mostró el dormitorio de su abuela, el de sus papás y las mayólicas frías de los baños. Lo hizo entrar al cuarto de su abuelo por la rendija de la puerta, pidiéndole que le dijera qué había visto. Luego estuvo sobre su cama, entre sus colores, cuadernos y juguetes. Era más pequeño que los vaqueros de plástico, pero más grande que la colección de soldados verdes de la Segunda Guerra Mundial, los que olía y mordisqueaba como si quisiera saber de qué estaban hechos. Alonso podía verse reflejado en la inmensidad nigérrima de sus ojillos, como si fuera otro el que hablara y se moviera, como si su interior encerrara un ser distinto que se nutría de sus palabras.
Una vez le preguntó si tenía casa. Todos debemos tener una cama caliente para dormir, dijo Alonso. Desde entonces descansaría de sus dibujos, pensando en cómo construir una casa para su nuevo amigo, quien había ganado peso y vivo color su pelaje. Contrario a lo que pensó le resultó sencillo. Bastó apilar algunas cajas de mediano tamaño que encontró olvidadas en la cocina. Las unió con pegamento e interiormente les hizo huecos para darles continuidad. Cogió una rectangular de base. Hizo dos orificios y uno más grande al centro con una tijera. Deslizó un trozo de tela —una media suya que no tenía par— de la caja de arriba hacia la que servía de base, como una escalera. Luego las pintó de amarillo y colocó cajitas de fósforo, la primera con algodón a modo de cama, las demás con cereales en el comedor y algunas más vacías. Dibujó en las paredes niños sonrientes que jugaban con una pelota.
Cuando se la presentó, olisqueó cada rincón, subió y bajó de los pisos para finalmente comer de la cajita de cereales. Al terminar, salió de la casa por la ventana y, abriendo las alas, dio un pequeño vuelo alrededor de ella, como para contemplar todo su aposento. Alonso, sorprendido, le dijo que no saliera por allí. Se sale por la puerta, si te viera mi mamá se enojaría y Gregoria empezaría con su ¡ay, niño! Sentado al borde de la cama, cogió una hoja de papel y comenzó a dibujar lo que había construido con su único ocupante. En muy poco tiempo tuvo una galería de dibujos donde la casa de cartón y su amigo eran parte de la familia.
Una noche, cuando ya debía estar durmiendo, Gregoria sorprendió a Alonso en los pasillos del segundo piso. Había salido de la cama para ir al baño pero no se decidía a volver pues todo estaba oscuro y tenía miedo. Así que renegando lo acompañó a su cuarto. Ya se había tapado y conciliaba el sueño cuando Gregoria, al darse la vuelta para salir de la habitación, vio la casa de cartón sobre el escritorio. Llamó su atención los desiguales cortes de tijera y los colores con que la había pintado. Entonces metió la mano por una de las ventanas para saber qué había en las cajas. La sensación de un pequeño bulto caliente con pelos casi la mata del susto, y solo atinó a gritar como si la despellejaran. Los papás de Alonso corrieron al cuarto. No hubo necesidad de preguntas. Gregoria señalaba sin voz la casa de cartón. Trae un palo, le ordenó el papá de Alonso, vamos, muévete, mujer. Salió a trompicones. Alonso no entendía por qué tanto alboroto. Trató de explicar que todo estaba bien, que eran amigos desde hace mucho y que esa casa era suya, la había construido para él. Su mamá se acercó a su escritorio y vio los dibujos: paseos a la playa, al bosque, excursiones a la luna y salidas familiares. Comían y se iban a dormir juntos. Creyó que su hijo deliraba y le palpó el cuello bruscamente en busca de la fiebre. Regresó Gregoria con el palo. El papá de Alonso lo tomó con fuerza y, luego de hacer caer la casa de un manotazo, comenzó a aporrearla. Qué haces papá, pero si somos amigos, vamos a vivir toda la vida juntos. Hubiera seguido, pero el llanto y las lágrimas le quebraron la voz, quería zafarse de las manos duras de su madre. A cada golpe se oían chillidos agudos y diminutamente estruendosos. No se detuvo hasta que cesaron por completo y la casa fue un bulto aplastado que Gregoria recogió en una bolsa negra de basura. Alonso tenía la cara húmeda y la nariz atorada de mocos. Rendido por las convulsiones del llanto, lo metieron a la cama diciéndole que ya era tarde y que debían atender asuntos importantes mañana a primera hora. Su papá salió de la habitación y su mamá apagó la luz. Cerraron la puerta y Alonso se quedó solo.
Datos Vitales
César Ruiz Ledesma (Lima, 1986). Estudió Derecho y Literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú, de donde se licenció con su tesis sobre el poeta peruano César Calvo, Un real maravilloso contestatario en Las tres mitades de Ino Moxo. Ganador del concurso de ensayo Vamos a Leer del 2010, evento organizado por su alma máter, desde entonces ha publicado artículos de literatura, poesía y cuentos en diversas revistas. Su ponencia sobre el poeta y narrador Manuel Scorza, “La impronta de Manuel Scorza”, fue publicada en el libro homenaje a tal autor durante la Feria Internacional del Libro 2013, en Lima. El cortometraje de cine G, en el que trabajó como guionista, ganó el concurso The 48 Hour Film Project 2015, año en que apareció su primer libro de relatos Estación perdida y otros cuentos. Actualmente cursa una maestría de escritura creativa en The University of Texas at El Paso.