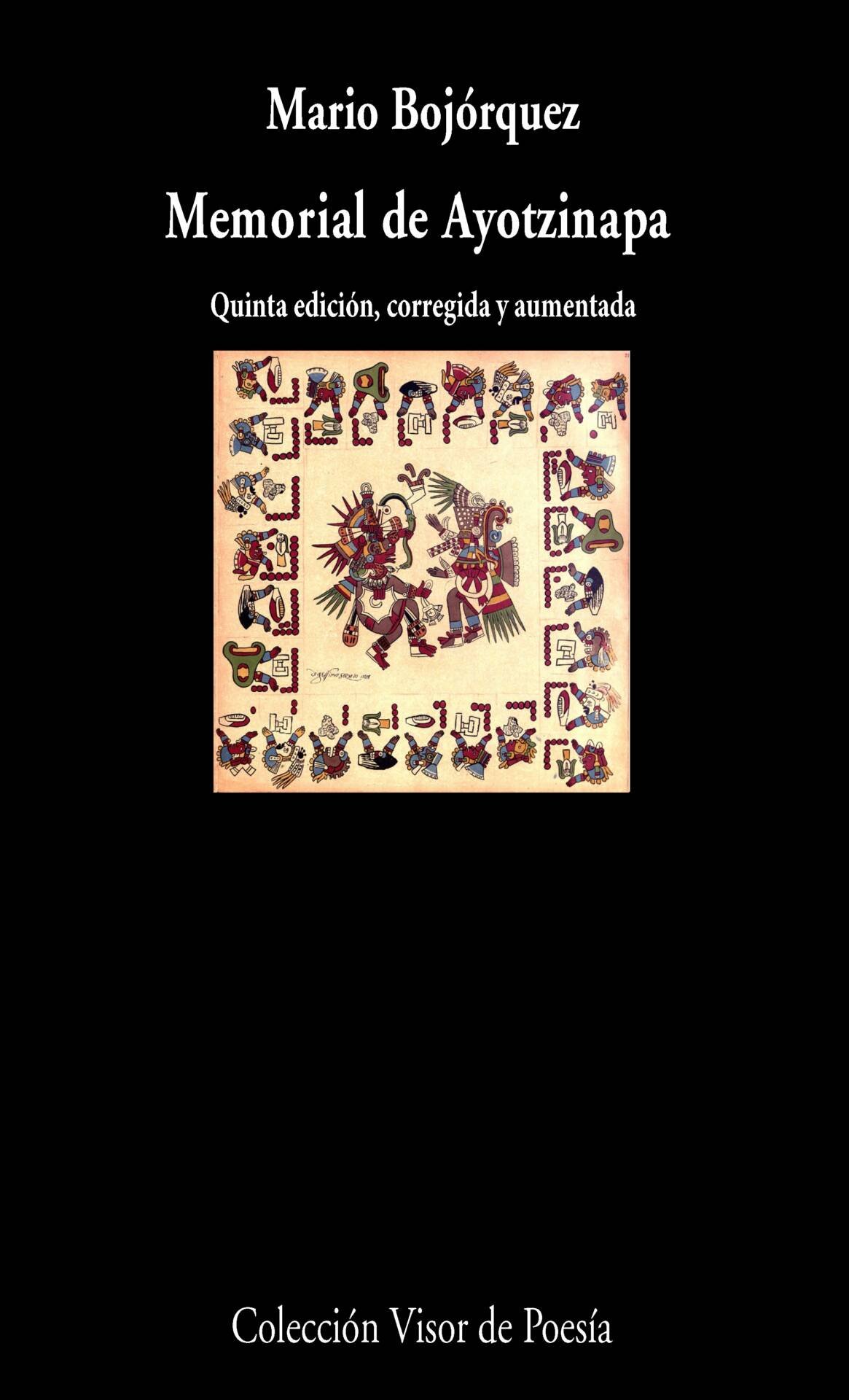Presentamos un cuento del poeta y narrador Alfonso Valencia (Pachuca, 1984), quien recibiera en 2008 el Premio Efrén Rebolledo por el libro El libro de las cosas que no sucedieron. Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Especialista en Tecnología Educativa por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Estudia la Maestría en Lenguajes Visuales en el Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura, y la Licenciatura en Letras Hispánicas en la UNAM. Ha publicado el libro de poemas El grito circular de la gota que muere en la piel del estanque y el de cuentos Teoría de la precipitación.
[Llegó vacía]
Llegó vacía. Pesa, pero está vacía. La cargaron entre cuatro de nosotros, pero al abrirla, nada, puro aire que olía de mucho tiempo. Tiempo encerrado, dijo otro. La trajo Trescoronas, sellada con etiquetas y cintas. La llevamos hasta la bodega. Cuatro hombres la cargaron. La pusimos con cuidado, hasta barrimos el polvo y los maicitos que estaban en el piso. Y pesaba, por dios que pesaba. Ahí yo intenté acomodarla y nomás no pude. Nomás no me alcanzaron las fuerzas de las piernas, y tú sabes que pateo duro. Que fuerza, tengo. Entonces Orestes trajo un cúter y yo personalmente le rajé la cinta que sellaba la tapa. Yo pelé la navaja y corté la cinta con cuidado. La abrí, soltó un suspiro que nos olió rancio, y nada. Estaba vacía. Lo juro, Ezequiel. El hombre miró a sus empleados. Parecían chihuahueños parados ahí, sin nada más que las ganas de que todo se arreglara bien. Y bien quiere decir: sin golpes. Sin navajazos debajo de la nariz. A ver. Quiero entenderlos. Creerles. Pero está cabrón. Ponte en mi lugar, Eleazar; si yo llegara a decirte: mira que tu hija acaba de llegar, ahí está. Pero hay un problema: está vacía la caja. ¿A poco no te darían ganas de partirme la madre? Si lo pones así, Eze, pues sí. Pero te estoy diciendo que pesaba, hasta se sentía el zangoloteo del cuerpo cuando la acomodaron en la bodega. ¿Quién se lo robó? Los que escucharon a Ezequiel supieron que la cosa iba en serio. ¿Quién chingados se robó mi cuerpo? Un hombre se adelantó a Eleazar: Patrón, yo cargué la caja y estaba llena. No es que la madera con que está hecha pesara mucho. No. Estaba llena, traía algo adentro que se evaporó cuando la abrimos. Se lo juro por La Santa. ¿Y por qué la abrieron cuando yo no estaba? Queríamos ver que el niño estuviera bien. Que lo hubiesen arreglado bien en Trescoronas. Que pudieras verlo. Ya es mucho dolor, Eze. ¿Y dónde está? Insistió el hombre. Ya no supo si se desvanecía de coraje o de impotencia: Eleazar no podía mentirle. Jamás lo haría: le juró lealtad ante La Santa y una promesa así no se rompe. Además, era su hermano. Su Hermano. No de sangre: se debían cosas más profundas que los genes. Hermanos de los que no se traicionan por una herencia. De los que no se ofenden. De esos.
El Niño se mató en su carro. Bajaba por las curvas de El Real cuando perdió el control y pisó el acelerador para probarse a sí mismo. Has de morirte así, dijo mientras el auto se coleaba. Derrapó unos metros y terminó en las rocas que flanquean la curva. Muertes así seguido, en la bajada. Las cruces se atiborran en la orilla y mensajes escritos con pintura blanca brillan sobre las rocas: iniciales y fechas. Santa, protégelos. En Paz Descanse. Tal de Tal. Impactos Mortales. Muertes Instantáneas. Pero el Niño no murió entonces. Abrió los ojos luego del golpe y distinguió un río de sangre del grueso de una gota deslizándose carretera abajo desde donde nacía su ojo izquierdo, sobre el pavimento. La vida en fuga desde una perspectiva privilegiada. Claro que él no pensó en esto: sólo supo que era su sangre y reconoció su carro entre los fierros, el fuego y las manchas de aceite y combustible. Se incorporó trabajosamente. Si hubiera llevado puesto el cinturón de seguridad, estaría ahora dentro del armatoste, retorcido. Pero hay cosas que simplemente pasan: el impacto lo expulsó del vehículo, dejándolo tirado y golpeado sobre la carretera. Si hubiera sobrevivido un poco más –lo suficiente para que alguien se enterara– sin duda habrían dicho que se trató de un milagro: una meticulosa operación de La Santa a favor de la vida. Porque La Santa defiende la vida, cueste lo que cueste. Lo supo porque una luz que desde el cielo brotaba como un chorro de agua lo abrazó. Lo inundó convirtiendo sus heridas en brillantes estrías sobre su cuerpo. Se sintió liviano y puro bajo esa luz blanca. Incluso notó, debajo de su desgarrada camisa, que el escapulario de La Santa vibraba soltándose de la gravedad. Pero no pasó mucho antes de que empezara a sentir ahogo, tal si el chorro de luz fuese verdadera agua, Agua bendita, pensó. Y sintió cómo la luz lo abrazaba de verdad, alrededor del cuello y haciendo una trenza en sus ingles. Y sintió un tirón que lo levantó del suelo unos centímetros. A pesar de que recordó a La Santa, que Ella no podría hacerle daño, intentó zafarse por puro instinto. Y cuando sintió que ya sus fuerzas se iban y que el corazón y el estómago se le subían a la garganta quitándole el aliento, distinguió el refulgir de las torretas, y a un hombre que, a pesar de estar muy lejos todavía, retrocedía cubriéndose el rostro mientras muy cerca de él, desde lo que fue su carro, un golpe y una nube de calor amarillo y rojo lo inundaron todo.
Lo llevaron con Trescoronas. El mundo se le revolvió al viejo cuando supo de quién se trataba. ¿Ya le avisaron a don Ezequiel? Ese va a ser su trabajo, respondió el comandante. ¿Y los papeles de la necropsia? ¿Necropsia?, ¿para qué?, está viendo… Lo dejaron solo con el cadáver. Avisarle a Ezequiel. ¿Y cómo iba a hacer tal cosa?
Trabajó de memoria: la fotografía que encontró en su álbum era de hace mucho tiempo: no servía. Siempre supo que acabaría así, con una llamarada. Así o en una zanja del camino, se dijo mientras revisaba el cuerpo. Le buscó los ojos: una burbuja blanca cubierta con una costra amarillenta miraba desde el lado izquierdo de ese rostro; del otro, una piedra de sangre seca. Pensó en cómo explotan los ojos de los pescados cuando se fríen en el sartén. Se le revolvió el estómago. No tenía mucho que el Niño lo visitó: Padrino, necesito un favor: lleve a Itzia con el doctor Arteaga, no puedo ser papá ahorita. Trescoronas intentó persuadirlo. Hijo, la niña es buena muchacha y ya estás en edad de encargar. ¡Imagínate que vaya saliendo con su nariz y tus ojos! No tienes por qué cargarte con la muerte de un inocente, a La Santa no le gustan esas cosas. Pero el Niño no cedió. De ella no, padrino. De ella no.
Lo inspeccionó de pies a cabeza. Reparó en el escapulario de La Santa, intacto. Decidió dejárselo puesto. Quiso pensar en un milagro, esas cosas pasan, pero otro detalle lo llevó a un nivel superior de asombro: marcas blancas, de piel intacta: como si un pulpo lo hubiera apresado al momento de la explosión.
La Santa: la que subiera, hace décadas, al cielo en cuerpo y alma, ante el asombro de la multitud congregada en la plaza. Curioso el designio celestial que arrojó su haz purísimo sobre una mujer que perdiera a sus hijos en el monte. Mujer que desde entonces encabezaba la fe de los lugareños a fuerza de esas cosas que pasan: lo inexplicable: milagros. Las luces se llevaron a mis hijos, yo los vi subir en cuerpo y alma al cielo, gritaba con los ojos quemados cuando la atendían las hermanas del convento. En cuerpo y alma. Al cielo. Esas fueron las palabras que se desperdigaron en el pueblo, rápido, hormigas que huyen cuando son descubiertas sobre el pan que se abandonó la noche anterior. Y no sólo se regaron por el pueblo, cadenas de sonido uniendo bocas con orejas: también se volvieron otra cosa, porque si los niños fueron llamados al cielo en cuerpo y alma, es porque eran puros, más puros que cualquier otro niño, y algo de esa pureza debe venir de la madre.
Despertó en su cama. Por un momento creyó que todo había sido un sueño: ahora recordaba, envuelto en una bruma espesa y tibia, al hombre que llegó corriendo, su rostro blanco, desencajado, sus palabras: Señor, El Niño… y sus lágrimas, como si hubiera sido suyo. Sentía falso el recuerdo de la llamada de Trescoronas: Está con nosotros, don Ezequiel. Aquí está. Lo siento mucho. Cuente con nosotros. Lo siento, de verdad nos duele. Y recuerda cómo escuchó que la voz que salía de la bocina se quebraba. Aquí tenemos al Niño, si quieres pasar… Pero no fue. No pudo. Memoria lejana, en otro cuerpo. Un sueño. Pero le dolía la cabeza y tenía los ojos hinchados, atascados de lágrimas. Así no son los sueños, carajo. ¿Amanecía o anochecía? La luz en el horizonte no daba respuestas precisas.
Fueron a buscarla. Le prendieron veladoras. El padre dijo en misa, intentando parar aquel furor: No canonicemos a los locos, no seamos un pueblo bárbaro. No será la primera santa loca, acuérdense de la que oía voces, contestaban las viejas del pueblo mientras oraban a las puertas del convento. A la mañana siguiente, las hermanas salieron con La Santa a caminar. Por primera vez desde el incidente de las luces, el pueblo la vio. Notaron en ella un extravío distinto al de los ciegos. Entonces recordaron su pérdida y comprendieron: la devoción se les volvió lástima.
Eleazar tomó el teléfono temblando. Rabia. Miedo. Ganas de saber. ¿Qué le hicieron al Niño hijos de la chingada? ¿Qué le hicieron? Trescoronas no supo ni qué. Voy a ir hasta allá y me vas a decir dónde está el Niño, me lo vas a entregar y me vas a rogar que no te patee hasta matarte. Manejó apretando los puños sobre el volante, mordiendo sus muelas. El motor revolucionado al máximo: el ruido de la máquina, la furia destrozando las calles del pueblo. Se amarró en una nube de polvo frente a la funeraria. ¿Dónde está el Niño? ¿Cómo que dónde?, respondió Trescoronas mientras intentaba zafarse. No te hagas pendejo, ¿dónde está?, ¿dónde lo tienen?, insistía Eleazar mientras sostenía el cuello del anciano embalsamador entre sus manos, con más ganas de apretar y apretar que de escuchar respuestas. Lo metimos en el ataúd, lo arreglamos para que don Ezequiel lo recordara como fue y no como esa cosa chamuscada que llegó. ¿Por qué íbamos nosotros a hacerle algo? ¿Por qué íbamos nosotros a faltarle a don Ezequiel? ¿Qué nos ha hecho? Pero Eleazar no entendió razones. Le amarró las manos con una cuerda larga y el extremo lo ató a la defensa de su camioneta. Lo arrastró por el monte hasta que de Trescoronas quedó sólo un manojo de sangre al que se le asomaban los huesos entre los raspones.
Avanzó entre el murmullo de la gente que la envolvía como un remolino de polvo. Sintió las palabras vibrar en sus orejas. Un perro loco en sus orejas, mordiendo: Santa. Ciega. Quedó loca. ¡Se llevaron a mis hijos!, gritó, ¡Las luces del monte se llevaron a los dos! Pero eso no amainó el siseo, el murmullo bajo que le llovía. Se detuvo. Las voces disminuyeron de a poco hasta convertirse en un hueco en el aire. Parecía que iba a decir algo, pero tan pronto dio un paso hacia donde supuso se abría el círculo de gente que la rodeaba, sintió cómo su pie derecho no alcazaba el piso a la misma altura que el izquierdo y extendió los brazos para protegerse de la caída. Pero el desplomarse siguió: en vez de golpear contra los adoquines de la plaza, su cuerpo siguió girando hasta alcanzar una verticalidad invertida que le concentró la sangre en la cabeza. Siguió girando como si cayera a un precipicio pero no sintió el vacío ni el terror de la caída: ese espanto que nos despierta cuando soñamos que tropezamos. Lo contrario: supo que se separaba del piso porque escuchaba las voces y los gritos de la gente detrás de ella, lejos. Y cómo le faltaba el aire. Y cómo se perdía de a poco en una luz tan intensa que alcanzaba a ver las manchas de sus ojos quemados desde dentro. Los que vieron la ascensión de La Santa se persignaron los párpados.
El ataúd, iluminado desde lo alto por una lámpara que arrojaba una luz temblorosa, reproducía la silueta oscura de Ezequiel en su marmoleada superficie. Lo abrió lentamente. Algo en lo mullido del interior daba la impresión de un cuerpo que recién se levantara para ir a otra parte. Tocó la tela esperando encontrarla tibia. Sus dedos, pequeños corchos de botellas, hallaron el escapulario: el hilo dorado que describía la silueta de La Santa sobre el cuadrado de tela marrón estaba intacto, pero el cordón que unía la parte frontal con la trasera, cuya cruz roja bordada se hallaba igualmente ilesa, se deshacía para terminar en una ceniza dura, en piedrecillas negras entre los dedos cortos y regordetes de Ezequiel. Apresó los restos de la imagen a la que se encomendara su hijo, La Santa.
La Santa de Las Luces.
Ezequiel abrió el puño. Sintió la tela palpitar sobre su palma. El hilo dorado brillaba: guardaba luz en sus fibras.
Se lo llevó La Santa, dice. Lo subió al cielo.