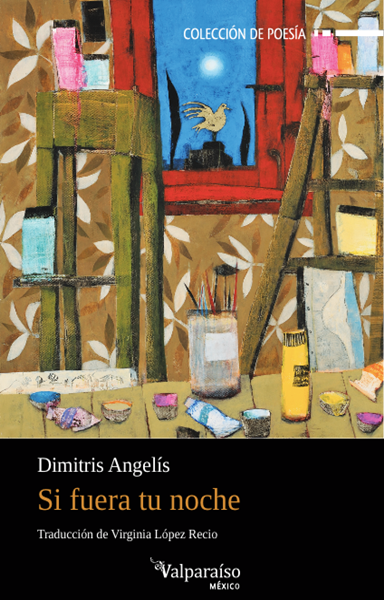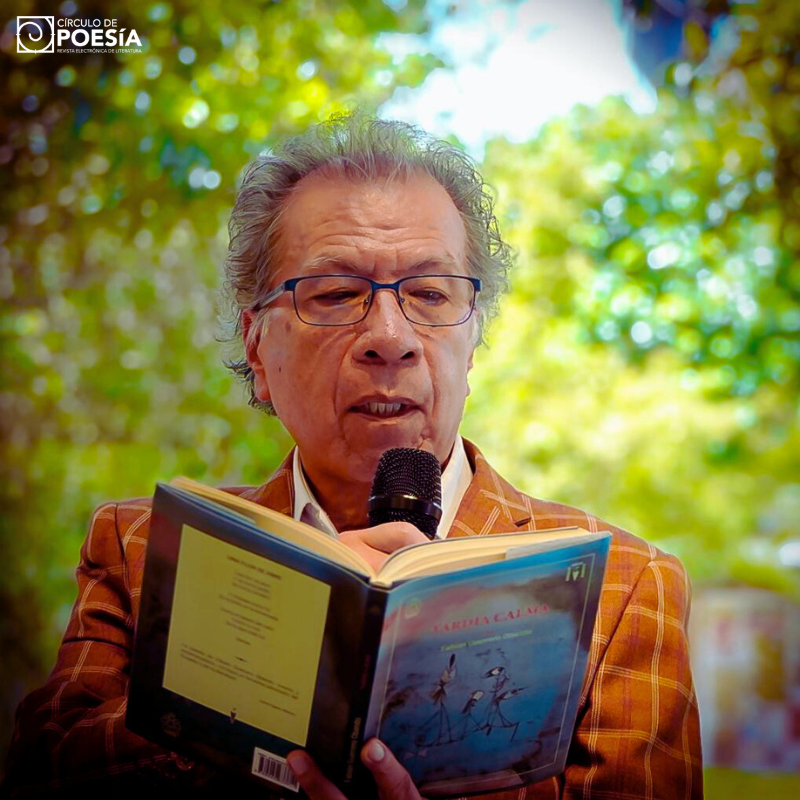Este 6 de febrero, en el centenario luctuoso del príncipe de la poesía en español, presentamos algunos fragmentos de su autobiografía: La vida de Rubén Darío escrita por él mismo. «En fin, acatemos la voluntad suprema […] cosas caras a mi espíritu que impresionaron mis fibras de hombre y de poeta». Rubén Darío (1867-1916).
La vida de Rubén Darío escrita por él mismo
Tutti gli uomini d’ogni sorte, che hanno fatto qualche cosa che sia virtuosa, o che veramente alla virtù si somigli, dovrebbero, essendo veritieri e da bene, di lor propria mano descrivere la loro vita; ma non si dovrebbe cominciare una tal bella impresa prima che sia passata l’eta dei quarantanni.
La Vita del Mo. Benvenuto Cellini.
I
TENGO MÁS AÑOS, DESDE HACE CUATRO, que los que exige Benvenuto para la empresa. Así doy comienzo a estos apuntamientos que más tarde han de desenvolverse mayor y más detalladamente.
En la catedral de León, de Nicaragua, en América Central, se encuentra la fe de bautismo de Félix Rubén, hijo legítimo de Manuel García y Rosa Sarmiento. En realidad, mi nombre debía ser Félix Rubén García Sarmiento. ¿Cómo llegó a usarse en mi familia el apellido Darío? Según lo que algunos ancianos de aquella ciudad de mi infancia me han referido, un mi tatarabuelo tenía por nombre Darío. En la pequeña población conocíale todo el mundo por Don Darío; a sus hijos e hijas, por los Daríos, las Daríos. Fue así desapareciendo el primer apellido a punto de que mi bisabuela paterna firmaba ya Rita Darío; y ello convertido en patronímico llegó a adquirir valor legal, pues mi padre, que era comerciante, realizó todos sus negocios ya con el nombre de Manuel Darío; y en la catedral a que me he referido, en los cuadros donados por mi tía doña Rita Darío de Alvarado, se ve su nombre de tal manera.
El matrimonio de Manuel García —diré mejor de Manuel Darío— y Rosa Sarmiento fue un matrimonio de conveniencia, hecho por la familia. Así no es de extrañar que a los ocho meses más o menos de esa unión forzada y sin afecto, viniese la separación. Un mes después nacía yo en un pueblecito, o más bien una aldea, de la provincia, o como allá se dice, departamento, de la Nueva Segovia, llamado antaño Chocoyos y hoy Metapa.
IV
EN UN VIEJO ARMARIO encontré los primeros libros que leyera. Eran un Quijote, las obras de Moratín, Las mil y una noches, la Biblia, los Oficios de Cicerón, la Corina de Madame Stäel, un tomo de comedias clásicas españolas, y una novela terrorífica, de ya no recuerdo qué autor, La caverna de Strozzi. Extraña y ardua mezcla de cosas para la cabeza de un niño.
V
¿A QUÉ EDAD ESCRIBÍ los primeros versos? No lo recuerdo precisamente, pero ello fue harto temprano. Por la puerta de mi casa —en las Cuatro Esquinas— pasaban las procesiones de Semana Santa, una Semana Santa famosa: “Semana Santa en León y Corpus en Guatemala”: y las calles se adornaban con arcos de ramas verdes, palmas de cocoteros, flores de corozo, matas de plátanos o bananos, disecadas aves de colores, papel de China picado con mucha labor; y sobre el suelo se dibujaban alfombras que se coloreaban expresamente, con aserrín de rojo brasil o cedro, o amarillo “mora”; con trigo reventado, con hojas, con flores, con desgranada flor de “coyol”. Del centro de uno de los arcos, en la esquina de mi casa, pendía una granada dorada. Cuando pasaba la procesión del Señor del Triunfo, el Domingo de Ramos, la granada se abría y caía una lluvia de versos. Yo era el autor de ellos. No he podido recordar ninguno…, pero sí sé que eran versos, versos brotados instintivamente. Yo nunca aprendí a hacer versos. Ello fue en mí orgánico, natural, nacido. Acontecía que se usaba entonces —y creo que aún persiste— la costumbre de imprimir y repartir, en los entierros, “epitafios”, en que los deudos lamentaban los fallecimientos, en verso por lo general. Los que sabían mi rítmico don, llegaban a encargarme pusiese su duelo en estrofas.
A todo esto, el recuerdo de mi madre había desaparecido. Mi madre era aquella señora que me había acogido. Mi “padre” había muerto, el coronel Ramírez. A tal sazón llegó a vivir con nosotros y a criarse junto conmigo, una lejana prima, rubia, bastante bella, de quien he hablado en mi cuento Palomas blancas y garzas morenas. Ella fue quien despertara en mí los primeros deseos sensuales. Por cierto que, muchos años después, madre y posiblemente abuela, me hizo cargos: “¿Por qué has dado a entender que llegamos a cosas de amor, si eso no es verdad?” “¡Ay! —le contesté— ¡Es cierto! Eso no es verdad, ¡y lo siento! ¿No hubiera sido mejor que fuera verdad y que ambos nos hubiéramos encontrado en el mejor de los departamentos, en la más ardiente de las adolescencias y en las primaveras del más encendido de los trópicos?…”
Mi familia se componía entonces de mi tía doña Rita Darío de Alvarado, a quien su hermano Manuel García, esto es Manuel Darío, único que tenía en tal ocasión dinero, había hecho donación de sus bienes ¡ah, malhaya! para que se casase con el cónsul de Costa Rica; mi tía Josefa, vivaz, parlera, muy amante de la crinolina, medio tocada, quien una vez —el día de la muerte de su madre— apareció calzada con zapatos rojos, y a las observaciones y reproches que se le hicieron, contestó que, “Las perdices y las palomitas de Castilla…” ¡Cuando digo que era medio tocada! Mi tía Sara, casada con un norteamericano, muy hermosa, y cuya hija mayor, ¡oh Eros! un día, por sorpresa, en un aposento a donde yo entrara descuidado, me dio la ilusión de una Anadiómena… Y “mi tío Manuel”. Porque don Manuel Darío figuraba como mi tío. Y mi verdadero padre, para mí, y tal como se me había enseñado, era el otro, el que me había criado desde los primeros años, el que había muerto, el coronel Ramírez. No sé por qué, siempre tuve un desapego, una vaga inquietud separadora, con mi “tío Manuel”. La voz de la sangre… ¡qué plácida patraña romántica! La paternidad única es la costumbre del cariño y del cuidado. El que sufre, lucha y se desvela por un niño, aunque no lo haya engendrado, ése es su padre.
Mi tía Rita era la adinerada de la familia. Mi padre, que, como he dicho, pasaba como mi tío, vivía en casa de su hermana, la cual era propietaria de haciendas de ganado y de ingenios de caña de azúcar. La vida de mi tía Rita me ha dejado un recuerdo verdaderamente singular e imborrable. Esta señora, que era muy religiosa, casada con don Pedro Alvarado, cónsul de Costa Rica, tenía, como los antiguos reyes, dos bufones, enanos, arrugados, feos, velazquezcos, hombre y mujer. Él se llamaba el capitán Vilches, y la mujer era su madre; pero eran iguales completamente, en tamaño, en fealdad, y me inspiraban miedo e inquietud. Hacían retratos de cera, monicacos deformes, y el “capitán”, que decía ser también sacerdote, pronunciaba sermones que hacían reír, pero que yo oía con gran malestar, como si fuesen cosas de brujos.
Los domingos se daban bailes de niños, y aunque mi primo Pedro, señor de la casa, era el más rico y un excelente pianista en tan corta edad, yo, con mi pobreza y todo, solía ganarme las mejores sonrisas de las muchachas, por el asunto de los versos. ¡Fidelina, Rafaela, Julia, Mercedes, Narcisa, María, Victoria, Gertrudis! recuerdos, recuerdos suaves.
A veces los tíos disponían viajes al campo, a la hacienda, íbamos en pesadas carretas, tiradas por bueyes, cubiertas con toldo de cuero crudo. En el viaje se cantaban canciones. Y en amontonamiento inocente, íbamos a bañarnos al río de la hacienda, que estaba a poca distancia, todos, muchachos y muchachas, cubiertos con toscos camisones. Otras veces eran los viajes a la orilla del mar, en la costa de Poneloya, en donde estaba la fabulosa peña del Tigre. íbamos en las mismas carretas de ruedas rechinantes; los hombres mayores, a caballo; y al pasar un río, en pleno bosque, se hacía alto, se encendía fuego, se sacaban los pollos asados, los huevos duros, el aguardiente de caña y la bebida nacional, llamada “tiste”, hecha de cacao y maíz; y se batía en jícaras con molinillo de madera. Los hombres se alegraban, cantaban al son de la guitarra y disparaban los tiros al aire y daban los gritos usuales, estentóreos y alternativos, muy diferentes del chivateo araucano. Se llegaba al punto terminal y se vivía por algunos días bajo enramadas hechas con hojas, juncos y cañas verdes para resguardarse del tórrido sol. Iban las mujeres por un lado, los hombres por el otro, a bañarse en el mar, y era corriente el encontrar de súbito, por un recodo, el espectáculo de cien Venus Anadiómenas en las ondas. Las familias se juntaban por las noches y se pasaba el tiempo bajo aquellos cielos profundos, llenos de estrellas prodigiosas, jugando juegos de prendas, corriendo tras los cangrejos, o persiguiendo a las grandes tortugas llamadas “paslamas”, cuyos huevos se sacan cavando en los nidos que dejan en la arena.
Yo me apartaba frecuentemente de los regocijos, y me iba, solitario, con mi carácter ya triste y meditabundo desde entonces, a mirar cosas, en el cielo, en el mar. Una vez vi una escena horrible, que me quedó grabada en la memoria. Cerca de una yunta de bueyes, a orillas de un pantano, dos carreteros que se peleaban, echaron mano al machete, pesado y filoso, arma que sirve para partir la caña de azúcar, y comenzaron a esgrimirlo; y de pronto vi algo que saltó por el aire. Eran, juntos, el machete y la mano de uno de ellos.
Por las tardes y las noches paseaban a caballo o a pie vociferando, hombres borrachos. Los soldados descalzos y vestidos de azul, se los llevaban presos. Cuando la luna iba menguando, retornaban las familias a la ciudad.
VIII
UN DÍA UNA VECINA me llamó a su casa. Estaba allí una señora vestida de negro, que me abrazó y me besó llorando, sin decirme una sola palabra. La vecina me dijo: “Esta es tu verdadera madre, se llama Rosa, y ha venido a verte desde muy lejos”. No comprendí de pronto, como tampoco me di exacta cuenta de las mil palabras de ternura y consejos que me prodigara en la despedida, que oía de aquella dama para mí extraña. Me dejó unos dulces, unos regalitos. Fue para mí rara visión. Desapareció de nuevo. No debía volver a verla más de veinte años después. Algunas veces llegué a visitar a don Manuel Darío, en su tienda de ropa. Era un hombre no muy alto de cuerpo, algo jovial, muy aficionado a los galanteos, gustador de cerveza negra de Inglaterra. Hablaba mucho de política y esto le ocasionó en cierto tiempo varios desvaríos. Desde luego, aunque se mantuvo cariñoso, no con extremada amabilidad, nada me daba a entender que fuese mi padre. La verdad es que no vine a saber sino mucho más tarde que yo era hijo suyo.
IX
POR ESE TIEMPO, algo que ha dejado en mi espíritu una impresión indeleble, me aconteció. Fue mi primera pesadilla. La cuento, porque, hasta en estos mismos momentos, me impresiona. Estaba yo, en el sueño, leyendo cerca de una mesa, en la salita de la casa, alumbrada por una lámpara de petróleo. En la puerta de la calle, no lejos de mí, estaba la gente de la tertulia habitual. A mi derecha había una puerta que daba al dormitorio; la puerta estaba abierta y vi en el fondo oscuro que daba al interior, que comenzaba como a formarse un espectro; y con temor miré hacia este cuadrado de oscuridad y no vi nada; pero, como volviese a sentirme inquieto, miré de nuevo y vi que se destacaba en el fondo negro una figura blanquecina como la de un cuerpo humano envuelto en lienzos; me llené de terror, porque vi aquella figura que, aunque no andaba, iba avanzando hacia donde yo me encontraba. Las visitas continuaban en su conversación y, a pesar de que pedí socorro, no me oyeron. Volví a gritar y siguieron indiferentes. Indefenso al sentir la aproximación de “la cosa”, quise huir y no pude, y aquella sepulcral materialización siguió acercándose y dándome una impresión de horror, inexplicable. Aquello no tenía cara y era, sin embargo, un cuerpo humano. Aquello no tenía brazos y yo sentía que me iba estrechar. Aquello no tenía pies y ya estaba cerca de mí. Lo más espantoso fue que sentí inmediatamente el tremendo olor de la cadaverina, cuando me tocó algo como un brazo, que causaba en mí algo semejante a una conmoción eléctrica. De súbito, para defenderme, mordí “aquello” y sentí exactamente como si hubiera clavado mis dientes en un cirio de cera oleosa. Desperté, con sudores de angustia.
De la familia materna no conocía casi a nadie. Como mis padres eran primos, los parientes maternos llevaban también con el suyo el apellido Darío, así oía yo la historia novelesca de dos hermanos de mi madre, Antonio, llamado el indio Darío, que por cierto era, según decires un hombre guapo, rubio y de ojos azules y que murió asesinado cruelmente en una revolución en la ciudad de Granada, en donde, después de ultimarle, le ataron a la cola de un caballo y fue arrastrado por las calles; e Ignacio, muerto a traición de un escopetazo; unos dicen que por asuntos de amores y otros que por robarle, después de haber salido de una casa de juego. Había también dos primos de mi madre que habitaban en el puerto de Corinto, y se dedicaban al negocio de exportación de maderas, especialmente de mora y de palo de campeche.
Cuántas veces me despertaron ansias desconocidas y misteriosos ensueños de fragatas y bergantines que se iban con las velas desplegadas por el golfo azul, con rumbo a la fabulosa Europa. En muchas ocasiones fui al puerto, en pequeñas barcas, por los esteros y manglares, poblados de grandes almejas y cangrejos, y me iba a admirar al cónsul inglés, Miller, que perseguía a balazos con su Winchester a los tiburones.
XIII
DE NUEVO EN NICARAGUA, reanudé mis amores con la que una vez llamé garza morena. Era presidente de la República el general Joaquín Zabala, granadino, conservador, gentilhombre, excelente sujeto para el gobierno y de seguros prestigios. Se me consiguió un empleo en la secretaría presidencial. Escribí en periódicos semioficiales versos y cuentos y uno que otro artículo político. Siempre lleno de ilusiones amorosas, mi encanto era irme a la orilla del lago por las noches llenas de insinuante tibieza. Me acostaba en el muelle de madera. Miraba las estrellas prodigiosas, oía el chapoteo de las aguas agitadas. Pensaba. Soñaba. ¡Oh, sueños dulces de la juventud primaveral! Revelaciones súbitas de algo que está en el misterio de los corazones y en la reconditez de nuestras mentes; conversación con las cosas en un lenguaje sin fórmula, vibraciones inesperadas de nuestras íntimas fibras y ese reconcentrar por voluntad, por instinto, por influencia divina en la mujer, en esa misteriosa encarnación que es la mujer, todo el cielo y toda la tierra. Naturalmente, en aquellas mis solitarias horas brotaban prosas y versos y la erótica hoguera iba en aumento. Hacía viajes a veces a Momotombo, el puerto del lago. Admiraba los pájaros de las islas. En ocasiones cazaba cocodrilos con Winchester, en compañía de un rico y elegante amigo llamado Lisímaco Lacayo. Mi trabajo en la secretaría del presidente, bajo la dirección de un íntimo amigo, escritor, que tuvo después un trágico fin en Costa Rica —Pedro Ortiz— me daba lo suficiente para vivir con cierta comodidad.
A causa de la mayor desilusión que pueda sentir un hombre enamorado, resolví salir de mi país. ¿Para dónde? Para cualquier parte. Mi idea era irme a los Estados Unidos. ¿Por qué el país escogido fue Chile? Estaba entonces en Managua un general y poeta salvadoreño, llamado don Juan Cañas, hombre noble y fino, de aventuras y conquistas, minero en California, militar en Nicaragua, cuando la invasión del yanqui Walter. Hombre de verdadero talento, de completa distinción, y bondad inagotable. Chilenófilo decidido desde que en Chile fue diplomático allá por el año de la Exposición Universal. “Vete a Chile —me dijo—. Es el país adonde debes ir”. “Pero, don Juan —le contesté— ¿cómo me voy a ir a Chile si no tengo los recursos necesarios?”. “Vete a nado —me dijo— aunque te ahogues en el camino”. Y el caso es que entre él y otros amigos me arreglaron mi viaje a Chile. Llevaba como único dinero unos pocos paquetes de soles peruanos y como única esperanza dos cartas que me diera el general Cañas: una para un joven que había sido íntimo amigo suyo y que residía en Valparaíso, Eduardo Poirier, y otra para un alto personaje de Santiago.
En ese tiempo vino la guerra que por la unión de las cinco repúblicas de Centroamérica declaraba el presidente de Guatemala, Rufino Barrios. En Nicaragua había subido al poder después de Zabala, el doctor Cárdenas. Y anduve entre proclamas, discursos y fusilerías. Vino un gran terremoto. Estando yo de visita en una casa, oí un gran ruido y sentí palpitar la tierra bajo mis pies; instintivamente tomé en brazos a una niñita que estaba cerca de mí, hija del dueño de casa, y salí a la calle; segundos después la pared caía sobre el lugar en que estábamos. Retumbaba el enorme volcán huguesco, llovía cenizas. Se oscureció el sol, de modo que a las dos de la tarde se andaba por las calles con linternas. La gente rezaba, había un temor y una impresión medievales. Así me fui al puerto como entre una bruma. Tomé el vapor, un vapor alemán de la compañía “Kosmos”, que se llamaba Uarda. Entré a mi camarote, me dormí. Era yo el único pasajero. Desperté horas después y fui sobre cubierta. A lo lejos quedaban las costas de mi tierra. Se veía sobre el país una nube negra. Me entró una gran tristeza. Quise comunicarme con la gente de a bordo, con mi precario inglés y no pude hacerme entender. Así empezaron largos días de navegación entre alemanes que no hablaban más lengua que la suya. El capitán me tomó cariño, me obsequiaba en la comida con buenos vinos del Rhin, cervezas teutónicas y refinados alcoholes. Y por el juego del dominó aprendí a contar en alemán: ein, zwei, drei, vier, fünf… Visité todos los puertos del Pacífico, entre los cuales aquellos donde no hay árboles ni agua, y los hoteleros, para distracción de sus huéspedes tienen en tablas, que colocan como biombos, pintados árboles verdes y aun llenos de flores y frutas.
XIV
POR FIN, EL VAPOR llega a Valparaíso. Compro un periódico. Veo que ha muerto Vicuña Mackenna. En veinte minutos, antes de desembarcar, escribo un artículo. Desembarco. La misma cosa que en El Salvador: ¿qué hotel? El mejor.
No fue el mejor, sino un hotel de segunda clase en donde se hospedaba un pianista francés llamado el capitán Yoyer. Hice buscar a Eduardo Poirier y al poco rato este hombre generoso, correcto y eficaz estaba conmigo, dándome la ilusión de un Chile espléndido y realizable para mis aspiraciones. El Mercurio de Valparaíso publicó mi artículo sobre Vicuña Mackenna y me lo pagó largamente. Poirier fue entonces, después y siempre, como un hermano mío. Pero había que ir inmediatamente a Santiago, a la capital. Poirier me pidió la carta que traía yo para aquel personaje eminente en la ciudad directiva y la envió al destinatario.
Mi artículo en El Mercurio, mi renombre anterior… Contestó aquel personaje que tenía en el Hotel de Fran-ce ya listas las habitaciones para el señor Darío y que esperaría en la estación. Tomé el tren para Santiago.
Por el camino no fueron sino rápidas visiones para ojos de poeta, y he aquí la capital chilena.
Ruido de tren que llega, agitación de familias, abrazos y salutaciones, mozos, empleados de hotel, todo el trajín de una estación metropolitana. Pero a todo esto la gente se va, los coches de los hoteles se llenan y desfilan y la estación va quedando desierta. Mi valijita y yo quedamos a un lado, y ya no había casi nadie en aquel recinto, cuando diviso dos cosas: un carruaje espléndido con dos soberbios caballos, cochero estirado y valet y un señor todo envuelto en pieles, tipo de financiero o de diplomático, que andaba por la estación buscando algo. Yo, a mi vez, buscaba. De pronto, como ya no había nada que buscar, nos dirigimos el personaje a mí, yo al personaje. Con un tono entre dudoso, asombrado y despectivo me preguntó: “¿Sería usted acaso el señor Rubén Darío?”. Con un tono entre asombrado, miedoso y esperanzado pregunté: “¿Sería usted acaso el señor C.A.?”. Entonces vi desplomarse toda una Jericó de ilusiones. Me envolvió en una mirada. En aquella mirada abarcaba mi pobre cuerpo de muchacho flaco, mi cabellera larga, mis ojeras, mi jacquecito de Nicaragua, unos pantaloneros estrechos que yo creía elegantísimos, mis problemáticos zapatos, y sobre todo mi valija. Una valija indescriptible actualmente, en donde, por no sé qué prodigio de comprensión, cabían dos a tres camisas, otro pantalón, otras cuantas cosas de indumentaria, muy pocas, y una cantidad inimaginable de rollos de papel, periódicos, que luchaban apretados por caber en aquel reducidísimo espacio. El personaje miró hacia su coche. Había allí un secretario. Lo llamó. Se dirigió a mí. “Tengo —me dijo— mucho placer en conocerle. Le había hecho preparar habitación en un hotel de que le hablé a su amigo Poirier. No le conviene”.
Y en un instante aquella equivocación tomó ante mí el aspecto de la fatalidad y ya no existía, por los justos y tristes detalles de la vida práctica, la ilusión que aquel político opulento tenía respecto al poeta que llegaba de Centroamérica. Y no había, en resumidas cuentas, más que el inexperto adolescente que se encontraba allí a caza de sueños y sintiendo los rumores de las abejas de esperanzas que se prendían a su larga cabellera.
XVI
POR PEDRO PASÉ A VALPARAÍSO, en donde —¡anomalía!— iba a ocupar un puesto en la Aduana.
Valparaíso, para mí fue ciudad de alegría y de tristeza, de comedia y de drama y hasta de aventuras extraordinarias. Estas quedarán para después.
Pero no dejaré de narrar mi permanencia y mi salida de la redacción de El Heraldo. Lo dirigía a la sazón Enrique Valdés Vergara. Era un diario completamente comercial y político. Había sido yo nombrado redactor por influencia de Don Eduardo de la Barra, noble poeta y excelente amigo mío. Debo agregar para esto la amistad de un hombre muy querido y muy desgraciado en Chile: Carlos Toribio Robinet.
Se me encargó una crónica semanal. Escribí la primera sobre sports. A la cuarta me llamó el director y me dijo: “Usted escribe muy bien… Nuestro periódico necesita otra cosa… Así es que le ruego no pertenecer más a nuestra redacción…”. Y, por escribir muy bien, me quedé sin puesto.
¡Que no olvide yo estos tres nombres protectores: Poirier, Galleguillos Lorca y Sotomayor!
Mi vida en Valparaíso se concentra en ya improbables o ya hondos amoríos; en vagares a la orilla del mar, sobre todo, por Playa Ancha; invitaciones a bordo de los barcos, por marinos amigos y literarios; horas nocturnas, ensueños matinales y lo que era entonces mi vibrante y ansiosa juventud.
Por circunstancias especiales e inquerida bohemia, llegaron para mí momentos de tristeza y escasez. No había sino partir. Partir gracias a Don Eduardo de la Barra, Carlos Toribio Robinet, Eduardo Poirier y otros amigos.
Antes de embarcar a Nicaragua aconteció que yo tuviese la honra de conocer al gran chileno don José Victorino Lastarria. Y fue de esta manera: Yo tenía, desde hacía mucho tiempo, como una viva aspiración el ser corresponsal de La Nación, de Buenos Aires. He de manifestar que es en ese periódico donde comprendí a mi manera el manejo del estilo y que en ese momento fueron mis maestros de prosa dos hombres muy diferentes: Paul Groussac y Santiago Estrada, además de José Martí. Seguramente en uno y otro existía espíritu de Francia. Pero de un modo decidido, Groussac fue para mí el verdadero conductor intelectual.
Me dijo don Eduardo de la Barra: “Vamos a ver a mi suegro, que es íntimo amigo del general Mitre, y estoy seguro de que él tendrá un gran placer en darle una carta de recomendación para que logremos nuestro objeto, y también estoy seguro de que el general Mitre aceptará inmediatamente la recomendación.” En efecto, a vuelta de correo, venía la carta del general, con palabras generosas para mí, y diciéndome que se me autorizaba para pertenecer desde ese momento a La Nación.
Quiso, pues, mi buena suerte que fuesen un Lastarria y un Mitre quienes hiciesen mi colaboración en ese gran diario.
Estaba Lastarria sentado en una silla Voltaire. No podía moverse por su enfermedad. Era venerable su ancianidad ilustre. Fluía de él autoridad y majestad.
Había mucha gloria chilena en aquel prócer. Gran bondad emanaba de su virtud y nunca he sentido en América como entonces la majestad de una presencia sino cuando conocí al general Mitre en la Argentina y al doctor Rafael Núñez en Colombia.
Con mi cargo de corresponsal de La Nación me fui para mi tierra, no sin haber escrito mi primera correspondencia fechada el 3 de febrero de 1889, sobre la llegada del crucero brasileño Almirante Barroso a Valparaíso, a cuyo bordo iba un príncipe, nieto de don Pedro.
En todo este viaje no recuerdo ningún incidente, sino la visión de la débacle de Panamá: Carros cargados de negros africanos que aullaban porque, según creo, no se les había pagado sus emolumentos. Y aquellos hombres desnudos y con los brazos al cielo, pedían justicia.
XXIV
EN MADRID, me hospedé en el hotel de Las Cuatro Naciones, situado en la calle del Arenal y hoy transformado. Como supiese mi calidad de hombre de letras, el mozo Manuel me propuso: “Señorito, ¿quiere usted conocer el cuarto de don Marcelino? Él está ahora en Santander y yo se lo puedo mostrar”. Se trataba de don Marcelino Menéndez y Pelayo, y yo acepté gustosísimo. Era un cuarto como todos los cuartos del hotel, pero lleno de tal manera de libros y de papeles, que no se comprende cómo allí se podía caminar. Las sábanas estaban manchadas de tinta. Los libros eran de diferentes formatos. Los papeles de grandes pliegos estaban llenos de cosas sabias, de cosas sabias de don Marcelino. “Cuando está don Marcelino no recibe a nadie”, me dijo Manuel. El caso es que la buena suerte quiso que cuando retornó de Santander el ilustre humanista yo entrara a su cuarto, por lo menos algunos minutos todas las mañanas. Y allí se inició nuestra larga y cordial amistad.
XXVII
LA NOCHE QUE ME DEDICARA don Juan Valera, y en la cual leí versos, me dijo: “Voy a presentar a usted una reliquia”. Como pasaran las doce y la reliquia no apareciese, creí que la cosa quedaría para otra ocasión, tanto más cuanto que comenzaban a retirarse los contertulios. Pero donjuán me dijo que tuviese paciencia y esperase un rato más. Quedábamos ya pocos, cuando a eso de las dos de la mañana, sonó el timbre y a poco entró, envuelto en su capa, un viejecito de cuerpo pequeño, algo encorvado y al parecer bastante sordo. Me presentó a él el dueño de la casa, mas no me dijo su nombre, y el viejecito se sentó a mi lado. El para mí desconocido empezó a hablarme de América, de Buenos Aires, de Río de Janeiro, en donde había estado por algún tiempo, con cargos diplomáticos, o comisiones del gobierno de España; y luego, tratando de cosas pasadas de su vida, me hablaba de “Pepe”; “Cuando Pepe estuvo en Londres”… “Un día me decía Pepe…” “Porque como el carácter de Pepe era así…” El caso me intrigaba vivamente. ¿Quién era aquel viejecito que estaba a mi lado? No pude dominar mi curiosidad, me levanté y me dirigí a don Juan Valera. “Dígame, señor —le dije—, ¿quién es el señor anciano a quien usted me ha presentado?” “La reliquia”, me contestó. “¿Y quién es la reliquia?” “Bueno es el mundo, bueno, bueno, bueno”. …La reliquia era don Miguel de los Santos Alvarez; y Pepe, naturalmente, era Espronceda.
Salimos casi de madrugada. Campillo y yo, con nosotros don Miguel. Desde la Cuesta de Santo Domingo, llegamos hasta la Puerta del Sol, y luego, a las cercanías del Casino de Madrid. Yo tenía la intención de ir a acompañar la reliquia a su casa, pues ya los resplandores del alba empezaban a iluminar el cielo. Se lo manifesté y él, con mucho gracejo, me contestó: “Le agradezco mucho, pero yo no me acuesto todavía. Tengo que entrar al casino, en donde me aguardan unos amigos… Ya ve usted; calcule los años que tengo… ¡y luego dirán que hace daño trasnochar!” Me despedí muy satisfecho de haber conocido a semejante hombre de tan lejanos tiempos.
Un día, en un hotel que daba a la Puerta del Sol, a donde había ido a visitar al glorioso y venerable don Ricardo Palma, entró un viejo cuyo rostro no me era desconocido, por fotografías y grabados. Tenía un gran lobanillo o protuberancia a un lado de la cabeza. Su indumentaria era modesta, pero en los ojos le relampagueaba el espíritu genial. Sin sentarse habló con Palma de varias cosas. Este me presentó a él; y yo me sentí profundamente conmovido. Era don José Zorrilla, “el que mató a don Pedro y el que salvó a donjuán”… Vivía en la pobreza, mientras sus editores se habían llenado de millones con sus obras. Odiaba su famoso Tenorio… Poco tiempo después, la viuda tenía que empeñar una de las coronas que se ofrendaran al mayor de los líricos de España… Después de que Castelar había pedido para él una pensión a las Cortes, pensión que no se consiguió a pesar de la elocuencia del Crisóstomo, que habló de quien era el propietario del cielo azul, “en donde no hay nada que comer”…
Conocí a doña Emilia Pardo Bazán. Daba fiestas frecuentes, en ese tiempo, en honor de las delegaciones hispanoamericanas que llegaban a las fiestas del centenario colombino. Sabidos son el gran talento y la verbosidad de la infatigable escritora. Las noches de esas fiestas llegaban los orfeones de Galicia, a cantar alboradas bajo sus balcones. La señora Pardo Bazán todavía no había sido titulada por el rey, pero estaba en la fuerza de su fama y de su producción. Tenía un hijo, entonces jovencito, don Jaime, y dos hijas, una de ellas casada hoy con el renombrado y bizarro coronel Cavalcanti. Su salón era frecuentado por gente de la nobleza, de la política y de las letras; y no había extranjero de valer que no fuese invitado por ella. Por esos días vi en su casa a Maurice Barres, que andaba documentándose para su libro Du sang, de la volupté et de la Mort. Por cierto que le pasó una aventura graciosísima en una corrida de toros.
XXXII
YO SOÑABA CON PARÍS, desde niño, a punto de que cuando hacía mis oraciones rogaba a Dios que no me dejase morir sin conocer París. París era para mí como un paraíso en donde se respirase la esencia de la felicidad sobre la tierra. Era la ciudad del Arte, de la Belleza y de la Gloria; y, sobre todo, era la capital del amor, el reino del Ensueño. E iba yo a conocer París, a realizar la mayor ansia de mi vida. Y cuando en la estación de Saint Lazare, pisé tierra parisiense, creí hollar suelo sagrado. Me hospedé en un hotel español, que por cierto ya no existe. Se hallaba situado cerca de la Bolsa, y se llamaba pomposamente “Gran Hotel de la Bourse et des Ambassadeurs”… Yo deposité en la caja, desde mi llegada, unos cuantos largos y prometedores rollos de brillantes y áureas águilas americanas de a veinte dólares. Desde el día siguiente tenía carruaje a todas horas en la puerta, y comencé mi conquista de París…
Apenas hablaba una que otra palabra de francés. Fui a buscar a Enrique Gómez Carrillo, que trabajaba entonces de empleado en la casa del librero Garnier.
Carrillo, muy contento de mi llegada, apenas pudo acompañarme, por sus ocupaciones, pero me presentó a un español que tenía el tipo de un gallardo mozo, al mismo tiempo que muy marcada semejanza de rostro con Alfonso Daudet. Llevaba en París la vida del país de Bohemia, y tenía por querida a una verdadera marquesa de España. Era escritor de gran talento y vivía siempre en su sueño. Como yo, usaba y abusaba de los alcoholes; y fue mi iniciador en las correrías nocturnas del Barrio Latino. Era mi pobre amigo, muerto no hace mucho tiempo, Alejandro Sawa. Algunas veces me acompañaba también Carrillo, y con uno y otro conocí a poetas y escritores de París, a quienes había amado desde lejos.
Uno de mis grandes deseos era poder hablar con Verlaine. Cierta noche, en el café D’Harcourt, encontramos al Fauno, rodeado de equívocos acólitos.
Estaba igual al simulacro en que ha perpetuado su figura el arte maravilloso de Carriére. Se conocía que había bebido harto. Respondía, de cuando en cuando, a las preguntas que le hacían sus acompañantes, golpeando intermitentemente el mármol de la mesa. Nos acercamos con Sawa, me presentó: “Poeta americano, admirador, etc.”. Yo murmuré en mal francés toda la devoción que me fue posible, concluí con la palabra gloria… Quién sabe qué habría pasado esta tarde al desventurado maestro; el caso es que, volviéndose a mí, y sin cesar de golpear la mesa, me dijo en voz baja y pectoral: “Lagloire!… Lagloire!… M…M. encoré!…”. Creí prudente retirarme, y esperar verle de nuevo en una ocasión más propicia. Esto no lo pude lograr nunca, porque las noches que volví a encontrarle, se hallaba más o menos en el mismo estado; aquello, en verdad, era triste, doloroso, grotesco y trágico. Pobre “Pauvre Lelian! Priez pour lepauvre Gaspard!…”.
XXXIII
UNA MAÑANA, después de pasar la noche en vela, llevó Alejandro Sawa a mi hotel a Charles Morice, que era entonces el crítico de los simbolistas. Hacía poco que había publicado su famoso libro La litterature de toute l’heure. Encontró sobre mi mesa unos cuantos libros, entre ellos un Walt Whitman, que no conocía. Se puso a hojear una edición guatemalteca de mi Azul en que, por mal de mis pecados, incluí unos versos franceses, entre los cuales los hay que no son versos, pues yo ignoraba cuando los escribí muchas nociones de poética francesa. Entre ellas, pongo por caso, el buen uso de la e muda, que, aunque no se pronuncia en la conversación, o es pronunciada escasamente según el sistema de algunos declamadores, cuenta como sílaba para la medida del verso. Charles Morice fue bondadoso y tuvimos, durante mi permanencia en París, buena amistad, que por cierto no hemos renovado en días posteriores. Con quien tuve más intimidad fue con Juan Moréas. A éste me presentó Carrillo, en una noche barriolatinesca. Ya he contado en otra ocasión nuestras largas conversaciones ante animadores bebedizos. Nuestras idas por la madrugada a los grandes mercados, a comer almendras verdes, o bien salchichas en los figones cercanos, donde se surten obreros y trabajadores de les Halles. Todo ello regado con vinos como el petit vin bleu y otros mostos populares. Moréas regresaba a su casa, situada por Montrouge, en tranvía, cuando ya el sol comenzaba a alumbrar las agitaciones de París despierto. Nuestras entrevistas se repetían casi todas las noches. Estaba el griego todavía joven; usaba su inseparable monóculo y se retorcía los bigotes de palikaro, dogmatizando en sus cafés preferidos, sobre todo en el Vachetts, y hablando siempre de cosas de arte y de literatura. Como no quería escribir en los diarios, vivía principalmente de una pensión que le pasaba un tío suyo que era ministro en el gobierno del rey Jorge, en Atenas. Sabido es que su apellido no era Moréas, sino Papadiamantopoulos. Quien desee más detalles lea mi libro Los raros. Me habían dicho que Moréas sabía español. No sabía ni una sola palabra. Ni él, ni Verlaine, aunque anunciaron ambos, en los primeros tiempos de la revista La Plume, que publicarían una traducción de La vida es sueño de Calderón de la Barca. Siendo así como Verlaine solía pronunciar, con marcadísimo acento estos versos de Góngora: “A batallas de amor, campo de plumas”; Moréas, con su gran voz sonora, exclamaba: “No hay mal que por bien no venga”… O bien, en cuanto me veía: “¡Viva don Luis de Góngora y Argote!”, y con el mismo tono, cuando divisaba a Carrillo, gritaba: “¡Don Diego Hurtado de Mendoza!” Tanto Verlaine como Moréas eran popularísimos en el Quartier, y andaban siempre rodeados de una corte de jóvenes poetas que, con el pauvre Lelian, se aumentaban de gente de la mala bohemia que no tenía que ver con el arte ni con la literatura.
XXXIV
ENTRE LOS VERDADEROS AMIGOS de Verlaine, había uno que era un excelente poeta, Maurice Duplessis. Este era un muchacho gallardo, que vestía elegante y extravagantemente; y que con Charles Maurras, que es hoy uno de los principales sostenedores del partido Orleanista, y con Ernesto Reynaud, que es comisario de policía, formaban lo que se llamaba la escuela Romana, de que Moréas era el sumo pontífice. A Duplessis, que fue desde entonces muy mi amigo, le he vuelto a ver recientemente pasando horas amargas y angustiosas, de las cuales le librara alguna vez y ocasionalmente la generosidad de un gran poeta argentino.
Yendo en una ocasión por los bulevares, oí que alguien me llamaba. Me encontré con un antiguo amigo chileno, Julio Bañados Espinosa, que había sido ministro principal de Balmaceda. Se ocupaba en escribir la historia de la administración de aquel infortunado presidente. Nos vimos repetidas veces. Me invitó a comer en un círculo de Esgrima y Artes, que no era otra cosa, en realidad, sino una casa de juego, como son muchos círculos de París. Allá me presentó al famoso Aurelien Scholl, ya viejo y siempre monoculizado. Se decía que el juego no era perseguido en ese club, porque la influencia de Scholl… pero no deseo repetir aquí murmuraciones bulevarderas.
Comía yo generalmente en el café Larue, situado enfrente de la Madeleine. Allí me inicié en aventuras de alta y fácil galantería. Ello no tiene importancia; mas he de recordar a quien me diese la primera ilusión de costoso amor parisiense. Y vaya una grata memoria a la gallarda Marión Relorme, de victorhuguesco nombre de guerra, y que habitaba entonces en la avenida Víctor Hugo. Era la cortesana de los más bellos hombros. Hoy vive en su casa de campo y da de comer a sus finas aves de corral. Los cafés y restaurantes del bosque no tuvieron secretos para mí. Los días que pasé en la capital de las capitales, pude muy bien no olvidar a ningún irreflexivo rastaquouere. Pero los rollos de águilas iban mermando y era preciso disponer la partida a Buenos Aires. Así lo hice, no sin que mi codicioso hotelero, viendo que se le escapaba esa pera, como dicen los franceses, quisiese quedarse con el resto de mis oros, de lo cual me libró la intervención de un cónsul, y de mi buen amigo Tibie Machado, que residía, también con cargo consular, en el puerto del Havre.
XXXVIII
COMENCÉ A PUBLICAR en La Nación una serie de artículos sobre los principales poetas y escritores que entonces me parecieron raros, o fuera de lo común. A algunos les había conocido personalmente, a otros por sus libros. La publicación de la serie de Los raros, que después formó un volumen, causó en el Río de la Plata excelente impresión, sobre todo entre la juventud de letras, a quien se revelaban nuevas maneras de pensamiento y de belleza. Cierto que había en mis exposiciones juicios y comentos, quizás demasiado entusiasmo; pero de ello no me arrepiento, porque el entusiasmo es una virtud juvenil que siempre ha sido productora de cosas brillantes y hermosas; mantiene la fe y aviva la esperanza. Uno de mis artículos me valió una carta de la célebre escritora francesa, madame Alfred Valette que firma con el pseudónimo de Rachilde, carta interesante y llena de esprit, en que me invitaba a visitarla en la redacción del Mercure de France cuando yo llegase a París. A los que me conocen no les extrañará que no haya hecho tal visita durante más de doce años de permanencia fija en la vecindad de la redacción del Mercure. He sido poco aficionado a tratarme con estos cher maitre franceses, pues algunos que he entrevistado me han parecido insoportables ácpose y terribles de ignorancia de todo lo extranjero, principalmente en lo referente a la intelectualidad.
Pasaba, pues, mi vida bonaerense escribiendo artículos para La Nación, y versos que fueron más tarde mis Prosas profanas; y buscando, por la noche, el peligroso encanto de los paraísos artificiales. Me quedaba todavía en el Banco Español del Río de la Plata algún resto de mis águilas americanas, pero éstas volaron pronto por el peregrino sistema que yo tenía de manejar fondos. Me acompañaba un extraordinario secretario francés, que me encontré no sé dónde, y que me sedujo hablándome de sus aventuras de Indochina. Considerad, que me contaba: “Una vez en Saigón…”, o bien: “Aquella tarde en Singapur…”, o bien: “Entonces me contestó mi amigo el Maradjad…”. ¡No solamente le hice mi secretario, sino que él llevaba en el bolsillo mi libro de cheques! Felizmente, cuando volaron todas las águilas, voló él también con su larga nariz, su infaltable sombrero de copa y su largo levitón.
Vino la noticia de la muerte del doctor Rafael Núñez y pocos meses después recibí nota de Bogotá, en que se me anunciaba la supresión de mi consulado. Me quedé sujeto a lo que ganaba en La Nación y luego a un buen sueldo que por inspiración providencial, me señaló en La Tribuna su director, ese escritor de bríos y gracias que se firmaba Juan Cando y que no es otro que mi buen amigo Mariano de Vedia. Mi obligación era escribir todos los días una nota larga o corta, en prosa o verso en el periódico. Después me invitó a colaborar en su diario El Tiempo el generoso y culto Carlos Vega Belgrano, que luego sufragó los gastos para la publicación de mi volumen de versos Prosas profanas.
XXXIX
PROSAS PROFANAS, cuya sencillez y poca complicación se pueden apreciar hoy, causaron al parecer, primero en periódicos y después en libros, gran escándalo entre los seguidores de la tradición y del dogma académico; y no escasearon los ataques y las censuras y mucho menos las bravas defensas de impertérritos y decididos soldados de nuestra naciente reforma. Muchos de los contrarios se sorprendieron hasta del título del libro, olvidando las prosas latinas de la Iglesia, seguidas por Mallarmé en la dedicada al Des Esseintes de Huysmans; y sobre todo, las que hizo en román paladino, uno de los primitivos de la castellana lírica. José Enrique Rodó explicó y Remy de Gourmont me había manifestado ya respecto a dicho título, en una carta: C’est une trouvaille. De todas esas poesías ha hecho el autor de Motivos de Proteo una encantadora exégesis.
Una de ellas, la titulada Era un aire suave, fue escrita en edad de ilusiones y de sueños y evocada en esta ciudad práctica y activa un bello tiempo pasado, ambiente del siglo XVIII francés visión imaginaria traducida en nuevas verdades músicas. Ella dice la eterna ligereza cruel de aquella a quien un aristocrático poeta llamara enfant malade y trece veces impura; la que nos da los más dulces y los más amargos instantes en la vida; la Eulalia simbólica que ríe, ríe, ríe, desde el instante en que tendió a Adán la manzana paradisíaca. Como siempre, hubo sus aplausos y sus críticas, en las cuales, gente que había oído hablar de decadentes y de simbolistas, aseguraban ser mis producciones ininteligibles, censura cuya causa no he podido nunca comprender. Como he dicho, había también quienes me seguían y me aplaudían; y tiempo después debían aquí repetirse por la obra de otros poetas de libertad y de audacia, iguales censuras, como también iguales aplausos.
Mi poesía Divagación fue escrita en horas de soledad y de aislamiento que fui a pasar en el Tigre Hotel. ¿Tenía yo algunos amoríos? No lo sabré decir ahora. Es el caso que en esos versos hay una gran sed amorosa y en la manifestación de los deseos y en la invitación a la pasión, se hace algo como una especie de geografía erótica. El poema concluía así:
…Amor, en fin, que todo diga y cante
amor que encante y deje sorprendida
a la serpiente de ojos de diamante
que está enroscada al árbol de la vida.
Ámame así, fatal, cosmopolita,
universal, inmensa, única, sola
y todas; misteriosa y erudita;
ámame mar y nube; espuma y ola.
Sé mi reina de Saba, mi tesoro;
descansa en mis palacios solitarios.
Duerme, yo encenderé los incensarios
y junto a mi unicornio cuerno de oro
tendrán rosas y miel tus dromedarios.
XL
LUEGO VIENEN OTRAS POESÍAS que han llegado a ser de las conocidas y repetidas en España y América como la Sonatina, por ejemplo, que por sus particularidades de ejecución, yo no sé por qué no ha tentado a algún compositor para ponerle música. La observación no es mía. “Pienso —dice Rodó— que la Sonatina hallaría su comentario mejor en el acompañamiento de una voz femenina que le prestara melodioso realce”! El poeta mismo ha ahorrado a la crítica la tarea de clasificar esa composición, dándole un nombre que plenamente la caracterizaba. Se cultiva casi exclusivamente en ella, la virtud musical de la palabra y del ritmo poético. En efecto, la musicalidad en este caso, sugiere o ayuda a la concepción de la imagen soñada. Blasón es el título de otra corta poesía, que fue escrita en Madrid en el tiempo de las fiestas del Centenario de Colón. Tuve allí oportunidad de conocer a un gentilhombre diplomático centroamericano casado con una alta dama francesa, como que es, por sus primeras nupcias, la madre del actual jefe de la casa de Gontaut-Biron, el conde de Gontaut Saint-Blancard. Me refiero a la marquesa de Peralta. En el álbum de tal señora, celebré la nobleza y la gracia de un ave insigne, el cisne. Después están las alabanzas a los “ojos negros de Julia”. ¿Qué Julia? Lo ignoro ahora. Sed benévolos ante tamaña ingratitud con la belleza. Porque, ciertamente, debió ser bella la dama que inspiró las estrofas de que trato, en loor de los ojos negros, ojos que, al menos en aquel instante, eran los preferidos. Luego será un recuerdo galante en el escenario del siempre deseado París. Pierrot, el blanco poeta, encarna el amor lunar, vago y melancólico, de los líricos sensitivos. Es el carnaval. La alegría ruidosa de la gran ciudad se extiende en calles y bulevares. El poeta y su ilusión, encarnada en una fugitiva y harto amorosa parisiense, certifica por la fatalidad de la vida, la tristeza de la desilusión y el desvanecimiento de los mejores encantos. Rodó —a quien siempre habría de citar tratándose de Prosas profanas— ha dicho cosas deliciosas a propósito de estos versos.
Hay en el tomo de Prosas profanas un pequeño poema en prosa rimada, de fecha muy anterior a las poesías escritas en Buenos Aires, pero que por la novedad de la manera llamó la atención. Está, se puede decir, calcado, en ciertos preciosos y armoniosos juegos que Catulle Mendés, publicó con el título de Lieds de France. Catulle Mendés, a su vez lo había imitado de los poemitas maravillosos de Gaspard de la Nuit, y de estribillos o refranes de rondas populares. Me encontraba yo en la ciudad de Nueva York, y una señorita cubana, que era prodigiosa en el arpa, me pidió le escribiese algo que en aquella dura y colosal Babel le hiciese recordar nuestras bellas y ardientes tierras tropicales. Tal fue el origen de esos aconsonantados ritmos que se titulan En el país del Sol.
Un soneto hay en ese libro que se puede decir ha tenido mayor suerte que todas mis otras composiciones, pues de los versos míos son los más conocidos, los que se recitan más, en tierra hispana como en nuestra América. Me refiero al soneto Margarita. Por cierto, la boga y el éxito se deben a la anécdota sentimental, a lo sencillo y emotivo, y a que cada cual comprende y siente en sí el sollozo apasionado que hay en estos catorce versos. Entonces sí, ya había caído yo en Buenos Aires en nuevas redes pasionales, fui a ocultar mi idilio, mezclado a veces de tempestad, en el cercano pueblo de San Martín. ¿En dónde se encontrará, Dios mío, aquella que quería ser una Margarita Gauthier, a quien no es cierto que la muerte haya deshojado, “por ver si me quería”, como dice el verso, y que llegara a dominar tanto mis sentidos y potencias? ¡quién sabe! Pero, si llegásemos a encontrarnos, es seguro que se realizaría lo que expresa la tan humana redondilla de Campoamor:
Pasan veinte años, vuelve él
y al verse, exclaman él y ella:
—¡Dios mío, y ésta es aquélla!
—¡Santo Dios, y éste es aquél!
Hay otra poesía en ese volumen, escrita en España en 1892, en la cual se ven ya los distintivos que han de caracterizar mi producción ulterior, a pesar de que ese trabajo es castizo, de espíritu español puro, de acento, de tradición, de manera, de forma. Es en elogio de un metro popular, armonioso y cantante: la seguidilla. A ese tiempo también pertenecía el “pórtico” que escribí en Madrid para que sirviese de introducción a la colección de poesías que con el título de En tropel dio a luz el poeta Salvador Rueda.
La página blanca fue escrita en Buenos Aires, en casa del pobre Miguelito Ocampo. ¿Quién se acuerda de Miguelito Ocampo?… Hombre de corazón bueno, de natural ingenio, a quien se debe el primer ensayo de zarzuela cómica nacional argentina, y que hubiese quizás dejado una producción más copiosa e importante, si la peor de las bohemias no le arrebatara, primero la voluntad y después la salud y la vida. En su casa escribí, como he dicho antes, La página blanca, en presencia de nuestro querido viejo Lamberti, a quien dediqué esos versos. Casi todas las composiciones de Prosas profanas fueron escritas rápidamente, ya en la redacción de La Nación, ya en las mesas de los cafés, en el Ane’s Keller, en la antigua casa de Lucio, en la de Monti. El coloquio de los centauros lo concluí en La Nación, en la misma mesa en que Roberto Payró escribía uno de sus artículos. Tanto éstas como otras poesías exigirían bastantes exégesis y largas explicaciones, que a su tiempo se harán en este libro.
XLVI
COMO DEJO ESCRITO, con Lugones y Piñeiro Sorondo hablaba mucho sobre ciencias ocultas. Me había dado desde hacía largo tiempo a esta clase de estudios, y los abandoné a causa de mi extremada nerviosidad y por consejo de médicos amigos. Yo había, desde muy joven, tenido ocasión, si bien raras veces, de observar la presencia y la acción de las fuerzas misteriosas y extrañas que aún no han llegado al conocimiento y dominio de la ciencia oficial. En Caras y Caretas ha aparecido una página mía, en que narro cómo en la plaza de la catedral de León, en Nicaragua, una madrugada vi y toqué una larva, una horrible materialización sepulcral, estando en mi sano y completo juicio. También en La Nación, de Buenos Aires, he contado cómo en la ciudad de Guatemala tuve el anuncio psicofísico del fallecimiento de mi amigo el diplomático costarriqueño Jorge Castro Fernández, en los mismos momentos en que él moría en la ciudad de Panamá; y la pavorosa visión nocturna que tuvimos en San Salvador el escritor político Tranquilino Chacón, incrédulo y ateo; visión que nos llenó, más que de asombro, de espanto.
He contado también los casos de ese género, acontecidos a gente de mi conocimiento. En París, con Leopoldo Lugones, hemos observado en el doctor Encausse, esto es, el célebre Papus, cosas interesantísimas; pero según lo dejo expresado, no he seguido en esa clase de investigaciones por temor justo a alguna perturbación cerebral.
LXIII
PARTÍ, PUES, DE NICARAGUA con la creencia de que no había de volver nunca más; pero había visto florecer antiguos rosales y contemplado largamente, en las noches del trópico, las constelaciones de mi infancia. La familia Darío estaba ya casi concluida. Una juventud ansiosa y llena de talento, se desalentaba, por lo desfavorable del medio. Y se sentía soplar un viento de peligro que venía del lado del Norte.
Cuando llegué a París, la contrariedad del ministro Medina al saber que iba yo a sustituirle en su puesto diplomático de España —pues él era representante de Nicaragua en cuatro o cinco países en Europa— se exteriorizó con tal despecho, que me juró aquel provecto caballero, no volver a poner los pies en España. Me dirigí a Madrid con objeto de presentar mis credenciales. Me hospedé en el Hotel de París, y procuré que aquella Legación, con información de pobreza, tuviese una exterioridad, ya que no lujosa, decorosa. La prensa me había saludado con toda la cordialidad que inspiraba un reconocido amigo y queredor de España.
Recibí la visita del primer Introductor de Embajadores, Conde de Pie de Concha, noble gentilísimo, y me anunció que el rey me recibiría enseguida, pues tenía que partir no recuerdo para qué punto. A los tres días debía verificarse la ceremonia de la entrega de mis credenciales; y todavía un día antes, andaba yo en apuros porque no se había recibido de París mi flamante y dorado uniforme. Felizmente me sacó del paso mi buen amigo el doctor Manrique, ministro de Colombia; él hizo que me probara el suyo y me quedó a las mil maravillas; y he allí cómo el antiguo Cónsul general de Colombia en Buenos Aires fue recibido por el rey de España, como ministro de Nicaragua, con uniforme colombiano.
Su majestad el rey estuvo conmigo de una especial amabilidad, aunque en este caso todos los diplomáticos dicen lo mismo. Me habló de mi obra literaria. Conversó de asuntos nicaragüenses y centroamericanos, demostrando bien informado conocimiento del asunto, y dejó en mi ánimo la mejor impresión. Cada vez que hablé con él, en el curso de mi misión, me convencí de que no es solamente el rey sportman de los periódicos e ilustraciones, sino un joven bien pertrechado de los más diversos conocimientos, y hecho a toda suerte de disciplinas. Una vez concluida mi conversación con el monarca, pasé a presentar mis respetos a las reinas. La reina Victoria apareció ante mi vista como una figura de arte. Por su rosada belleza, la pompa rica de su elegancia ornamental, y hasta por la manera como estaba dada la luz en el estrecho recinto donde me recibió de pie y me tendió la mano para el beso usual. ¡Cuán hermosa y rubia reina de cuentos de hadas! Hablé con ella en francés; todavía no se expresaba con facilidad en español. Y tras cumplimientos y preguntas y respuestas casi protocolarias, fui a saludar a la reina madre doña María Cristina, delgada y recta, con la particular distinción y aire imperial que reveló siempre la archiduquesa austríaca que había en la soberana española. Se mostró conmigo afable y de excelente memoria. Así después del acostumbrado diálogo diplomático, me dijo que recordaba la ocasión en que, en una de las ceremonias de las fiestas colombianas, le había sido presentado por su primer ministro, don Antonio Cánovas del Castillo.
Después hice mi visita a las infantas: doña Isabel, acompañada de su inseparable marquesa de Nájera, hoy fallecida. El excelente carácter de doña Isabel, su cultura y su llaneza, bien conocidas de los argentinos, no ocultan el genio artístico que hay en ella; y cuyo amor al arte supe en esa oportunidad y en otras posteriores, por su conversación y por su museo. La infanta doña Luisa, una linda Orleáns, casada con el viudo don Carlos, delicada y fina aunque sportwoman airosa y vigorosa que va de cuando en cuando a bañar su beldad de sol a Sevilla. Y la desventurada infanta María Teresa, desventurada como su pobre hermana, y tan desventurada como sencilla y bondadosa, cuya muerte acaba de llorar toda España. Me recibió en compañía de su marido el príncipe don Fernando de Baviera, hijo de su tía la infanta doña Paz. Doña María Teresa, ingenuamente sufrió conmigo una equivocación, lamentable para mí, “¡helas!”, pues acostumbrada a representantes hispanoamericanos como los Wilde, los Iturbe, los Candamo, los Beiztegui, me confundió con esos millonarios, y me habló de mi automóvil…¡Pobrecita infanta María Teresa! A la infanta doña Eulalia no la pude saludar, pues ya se sabe que es una parisiense y que reside en París.
LXVI
EL NUEVO GOBIERNO NICARAGÜENSE que suprimió por decreto mi misión en México, no me envió nunca, por más que cablegrafié, mis credenciales para retirarme de la legación de España; de modo que, si a estas horas no las ha mandado directamente al gobierno español, yo continúo siendo representante de Nicaragua ante su majestad católica.
Y aquí pongo término a estas comprimidas memorias que, como dejo escrito, he de ampliar más tarde. En mi propicia ciudad de París, sin dejar mi ensueño innato, he entrado por la senda de la vida práctica… Llamado por el artista Leo Lerelo para la fundación de la revista Mundial, entré luego en arreglos con los distinguidos negociantes señores Guido, y he consagrado mi nombre y parte de mi trabajo a esa empresa, confiando en la buena fe de esos activos hombres de capital.
En lo íntimo de mi casa parisiense, me sonríe infantilmente un rapaz que se me parece, y a quien yo llamo Güicho…
Y en esta parte de mi existencia, que Dios alargue cuanto le sea posible, telón.
Buenos Aires, 11 de Septiembre – 5 de octubre de 1912.
POSDATA, EN ESPAÑA
Libre de las garras de hechizo de París, emprendí camino hacia la isla dorada y cordial de Mallorca. La gracia virgiliana del ámbito mallorquín devolvíame paz y santidad. Por cariñosa solicitud de mi excelente don Juan Sureda, por su cariñoso vigilante, mi alma y mi carne ganaban de día en día la conveniente fortaleza. Me hospedé, pues, en su casa, que es aquel Castillo del Rey asmático, en la pintoresca y fresca Valldemosa. Sobre este Castillo y su vecina Cartuja, como sobre todo aquel oro de Mallorca, escribí una novela en los días de mi permanencia en esa tierra de Lulio. Los atraídos por mi vagar y pensar tendrán en esas páginas de mi Oro de Mallorca fiel relato de mi vida y de mis entusiasmos en esa inolvidable joya mediterránea. Ese gentil homme y profundo Lulista que es Juan Sureda, tiene en mi corazón un voto constante por su felicidad. ¿Y qué diré de mi agradecida admiración por la espiritual pintora que comparte la vida con mi recordado Sureda? Su esposa es mujer suprema y comprensora feliz del arte. Vive trasladando a las telas los secretos de belleza de aquellos parajes. Pinta admirablemente y le ha arrancado a los olivos su ademán de muertos deseos de clamar al cielo sus misterios y enigmas. Ha pintado olivos magistralmente. Ella, que es todo bondad creadora, me hizo mucho bien con su palabra creyente.
De Valldemosa partí un día en el “Rey Jaime I”, que me trajo a la amable ciudad condal. Aquí debía residir, fijar la planta por muchos años, Dios mediante, y en verdad confieso que me es grata en extremo la estancia en esta tierra, “archivo de cortesía”, como reza la frase del glorioso manco de Lepanto.
Dejé París, sin un dolor, sin una lágrima. Mis veinte años de París, que yo creía que eran unas manos de hierro que me sujetaban al solar luteciano, dejaron libre mi corazón. Creí llorar y no lloré.
Juventud, divino tesoro,
ya te vas para no volver,
cuando quiero llorar, no lloro
y a veces lloro sin querer
Y ya en Barcelona, en la calle Tiziano, número 16, en una torre que tiene jardín y huerto donde ver flores que alegran la vida y donde las gallinas y los cultivos me invitan a una vida de manso payés he buscado un refugio grato a mi espíritu. Bajo el ala de serenidad de la brisa nocturna evoco mis días de Mallorca, sobre todo el de una tarde en que el poeta Osvaldo Bazil se empeñó en vestirme de cartujo. A los Sureda les supo bien la gracia y yo, en verdad, me sentía completamente cartujo, bajo el hábito que llevaba. Llegué a pensar que acaso era la mejor y en donde hallaría la felicidad. Y llegué a soñar, a sentir en mí la mano que consagra y acerca hacia la paz de la vieja Cartuja. Y vi el público de San Pedro, en Roma, donde yo diría un rosario de plegarias que sería mi mejor obra y me abriría las divinas puertas confiadas a San Pedro. Quimeras, polvo de oro de las alas de las rotas quimeras, ¿por qué no fui lo que yo quería ser, por qué no soy lo que mi alma llena de fe, pide, en supremos y ocultos éxtasis al buen Dios que me acompaña? En fin, acatemos la voluntad suprema. De todo esto hablo en mi novela Oro de Mallorca y de otras cosas caras a mi espíritu que impresionaron mis fibras de hombre y de poeta.
En Barcelona he tenido días gratos y días malos. Aquí he admirado a Miguel de los Santos Oliver, y al poderoso “Xenius”. He vuelto a abrazar a mi querido Santiago Rusiñol y al gran “Peius”, como familiarmente es llamado Pompeyo Gener. Con todos he evocado y vivido horas de arte de ayer y de hoy. Unas de mis primeras visitas fue para el amigo de don Marcelino Menéndez y Pelayo y maestro carísimo. He nombrado a Rubió y Lluch. Y he dado la mano agradecida al abundante y digno amigo Rahola. Entre estos amigos que son junto con aquel glorioso muerto, con aquel poeta de la vaca ciega que se llamó Juan Maragall, con esos amigos y recuerdos de amigos catalanes, formo mi torre de mental esparcimiento. Gracias doy a la excelencia catalana por la paz que me ofrece la tierra del inmortal Mosén Cinto.
¿Y por qué no decir de mi visita a los grandes talleres tipográficos del excelente amigo don Miguel Maucci, si ella fue para mí grata y despertadora de recuerdos de otras épocas mías? Mis doradas bohemias tenían un eco bajo las paredes de la colosal empresa que ha levantado la voluntad triunfadora de un hombre de Italia, de ese amigo Maucci que ha sabido modernizar los hierros y la acción de su casa hasta darle un empuje que asombra y una importancia que yo aplaudo de veras. Mientras estuve allí, pensé en mis “Raros” y en una traducción de una novela que firmé en gracias a la adorada bohemia y de la cual no me quiero acordar. Pero todo esto tiene un gran encanto, y bajo los recuerdos, me sonrío y acaso suspiro. Maucci sigue en su amable charla introduciéndome por amplios corredores, explicándome la aplicación de máquinas modernas y la distribución de labores. Y en cada departamento hay millones de libros. Cuando oigo la palabra millones abro los ojos y miro asombrado a un lado y a otro. Estoy encantado de la visita, pero es ya hora de partir. El automóvil de Maucci me conduce a mi torre. Y aquí quedo pensando en la obra que realiza esa voluntad de hierro y una consagración de héroe. Pero me distrae de mi pensar en prácticas acciones un vuelo de ave que pasa y me quedo abstraído en la contemplación de una estrella que aparece en el vasto cielo azul.