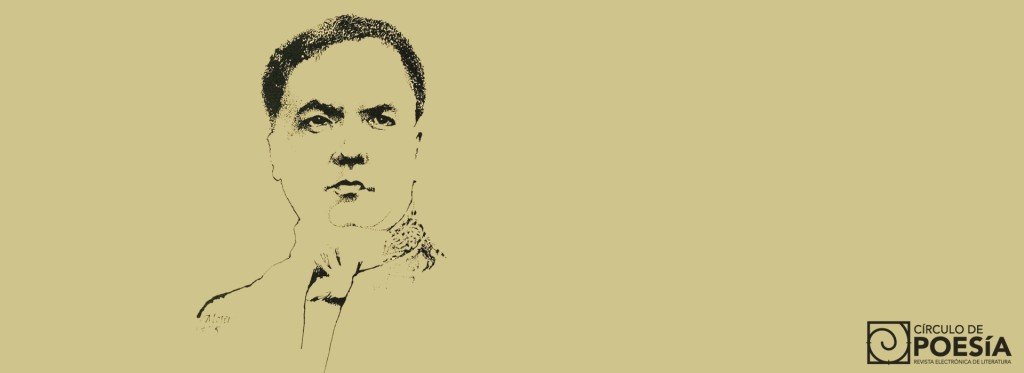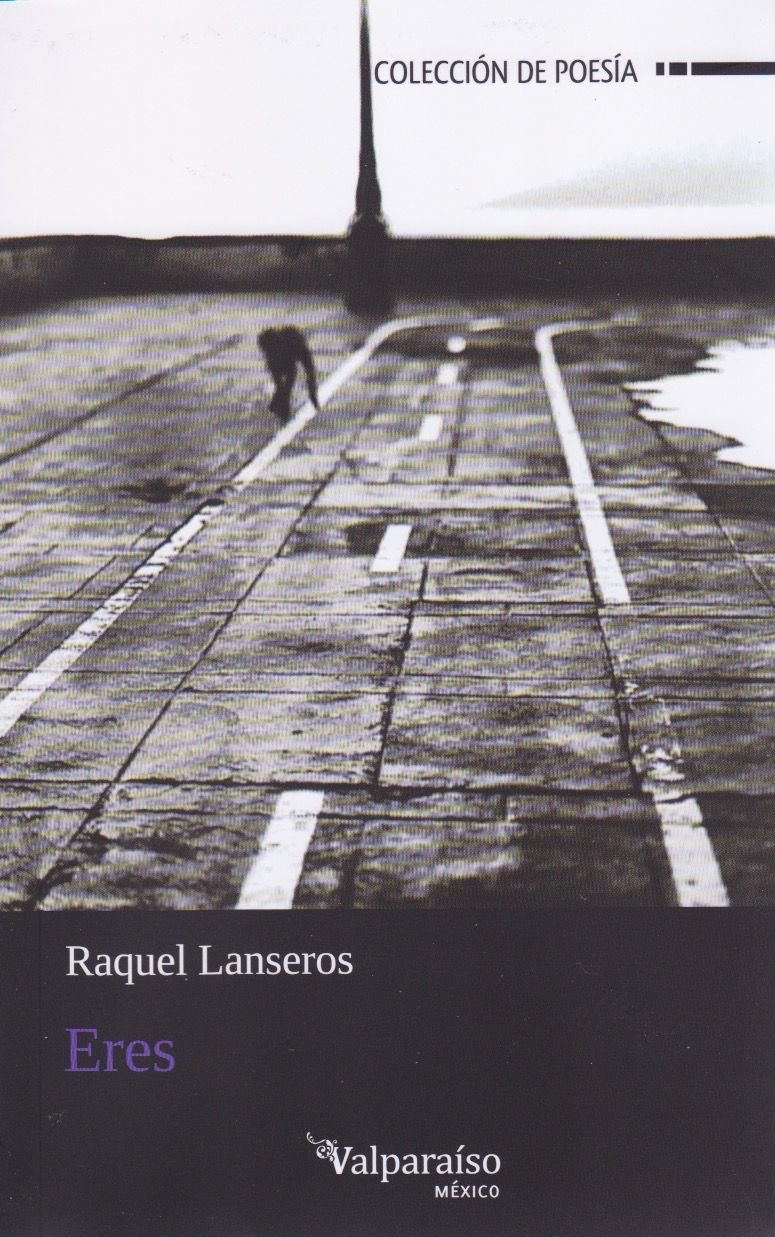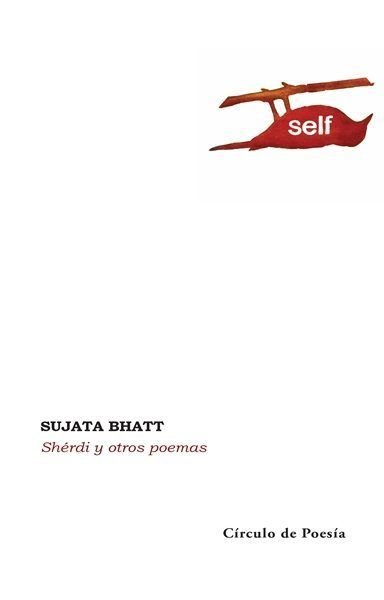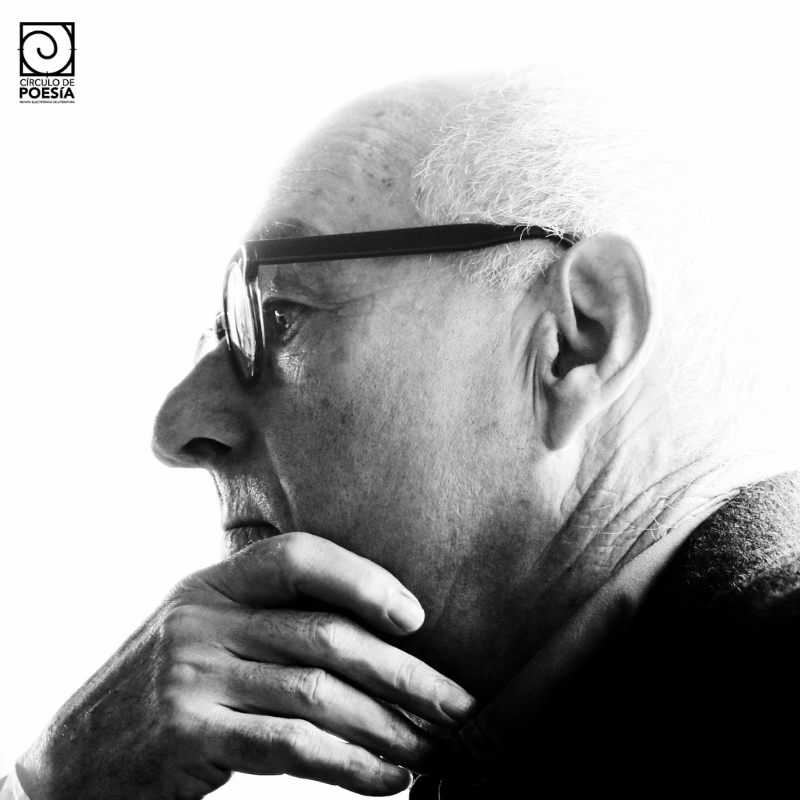Este 6 de febrero, en el centenario luctuoso del príncipe de la poesía en español, presentamos el texto Historia de mis libros, en que Rubén Darío (1867-1916) hace un breve y puntal recorrido por algunos momentos de su propia obra. En él habla de Azul, Prosas profanas y Cantos de vida y esperanza.
AZUL
ESTA MAÑANA DE PRIMAVERA me he puesto a hojear mi amado viejo libro, un libro primigenio, el que iniciara un movimiento mental que habría de tener después tantas triunfantes consecuencias; y lo hojeo como quien relee antiguas cartas de amor, con un cariño melancólico, con una “saudade” conmovida en el recuerdo de mi lejana juventud.
Era en Santiago de Chile, adonde yo había llegado, desde la remota Nicaragua, en busca de un ambiente propicio a los estudios y disciplinas intelectuales. A pesar de no haber producido hasta entonces Chile principalmente sino hombres de Estado y de jurisprudencia, gramáticos, historiadores, periodistas y, cuando más, rimadores, tradicionales y académicos de directa descendencia peninsular, yo encontré nuevo aire para mis ansiosos vuelos y una juventud llena de deseos de belleza y de nobles entusiasmos.
Cuando publiqué los primeros cuentos y poesías que salían de los cánones usuales, si obtuve el asombro y la censura de los profesores, logré, en cambio, el cordial aplauso de mis compañeros. ¿Cuál fue el origen de la novedad? El origen de la novedad fue mi reciente conocimiento de autores franceses del Parnaso, pues a la sazón la lucha simbolista apenas comenzaba en Francia y no era conocida en el extranjero, y menos en nuestra América. Fue Catulle Mendés mi verdadero iniciador, un Mendés traducido, pues mi francés todavía era precario. Algunos de sus cuentos lírico-eróticos, una que otra poesía de las comprendidas en el Parnasse contemporaine, fueron para mí una revelación. Luego vendrían otros anteriores y mayores: Gautier, el Flaubert de La tentation de St. Antoine, Paul de Saint-Victor, que me aportarían una inédita y deslumbrante concepción del estilo. Acostumbrado al eterno clisé español del Siglo de Oro y a su indecisa poesía moderna, encontré en los franceses que he citado una mina literaria por explotar: la aplicación de su manera de adjetivar, ciertos modos sintácticos, de su aristocracia verbal, al castellano. Lo demás lo daría el carácter de nuestro idioma y la capacidad individual. Y yo, que me sabía de memoria el Diccionario de galicismos, de Baralt, comprendí que no sólo el galicismo oportuno sino ciertas particularidades de otros idiomas, son utilísimos y de una incomparable eficacia en un apropiado trasplante. Así mis conocimientos de inglés, de italiano, de latín, debían servir más tarde al desenvolvimiento de mis propósitos literarios. Mas mi penetración en el mundo del arte verbal francés no había comenzado en tierra chilena. Años atrás, en Centroamérica, en la ciudad de San Salvador, y en compañía del buen poeta Francisco Gavidia, mi espíritu adolescente había explorado la inmensa selva de Víctor Hugo y había contemplado su océano divino, en donde todo se contiene.
¿Por qué ese título, Azul? No conocía aún la frase huguesca “l’Art c’est l’azur”, aunque sí la estrofa musical de Les Châtiments-.
Adieu, patrie!
L’onde est en furie!
Adieu, patrie!
azur!
Mas el azul era para mí el color del ensueño, el color del arte, un color helénico y homérico, color oceánico y firmamental, el “coeruleum”, que en Plinio es el color simple que semeja al de los cielos y al zafiro. Y Ovidio había cantado:
respice vindicibus pacatum viribus orbem
qui latam Nereus coerulus ambit humum.
Concentré en ese color célico la floración espiritual de mi primavera artística. Ese primer libro —pues apenas puede contar el volumen incompleto de versos que apareció en Managua con el título de Primeras notas— se componía de un puñado de cuentos y poesías que podrían calificarse de parnasianas. Azul… se imprimió en 1888 en Valparaíso, bajo los auspicios del poeta De la Barra y de Eduardo Poirier, pues el mecenas a quien fuera dedicado por insinuaciones del primero de estos amigos ni siquiera me acusó recibo del primer ejemplar que le remitiera.
El libro no tuvo mucho éxito en Chile. Apenas se fijaron en él cuando D. Juan Valera se ocupara de su contenido en una de sus famosas Cartas americanas de Los Lunes del Imparcial. Valera vio mucho, expresó su sorpresa y su entusiasmo sonriente —¿por qué hay muchos que quieren ver siempre alfileres en aquellas manos ducales?—; pero no se dio cuenta de la trascendencia de mi tentativa. Porque si el librito tenía algún personal mérito relativo, de allí debía derivar toda nuestra futura revolución intelectual. A los que asustaba lo original de la reciente manera les fue extraño que un impecable como D. Juan Valera hiciese notar que la obra estaba escrita “en muy buen castellano”. Otros elogios hiciera “el tesoro de la lengua”, como le llama el conde de Las Navas, y el libro fue desde entonces buscado y conocido tanto en España como en América. Valera observa, sobre todo, el completo espíritu francés del volumen. “Ninguno de los hombres de letras de la Península que he conocido yo con más espíritu cosmopolita, y que más largo tiempo han residido en Francia, y que han hablado mejor el francés y otras lenguas extranjeras, me ha parecido nunca tan compenetrado del espíritu de Francia como usted me parece: ni Galiano, ni D. Eugenio de Ochoa, ni Miguel de los Santos Alvarez”. Y agregaba más adelante: “Resulta de aquí un autor nicaragüense que jamás salió de Nicaragua sino para ir a Chile, y que es autor tan a la moda de París y con tanto chic y distinción, que se adelanta a la moda y pudiera modificarla e imponerla”. Cierto, un soplo de París animaba mi esfuerzo de entonces; mas había también, como el mismo Valera lo afirmara, un gran amor por las literaturas clásicas y conocimiento “de todo lo moderno europeo”. No era, pues, un plan limitado y exclusivo. Hay, sobre todo, juventud, un ansia de vida, un estremecimiento sensual, un relente pagano, a pesar de mi educación religiosa y profesar desde mi infancia la doctrina católica, apostólica, romana. Ciertas notas heterodoxas las explican ciertas lecturas.
En cuanto al estilo, era la época en que predominaba la afición por la “escritura artística” y el diletantismo elegante. En el cuento El rey burgués, creo reconocer la influencia de Daudet. El símbolo es claro, y ello se resume en la eterna protesta del artista contra el hombre práctico y seco, del soñador contra la tiranía de la riqueza ignara. En El sátiro gordo, el procedimiento es más o menos mendesiano, pero se impone el recuerdo de Hugo y de Flaubert. En La ninfa, los modelos son los cuentos parisienses de Mendés, de Armand Silvestre, de Mezeroi, con el aditamento de que el medio, el argumento, los detalles, el tono, son de la vida de París, de la literatura de París. De más advertir que yo no había salido de mi pequeño país natal, como lo escribe Valera, sino para ir a Chile, y que mi asunto y mi composición eran de base libresca. En El fardo triunfa la entonces en auge escuela naturalista. Acababa de conocer algunas obras de Zola, y el reflejo fue inmediato; mas no correspondiendo tal modo a mi temperamento ni a mi fantasía, no volví a incurrir en tales desvíos. En El velo de la reina Mab, sí, mi imaginación encontró asunto apropiado. El deslumbramiento shakesperiano me poseyó y realicé por primera vez el poema en prosa. Más que en ninguna de mis tentativas, en ésta perseguí el ritmo y la sonoridad verbales, la transposición musical, hasta entonces —es un hecho reconocido— desconocida en la prosa castellana, pues las cadencias de algunos clásicos son, en sus desenvueltos períodos, otra cosa. La canción del oro es también poema en prosa, pero de otro género. Valera la califica de letanía. Y aquí una anécdota. Yo envié a París, a varios hombres de letras, ejemplares de mi libro, a raíz de su aparición. Tiempos después, en La Panthée, de Peladán, aparecía un Cantique de l’or más que semejante al mío. Coincidencia posiblemente. No quise tocar el asunto, porque entre el gran esteta y yo no había esclarecimiento posible, y a la postre habría resultado, a pesar de la cronología, el autor de La canción del oro plagiario de Peladán.
El rubí es otro cuento a la manera parisiense. Un “mito”, dice Valera. Una fantasía primaveral, más bien; lo propio que El palacio del sol, donde llamara la atención el empleo del leitmotiv. Y otra narración de París, más ligera, a pesar de su significación vital, El pájaro azul. En Palomas blancas y garzas morenas el tema es autobiográfico, y el escenario, la tierra centroamericana en que me tocó nacer. Todo en él es verdadero, aunque dorado de ilusión juvenil. Es un eco fiel de mi adolescencia amorosa, del despertar de mis sentidos y de mi espíritu ante el enigma de la universal palpitación. La parte titulada En Chile, que contiene En busca de cuadros, Acuarela, Paisaje, Agua fuerte, La Virgen de la Paloma, La cabeza, otra Acuarela, Un retrato de Watteau, Naturaleza muerta, al carbón, Paisaje y El ideal, constituyen ensayos de color y de dibujo que no tenían antecedentes en nuestra prosa. Tales transposiciones pictóricas debían ser seguidas por el grande y admirable colombiano José Asunción Silva; y esto, cronológicamente, resuelve la duda expresada por algunos de haber sido la producción del autor del Nocturno anterior a nuestra reforma.
La muerte de la emperatriz de la China —publicado recientemente en francés en la colección Les mille nouvelles nouvelles— es un cuento ingenuo, de escasa intriga, con algún eco a lo Daudet, A una estrella, canto pasional, romanza, poema en prosa, en que la idea se une a la musicalidad de la palabra.
Luego viene la parte de verso del pequeño volumen. En los versos seguía el mismo método que en la prosa: la aplicación de ciertas ventajas verbales de otras lenguas, en este caso principalmente del francés, al castellano. Abandono de las ordenaciones usuales, de los clisés consuetudinarios; atención a la melodía interior, que contribuye al éxito de la expresión rítmica; novedad en los adjetivos; estudio y fijeza del significado etimológico de cada vocablo; aplicación de la erudición oportuna, aristocracia léxica. En Primaveral —de El año lírico— creo haber dado una nueva nota en la orquestación del romance, con todo y contar con antecesores tan ilustres al respecto como Góngora y el cubano Zenea. En Estival quise realizar un trozo de fuerza. Algún escaso lector de tierras calientes ha querido dar a entender que —¡tratándose de tigres!— mi trabajo podía ser, si no hurto, traducción de Leconte de Lisie.
Cualquiera puede desechar la inepta insinuación con recorrer toda la obra del poeta de Poème barbares. Ello me hizo sonreír, como el venerable Atheneum, de Londres, que porque hablo de toros salvajes en uno de mis versos, me compara con Mistral. En Autumnal vuelve el influjo de la música, una música íntima, di camera, y que contiene las gratas aspiraciones amorosas de los mejores años, la nostalgia de lo aún no encontrado —y que, casi siempre, no se encuentra nunca tal como se sueña—. Hay en seguida, aconsonantando con lo anterior, la versión de un Pensamiento de otoño, de Armand Silvestre. Bien sabido es que, a pesar de sus particularidades harto rabelesianas y de su excesiva galoiserie, Silvestre era un poeta en ocasiones delicado, fino y sentimental.
Ananké es una poesía aislada y que no se compadece con mi fondo cristiano. Valera la censura con razón, y ella no tuvo posiblemente más razón de ser que un momento de desengaño, y el acíbar de lecturas poco propias para levantar el espíritu a la luz de las supremas razones. El más intenso teólogo puede deshacer en un instante la reflexión del poeta en ese instante pesimista, y demostrar que tanto el gavilán como la paloma forman parte integrante y justa de la concorde unidad del universo; y que, para la mente infinita, no existen, como para la limitada mente humana, ni Ahrimanes, ni Ormuz. Concluye el librito con una serie de sonetos: Caupolicán, que inició la entrada del soneto alejandrino a la francesa en nuestra lengua (al menos según mi conocimiento). Aplicación a igual poema de forma fija, de versos de quince sílabas, se advierte en Venus. Otro soneto a la francesa y de asunto parisiense: De invierno. Luego retratos líricos, medallones de poetas que eran algunas de mis admiraciones de entonces; Leconte de Lisie, Catulle Mendés, el yanqui Walt Whitman, el cubano Palma, el mexicano Díaz Mirón, a quien imitara en ciertos versos agregados en ediciones posteriores de Azul…, y que empiezan:
Nada más triste que un titán que llora,
hombre montaña encadenado a un lirio,
que gime fuerte, que, pujante, implora,
víctima propia de su fatal martirio.
Tal fue mi primer libro, origen de las bregas posteriores, y que, en una mañana de primavera, me ha venido a despertar los más gratos y perfumados recuerdos de mi vida pasada, allá en el bello país de Chile. Si mi Azul… es una producción de arte puro, sin que tenga nada de docente ni de propósito moralizador, no es tampoco lucubrado de manera que cause la menor delectación morbosa. Con todos sus defectos es de mis preferidas. Es una obra, repito, que contiene la flor de mi juventud, que exterioriza la íntima poesía de las primeras ilusiones y que está impregnada de amor al arte y de amor al amor.
PROSAS PROFANAS
SERÍA INÚTIL TAREA intentar un análisis exegético de mi libro Prosas profanas, después del estudio tan completo del gran José Enrique Rodó en su magistral y célebre opúsculo, reproducido a manera de prólogo en la edición parisiense de la Viuda de C. Bouret, y en la cual no apareció la firma del ilustre uruguayo por un descuido de los editores. Mas sí podré expresar mi sentimiento personal, tratar de mis procedimientos y de la génesis de los poemas en esta obra contenidos. Ellos corresponden al período de ardua lucha intelectual que hube de sostener, en unión de mis compañeros y seguidores, en Buenos Aires, en defensa de las ideas nuevas, de la libertad del arte, de la acracia, o, si se piensa bien, de la aristocracia literaria. En unas palabras de introducción concentraba yo el alcance de mis propósitos.
Ya había aparecido Azul… en Chile; ya habían aparecido Los raros en la capital argentina. Estaba de moda entonces la publicación de manifiestos, en la brega simbolista de Francia, y muchos jóvenes amigos me pedían hiciese en Buenos Aires lo que, en París, Moréas y tantos otros. Opiné que no estábamos en idéntico medio, y que tal manifiesto no sería ni fructuoso ni oportuno. La atmósfera y la cultura de la secular Lutecia no eran la misma de nuestro Estado continental. Si en Francia abundaba el tipo de Remy de Gourmont, celui-qui ne comprend-pas, ¿cómo no sería entre nosotros? El pululaba en nuestra clase dirigente, en nuestra general burguesía, en las letras, en la vida social. No contaba, pues, sino con una “élite”, y sobre todo con el entusiasmo de la juventud, deseosa de una reforma, de un cambio de su manera de concebir y de cultivar la belleza.
Aun entre algunos que se habían apartado de las antiguas maneras, no se comprendía el valor del estudio y de la aplicación constante, y se creía que con el solo esfuerzo del talento podría llevarse a cabo la labor emprendida. Se proclamaba una estética individual, la expresión del concepto; mas también era precisa la base del conocimiento del arte a que uno se consagraba, una indispensable erudición y el necesario don del buen gusto. Me adelanté a prevenir el prejuicio de toda imitación, y, apartando sobre todo a los jóvenes catecúmenos de seguir mis huellas, recordé un sabio consejo de Wagner a una ferviente discípula suya, que fue al mismo tiempo una de las amadas de Catulle Mendès.
Asqueado y espantado de la vida social y política en que mantuviera a mi país original un lamentable estado de civilización embrionaria, no mejor en tierras vecinas, fue para mí un magnífico refugio la República Argentina, en cuya capital, aunque llena de tráfagos comerciales, había una tradición intelectual y un medio más favorable al desenvolvimiento de mis facultades estéticas. Y si la carencia de una fortuna básica me obligaba a trabajar periodísticamente, podía dedicar mis vagares al ejercicio del puro arte y de la creación mental. Mas abominando la democracia funesta a los poetas, así sean sus adoradores como Walt Whitman, tendía hacia el pasado, a la antiguas mitologías y a las espléndidas historias, incurriendo en la censura de los miopes. Pues no se tenía en toda la América española como fin y objeto poéticos más que la celebración de las glorias criollas, los hechos de la Independencia y la naturaleza americana: un eterno canto a Junín, una inacabable oda a la agricultura de la zona tórrida, y décimas patrióticas. No negaba yo que hubiese un gran tesoro de poesía en nuestra épica prehistórica, en la conquista y aun en la colonia; mas con nuestro estado social y político posterior llegó la chatura intelectual y períodos históricos más a propósito para el folletín sangriento que para el noble canto. Y agregaba, sin embargo “Buenos Aires: cosmópolis. ¡Y mañana!” La comprobación de este augurio quedó afirmada con mi reciente Canto a la Argentina.
En cuanto a la cuestión ideológica y verbal, proclamé ante glorias españolas más sonoras, la del gran Don Francisco de Quevedo, de Santa Teresa, de Gracián, opinión que más tarde aprobarían y sostendrían en la Península egregios ingenios. Una frase hay que exigiría comento: “Abuelo, preciso es decíroslo: mi esposa es de mi tierra; mi querida es de París”. En el fondo de mi espíritu, a pesar de mis vistas cosmopolitas, existe el inarrancable filón de la raza; mi pensar en mi sentir continúan un proceso histórico y tradicional; mas de la capital del arte y de la gracia, de la elegancia, de la claridad y del buen gusto, habría de tomar lo que contribuyese a embellecer y decorar mis eclosiones autóctonas. Tal di a entender. Con el agregado de que no sólo de las rosas de París extraería esencias, sino de todos los jardines del mundo. Luego expuse el principio de la música interior: “Como cada palabra tiene un alma, hay, en cada verso, además de la armonía verbal, una melodía ideal. La música, es sólo la idea, muchas veces”. Luego profesé el desdén de la crítica de gallina ciega, de la gritería de las ocas, y aticé el fuego de estímulo para el trabajo, para la creación. “Bufe el eunuco: cuando una musa te dé un hijo, queden las otras ocho encinta”. Frase que he leído citada en una producción reciente de un joven español, ¡como de Théophile Gautier!…
En Era un aire suave… que es un aire suave, sigo el precepto del Arte Poética de Verlaine: De la musique avant tout de chose. El paisaje, los personajes, el tono, se presentan en ambiente siglo dieciochesco. Escribí como escuchando los violines del rey. Poseyeron mi sensibilidad Rameau y Lulli. Pero el abate joven de los madrigales y el vizconde rubio de los desafíos, ante Eulalia que ríe, mantienen la secular felinidad femenina contra el viril rendido; Eva, Judith y Ofelia, peores que todas las sufragettes. En Divagación diríase un curso de geografía erótica; la invitación al amor bajo todos los soles, la pasión de todos los colores y de todos los tiempos. Allí flexibilicé hasta donde pude el endecasílabo. La Sonatina es la más rítmica y musical de todas estas composiciones, y la que más boga ha logrado en España y América. Es que contiene el sueño cordial de toda adolescente, de toda mujer que aguarda el instante amoroso. Es el deseo íntimo, la melancolía ansiosa, y es, por fin, la esperanza. En Blasón celebro el cisne, pues esos versos fueron escritos en el álbum de una marquesa de Francia propicia a los poetas. En Del campo me amparaba la sombra de Banville, en un tema y en una atmósfera criollos. En la alabanza A los ojos negros de Julia madrigalicé caprichosamente. La Canción de Carnaval es también a lo Banville, una oda funambulesca, de sabor argentino, bonaerense. Dos galanterías siguen para una dama cubana. Fueron escritas en presencia de mi malogrado amigo Julián del Casal, en La Habana, hace más de veinte años, e inspiradas por una bella dama, María Cap, hoy viuda del general Lachambre.
Bouquet es otro madrigal de capricho. El faisán, en tercetos monorrimos, es un producto parisiense, ideado en París, escrito en París, trascendente de parisina.
Garçonniére dice horas artísticas y fraternas de Buenos Aires. El país del sol, formulado a la manera de los Lieds de France, de Catulle Mendés, y como un eco de Gaspard de la Nuit, concreta la nostalgia de una niña de las islas del trópico, animada de arte, en el medio frígido y duro de Manhattan, en la imperial Nueva York. Margarita —que ha tenido la explicable suerte de estar en tantas memorias— es un melancólico recuerdo pasional, vivido, aunque en la verdadera historia la amada sensual no fue alejada por la muerte, sino por la separación. Mía y Dice mía son juegos para música, propios para el canto, “lieds” que necesitan modulación.
En Heraldos demuestro la teoría de la melodía interior. Puede decirse que en este poemita el verso no existe, bien que se imponga la notación ideal. El juego de las sílabas, el sonido y color de las vocales, el nombre clamado heráldicamente, evocan la figura oriental, bíblica, legendaria, y el tributo y la correspondencia.
El Coloquio de los centauros es otro “mito”, que exalta las fuerzas naturales, el misterio de la vida universal, la ascención perpetua de Psique, y luego plantea el arcano fatal y pavoroso de nuestra ineludible finalidad. Mas renovando un concepto pagano, Thanatos no se presenta como en la visión católica, armado de su guadaña, larva o esqueleto, de la medieval reina de la peste y emperatriz de la guerra; antes bien, surge bella, casi atrayente, sin rostro angustioso, sonriente, pura, casta, y con el Amor dormido a sus pies. Y bajo un principio pánico, exalto la unidad del Universo en la ilusoria isla de Oro, ante la vasta mar. Pues, como dice el divino visionario Juan: “Hay tres cosas que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres no son más que uno. (Ep. B. Joanis. Apost., V, 8 : Et tres sunt qui testimonium dant in terra: spiritus, et aqua, et sanguis: et hi tres unum sunt.)
En El poeta pregunta por Stella, el poeta rememora a un angélico ser desaparecido, a una hermana de las liliales mujeres de Poe que ha ascendido al cielo cristiano. Luego leeréis un prólogo lírico, que se me antojó llamar “pórtico”, escrito hace largos años en alabanza del muy buen poeta, del vibrante, sonoro y copioso Salvador Rueda, gloria y decoro de las Andalucías. Y como en ese tiempo visitase yo la que es llamada harto popularmente tierra de María Santísima, no dejé de pagar tributo, contagiado de la alegría de las castañuelas, panderos y guitarras, a aquella encantada región solar. Y escribí, entre otras cosas, el Elogio de la seguidilla.
En Buenos Aires, e iniciado en los secretos wagnerianos por un músico y escritor belga, M. Charles del Gouffré, rimé el soneto de El cisne — ¡ave eternal!— que concluye:
¡Oh, Cisne! ¡Oh, sacro pájaro! Si antes la blanca Helena
del huevo azul de Leda brotó de gracia llena,
siendo de la hermosura la princesa inmortal,
bajo tus blancas alas la nueva Poesía
concibe en una gloria de luz y de armonía
la Helena eterna y pura que encarna el ideal.
La página blanca es como un sueño cuyas visiones simbolizaran las bregas, las angustias, las penalidades del existir, la fatalidad genial, las esperanzas y los desengaños, y el irremisible epílogo de la sombra eterna, del desconocido más allá.
¡Ay! Nada ha amargado más las horas de meditación de mi vida que la certeza tenebrosa del fin. ¡Y cuántas veces me he refugiado en algún paraíso artificial, poseído del horror fatídico de la muerte!
Año nuevo es una decoración sideral, animada —se diría— de un teológico aliento.
La Sinfonía en gris mayor trae necesariamente el recuerdo del mágico Théo, del exquisito Gautier, y su Symphonie en blanc majeur. La mía es anotada d’après nature, bajo el sol de mi patria tropical. Yo he visto esas aguas en esta nación, las costas como candentes, los viejos lobos de mar que iban a cargar en goletas y bergantines de madera de tinte y que partían, a velas desplegadas, con rumbo a Europa. Bebedores taciturnos o risueños cantaban en los crepúsculos, a la popa de sus barcos, acompañándose de sus acordeones cantos de Normadía o de Bretaña, mientras exhalaban los bosques y los esteros cercanos rodeados de manglares bocanadas cálidas y relentes palúdicos.
En Epitalamio bárbaro se testifica en la lira el triunfo amoroso de un grande apolonida. El Responso a Verlaine prueba mi admiración y fervor cordial por el pauvre Lelian, a quien conocí en París en días de su triste y entristecedora bohemia, y hago ver las dos faces de su alma pánica: la que da a la carne y la que da al espíritu; la que da a las leyes de la humana naturaleza y la que da a Dios y a los misterios católicos, paralelamente. En el Canto de la sangre hay una sucesión de correspondencia y equivalencias simbólicas bajo el enigma del licor sagrado que mantiene la vitalidad en nuestro cuerpo mortal.
La siguiente parte del volumen, Recreaciones arqueológicas, indica por su título el contenido. Son ecos y manera de épocas pasadas, y una demostración, para los desconcertados y engañados contrarios, de que para realizar la obra de reforma y de modernidad que emprendiera he necesitado anteriores estudios de clásicos y primitivos. Así, en Friso recurro al elegante verso libre, cuya última realización plausible en España es la célebre Epístola a Horacio, de Don Marcelino Menéndez y Pelayo. Hay más arquitectura y escultura que música; más cincel que cuerda o flauta. Lo propio en Palimpsesto, en donde el ritmo se acerca a la repercusión de los números latinos. En El reino interior se siente la influencia de la poesía inglesa, de Dante Gabriel Rosétti y de algunos de los corifeos del simbolismo francés. (¡Por Dios! ¡Si he querido en un verso hasta aludir al Glosario, de Powel!…) Cosas del Cid encierra una leyenda que narra en prosas Barbey D’Aurevilly y que, en verso, he continuado.
Decires, leyes y canciones renueva antiguas formas poémicas y estróficas, y así expreso amores nuevos con versos compuestos y arreglados a la manera de Johan de Duenyas, de Johan de Torres, de Valtierra, De Santa Fe, con inusitados y sugerentes escogimientos verbales y rítmicas combinaciones que dan un gracioso y eufórico resultado, y con el aditamento de finidas y tornadas.
Y para concluir: en la serie de sonetos que tiene por título Las ánforas de Epicuro —con una Marina intercalada—, hay una como exposición de ideas filosóficas; en La espiga, la concentración de un ideal religioso a través de la Naturaleza; en La fuente, el autoconocimiento y la exaltación de la personalidad; en Palabras de la Satiresa, la conjunción de las exaltaciones pánica y apolínea —que ya Moréas, según lo hace saber un censor más que listo, había preconizado, ¡y tanto mejor!—; en La anciana, una alegórica afirmación de supervivencia; en Ama tu ritmo…, otra vez la exposición de la potencia íntima individual; en A los poetas risueños, un gozo amable, un ímpetu que lleva a la claridad alegre y reconfortante, con el exultorio de los cantores de la dicha; en La hoja de oro, el arcano de tristezas autumnales; en Marina, una amarga y verdadera página de mi vivir; en Syrinx (pues el soneto que aparece en otras ediciones con el título Dafne, por equivocación, debe llevar el de Syrinx), paganizo al cantar la concreción espiritual de la metamorfosis. La gitanilla es una rimada anécdota. Loo después a un antiguo y sabroso citareda de España; lanzo una voz de aliento y de ánimo; indico mis sueños.
Y tal es ese. libro, que amo intensamente y con delicadeza, no tanto como obra propia, sino porque a su aparición se animó en nuestro continente toda una cordillera de poesía poblada de magníficos y jóvenes espíritus. Y nuestra alba se reflejó en el viejo solar.
CANTOS DE VIDA Y ESPERANZA
SI AZUL… SIMBOLIZA EL COMIENZO de mi primavera, y Prosas profanas mi primavera plena, Cantos de vida y esperanza encierra las esencias y savias de mi otoño.
He leído, no recuerdo ya de quién, el elogio del otoño; mas ¿quién mejor que Hugo lo ha hecho con el encanto profundo de su selva lírica? La autumnal es la estación reflexiva. La Naturaleza comunica su filosofía sin palabras, con sus hojas pálidas, sus cielos taciturnos, sus opacidades melancólicas. El ensueño se impregna de reflexión. El recuerdo ilumina con su interior luz apacible los más amables secretos de nuestra memoria. Respiramos, como a través de un aire mágico, el perfume de las antiguas rosas. La ilusión existe, mas su sonrisa es discreta. Adquiere el amor mismo cierta dulce gravedad. Esto no lo comprendieron muchos, que al aparecer Cantos de vida y esperanza echaron de menos el tono matinal de Azul… y la princesa que estaba triste en Prosas profanas, y los caprichos siglo XVIII, mis queridas y gentiles versallerías, los madrigales galantes y preciosos y todo lo que en su tiempo sirvió para renovar el gusto y la forma y el vocabulario en nuestra poesía, encajonada en lo pedagógico-clásico, anquilosada de Siglo de Oro o apegada, cuando más, a las fórmulas prosaico-filosóficas o baritonantes y campanudas de maestros, aunque ilustres, limitados. Apenas Bécquer había traído su melodía a la germánica, aunque el gran Zorrilla imperase, Cid del Parnaso castellano, con su virtuosidad genial y castiza.
Al escribir Cantos de vida y esperanza, yo había explorado no solamente el campo de poéticas extranjeras, sino también los cancioneros antiguos, la obra ya completa, ya fragmentaria, de los primitivos de la poesía española, en los cuales encontré riqueza de expresión y de gracia que en vano se buscarán en harto celebrados autores de siglos más cercanos. A todo esto agregad un espíritu de modernidad con el cual me compenetraba en mis incursiones poliglóticas y cosmopolitas. En unas palabras laminares y en la introducción, en endecasílabos, se explica la índole del nuevo libro. La historia de una juventud llena de tristezas y de desilusión, a pesar de las primaverales sonrisas; la lucha por la existencia desde el comienzo, sin apoyo familiar ni ayuda de mano amiga; la sagrada y terrible fiebre de la lira; el culto del entusiasmo y de la sinceridad contra las añagazas y traiciones del mundo, del demonio y de la carne; el poder dominante e invencible de los sentidos en una idiosincrasia calentada a sol de trópico en sangre mezclada de español y chorotega o nagrandano; la simiente del catolicismo, contrapuesta a un tempestuoso instinto pagano, complicado con la necesidad psicofisiológica de estimulantes modificadores del pensamiento, peligrosos, combustibles, suprimidores de perspectivas afligentes, pero que ponen en riesgo la máquina cerebral y la vibrante túnica de los nervios. Mi optimismo se sobrepuso. Español de América y americano de España, canté, eligiendo como instrumento el hexámetro griego y latino, mi confianza y mi fe en el renacimiento de la vieja Hispania en el propio solar y del otro lado del Océano, en el coro de naciones que hacen contrapeso en la balanza sentimental a la fuerte y osada raza del Norte. Elegí el hexámetro por ser de tradición grecolatina y porque yo creo, después de haber estudiado el asunto, que en nuestro idioma, malgré la opinión de tantos catedráticos, hay sílabas largas y breves, y que lo que ha faltado es un análisis más hondo y musical de nuestra prosodia. Un buen lector ha de advertir en seguida los correspondientes valores, y lo que han hecho Voss y otros en alemán, Longfellow y tantos en inglés, Carducci, D’Annunzio y otros en Italia, Villegas, el P. Martín y Eusebio Caro, el colombiano, y todos los que cita Eugenio Melé en su trabajo sobre la Poesía bárbara en España, bien podíamos continuarlo otros, aristocratizando así nuevos pensares. Y bella y prácticamente lo ha demostrado después un poeta del valor de Marquina.
Flexibilizado nuestro alejandrino con la aplicación de los aportes que al francés trajeran Hugo, Banville, y luego Verlaine y los simbolistas, su cultivo se propagó, quizá en demasía, en España y América. Hay que advertir que los portugueses tenían ya tales reformas.
Hay, como he dicho, mucho hispanismo en este libro mío. Ya haga su salutación el optimista, ya me dirija al rey Oscar de Suecia, o celebre la aparición de Cyrano en España, o me dirija al Presidente Roosevelt, o celebre al Cisne, o evoque anónimas figuras de pasadas centurias, o haga hablar a Don Diego de Silva Velázquez y a Don Luis de Góngora y Argote, o loe a Cervantes, o a Goya, o escriba la Letanía de Nuestro Señor Don Quijote, ¡Hispania por siempre! Yo había vivido ya algún tiempo y habían revivido en mí alientos ancestrales…
El título —Cantos de vida y esperanza— si corresponde en gran parte a lo contenido en el volumen, no se compadece con algunas notas de desaliento, de duda o de temor a lo desconocido, al más allá.
En Los tres reyes magos, se afianza mi deísmo absoluto. En la Salutación a Leonardo —escrita en versos libres franceses y publicada hacía tiempo en el Almanaque de Peuser, de Buenos Aires—, hay juegos y enigmas de arte que exigen para su comprensión, naturalmente, ciertas iniciaciones. En Pegaso se proclama el valor de la energía espiritual, de la voluntad de creación. En A Roosevelt se preconizaba la solidaridad del alma hispanoamericana ante posibles tentativas imperialistas de los hombres del Norte; en la poesía siguiente se considera la poesía como un especial don divino, y se señala el faro de la esperanza ante las amenazas de la baja democracia y de la aterradora igualdad. En Canto de esperanza vuelvo mis ojos al inmenso resplandor de la figura de Cristo, y grito por su retorno como salvación ante los desastres de la tierra envenenada por las pasiones de los hombres; y más adelante, de nuevo hago vislumbrar a los meditabundos pensadores, a los poetas que sufren la transfiguración y la final victoria. Helios proclama el idealismo, y siempre la omnipotencia infinita; Spes asciende a Jesús, a quien se pide “contra el sañudo infierno una gracia lustral de iras y lujurias”; la Marcha triunfal es un “triunfo” de decoración y de música. Hay una parte titulada Los cisnes. El amor a esta bella ave simbólica desde antiguo:
ignem perosus,
quaes colat, elegit contraria ilumina flammis…
ha hecho que tanto a mí como al español Marquina nos haya censurado un crítico hispanoamericano, anteponiendo al ave blanca de Leda el ave sombría, aunque minervina: el búho. De cierto, juzgo en su metamorfosis más satisfecho al hijo de Sthenelea que a Ascáfalo. Y con todo, en varias partes afirmo la sabiduría del búho. Por el símbolo císnico torno a ver la esperanza para la raza solar nuestra; elogio al pensador, augurando el triunfo de la Cruz; me estremezco ante el eterno amor. En Retrato, presento en lienzos evocatorios pasadas figuras de la grandeza y del carácter hispánicos; cuatro caballeros y una abadesa. Luego ritmo al influjo primaveral en un romance cuyo compás corto de pronto. En La dulzura del Ángelus hay como un místico ensueño, y presento como verdadero refugio a la creencia en la Divinidad y a la purificación del alma, y hasta de la naturaleza, por la íntima gracia de la plegaria.
Tarde del trópico fue escrita hace mucho tiempo, cuando por primera vez sentí bajo mis pies las vastas aguas oceánicas en mi viaje a Chile. Era para mí entonces todo en la poesía el semidiós Hugo. Los Nocturnos, en cambio, dicen una cultura posterior; ya han ungido mi espíritu los grandes “humanos”, y así exteriorizo en versos transparentes, sencillos y musicales, de música interior, los secretos de mi combatida existencia, los golpes de la fatalidad, las inevitables disposiciones del destino. Quizá hay demasiada desesperanza en algunas partes; no debe culparse sino a los marcados instantes en que una mano de tiniebla hace vibrar mayormente el coraje martirizador de nuestros nervios.
Y las verdades de mi vida: “un vasto dolor y cuidados pequeños”, “el viaje a un vago Oriente por entrevistos barcos”, “el grano de oraciones que floreció en blasfemias”, “los azoramientos del cisne entre charcos”, “el falso azul nocturno de inquerida bohemia”… Sí, más de una vez pensé en que pude ser feliz, si no se hubiera opuesto “el rudo destino”. La oración me ha salvado siempre, la fe; pero hame atacado también la fuerza maligna, poniendo en mi entendimiento horas de duda y de ira. Mas ¿no han padecido mayores agresiones los más grandes santos? He cruzado por lodazales. Puedo decir, como el vigoroso mexicano: “Hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan; mi plumaje es de ésos”.
En cuanto a la bohemia inquerida, ¿habría yo gastado tantas horas de mi vida en agitadas noches blancas, en la euforia artificial y desorbitada de los alcoholes, en el desgaste de una juventud demasiado robusta, si la fortuna me hubiera sonreído y si el capricho y el triste error ajenos no me hubiesen impedido, después de una crueldad de la muerte, la formación de un hogar?…
Esperanza olorosa a yerbas frescas, trino
del ruiseñor primaveral y matinal,
azucena tronchada por un fatal destino,
rebusca de la dicha, persecución del mal…
Y gracias sean dadas a la suprema razón si puedo clamar, con el verso de la obertura de este libro: “¡Si no caí, fue porque Dios es bueno!” En la Canción de otoño en primavera digo adiós a los años floridos, en una melancólica sonata que, si se insiste en parangonar, tendría su melodía algo como un sentimental eco mussetiano. Es, de todas mis poesías, la que más suaves y fraternos corazones ha conquistado.
En Trébol hay homenaje a glorias españolas; en Chantas, una aspiración teologal incensa la más sublime de las virtudes. En los siguientes versos: “¡Oh, terremoto mental!”, pasa la amenaza de las potencias maléficas, y más adelante se señala el peligro de la eterna enemiga, de la hermosa Varona que nos ofrece siempre la manzana… En Filosofía se comprende la justeza de la obra natural y de la divina razón contra las feas y dañinas apariencias; en Leda se vuelve a cantar la gloria del Cisne; en Divina Psiquis… se tiende, en el torbellino lírico, al último consuelo, al consuelo cristiano. El Soneto de trece versos, cuyo sentido incomprendido ha hecho balbucir juicios distantes a más de un crítico de poca malicia, es un juego, a lo Mallarmé, de sugestión y fantasía. Los versos que van a continuación elevan a la idealidad y alivian del peso a las miserias morales. Después vendrá un paternal recuerdo, un himno al encanto misterioso femenino, un loor al Gran Manco, un madrigal ocasional, un canto a la siempre para mí atrayente Thalassa, una meditación filosófica, seguida de otras; una silueta bíblica; alegorías y símbolos. Un soneto hay que tiene una dolorosa historia: Melancolía. Está dedicado a un pobre pintor venezolano que tenía el apellido del Libertador. Era un hombre doloroso, poseído de su arte, pero mayormente de su desesperanza.
Le conocí en París; fuimos íntimos; me mostró las heridas de su alma. Yo procuré alentarle. Pasado un corto tiempo, partió para los Estados Unidos. Y no tardé en saber que en Nueva York, en el límite de sus amarguras, se había suicidado.
Aleluya exalta el don de la alegría en el Universo y en el amor humano. De otoño explica la diferencia entre los mayos y diciembres espirituales; en el poema A Goya me inclino ante el poder de aquel genial príncipe de luces y tinieblas; en Caracol, junto al misterio natural, mi incógnito misterio; en Amo, amas, pongo el secreto del vivir en el sacro incendio universal amoroso; en el Soneto autumnal al marqués de Bradomín, al celebrar a un gran ingenio de las Españas, exalto la aristocracia del pensamiento; en otro Nocturno digo los sufrimientos de los invencibles insomnios, cuando el ánimo tiembla y escucha; en Urna votiva cumplo con la amistad; en Programa matinal se expone un epicureismo todo poético; en Ibis señalo el peligro de las ponzoñosas relaciones; en Thanatos me estremezco ante lo inevitable; Ofrenda es una ligera y rítmica galantería banvillesca; en Propósito primaveral, de nuevo se presenta una copa llena de vino de las ánforas de Epicuro.
La Letanía de Nuestro Señor Don Quijote afirma otra vez mi arraigado idealismo, mi pasión por lo elevado y heroico. La figura del caballero simbólico está coronada de luz y de tristeza. En el poema se intenta la sonrisa del humour —como un recuerdo de la portentosa creación cervantina—; mas tras el sonreír está el rostro de la humana tortura ante las realidades que no tocan la complexión y el pellejo de Sancho. En Allá lejos hay un rememorar de paisajes tropicales, un recuerdo de la ardiente tierra natal, y en Lo fatal, contra mi arraigada religiosidad, y a pesar mío, se levanta como una sombra temerosa un fantasma de desolación y de duda.
Ciertamente, en mí existe, desde los comienzos de mi vida, la profunda preocupación del fin de la existencia, el terror a lo ignorado, el pavor de la tumba, o, más bien, del instante en que cesa el corazón su ininterrumpida tarea y la vida desaparece de nuestro cuerpo. En mi desolación, me he lanzado a Dios como un refugio; me he asido de la plegaria como de un paracaídas. Me he llenado de congoja cuando he examinado el fondo de mis creencias y no he encontrado suficientemente maciza y fundamentada mi fe cuando el conflicto de las ideas me ha hecho vacilar, y me he sentido sin un constante y seguro apoyo.
Todas las filosofías me han parecido impotentes; y algunas, abominables y obra de locos y malhechores. En cambio, desde Marco Aurelio hasta Bergson, he saludado con gratitud a los que dan alas, tranquilidad, vuelos apacibles, y enseñan a comprender de la mejor manera posible el enigma de nuestra estancia sobre la tierra.
Y el mérito principal de mi obra, si alguno tiene, es el de una gran sinceridad, el de haber puesto “mi corazón al desnudo”, el de haber abierto de par en par las puertas y ventanas de mi castillo interior para enseñar a mis hermanos el habitáculo de mis más íntimas ideas y de mis más caros ensueños.
He sabido lo que son las crueldades y locuras de los hombres. He sido traicionado, pagado con ingratitudes, calumniado, desconocido en mis mejores intenciones por prójimos mal inspirados; atacado, vilipendiado. Y he sonreído con tristeza. Después de todo, todo es nada, la gloria comprendida. Si es cierto que “el busto sobrevive a la ciudad”, no es menos cierto que lo infinito del tiempo y del espacio, el busto como la ciudad, y ¡ay!, el planeta mismo, habrán de desaparecer ante la mirada de la única eternidad.