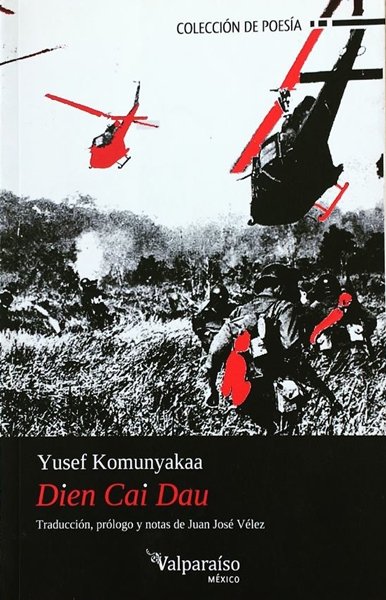Presentamos una muestra de Sergio Arturo Ávalos Magaña es traductor, ensayista, editor y poeta. En 2000 ganó el primer premio de Haikú en francés del Centro Cultural Japonés de París y la Ciudad de Vincennes. El mismo año la editorial Monte Carmelo publicó su poemario Donde la luz en sus corceles de humo. Ha traducido poemas de Derek Walcott, Joseph Brodsky, Salvatore Quasimodo y Claude Roy entre otros, así como los libros: Cenizas Azules de Jean-Paul Daoust (Mantis Editores/ Ecrits des Forges 2003), Pasos de Piedra de Jean-Louis Giovannoni (Monte Carmelo 2004) y Poca Luz de Ivan Alechine (Aldus 2005). En marzo de 2003 organizó el “Primer Encuentro de Editores Mexicanos y Franceses en París” ciudad donde colaboró durante varios años en casas editoriales como Elsevier, Hachette Littératures y Gallimard. Recibió la beca “Creadores con Trayectoria 2010” del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes y en 2014 el Instituto Estatal de Cultura de Tabasco publicó su poemario Sabes si aún estamos lejos del mar, ese mismo año obtuvo el Premio Estatal de Poesía “José Carlos Becerra” con el poemario Una ciega alegría. Ha representado a Tabasco en diversos encuentros de escritores y en coloquios internacionales sobre literatura, Ciencias Sociales y Derechos Humanos. Fue miembro del cuerpo de profesores investigadores de postgrado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y miembro de la coordinación de postgrado de la Universidad del Valle de México Campus Villahermosa, así como Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco. Actualmente es profesor de Derechos Humanos en la Escuela Superior de Obras Públicas en París. Los poemas que se presentan a continuación constituyen una selección del libro con el que obtuvo el Premio Estatal de Poesía “José Carlos Becerra” 2014.
Saunderson
Nicholas Saunderson tiene el mundo en la punta de los dedos.
Toca Bach en su flauta
mientras piensa en el giro lentísimo de los planetas,
en los colores de Newton
en la composición de una luz que ya no recuerda.
Saunderson puede explicarla con detalle,
la luz invade su mente como una marejada.
Cada corpúsculo
es una esfera veloz,
líneas en la vorágine de su memoria.
Mientras los demás descansan Sauderson camina, bebe, pone en orden el mundo sin despertar a los durmientes.
Cada cosa en su lugar para no perturbar el camino de los ciegos.
Un casi imperceptible olor de azahar le dice que hay una taza de té por lavar
y los giros del aire en la habitación que alguien ha desplazado los muebles un par de milímetros.
El más mínimo murmullo es leído,
descifrado cual inscripciones babilónicas.
Saunderson le teme a los naufragios aunque nunca se ha subido a un barco. Debe ser porque sabe que su labor es develar misterios infinitesimales
y que la leyenda dice
que el hombre que llevó a la luz los números
irracionales pereció en un naufragio.
Saunderson se desplaza por el mundo como por su casa,
percibe las calles cerradas, los muros altos y la vetustez de las paredes.
Hay quienes piensan que tiene ojos en la punta de los dedos,
o detrás de la cabeza,
o que el dios de Clarke y de Newton le dio poderes extraordinarios a cambio de la vista.
Al escucharlos, Saunderson,
quien dejó de creer en dioses hace mucho tiempo,
ríe y se divierte peinándose frente al espejo,
esa extraña máquina que reproduce la imagen tridimensional de los hombres.
El olor a humedad delata que se acercan al río Don.
Se detiene y le silba a sus bestias porque es tiempo de volver a casa.
(La temperatura baja, la tormenta se acerca,
sigilosamente
como con un leve silbido
el viento remueve el polvo,
las hojas secas de un otoño que se aleja y la superficie del agua del río)
Sentado frente a su máquina de cálculo se sumerge en los misterios pitagóricos que le son propios,
y se dice en voz alta en su latín ciceroniano y como si estuviese solo:
“el cálculo infinitesimal es el estudio del cambio,
tal como la geometría es el estudio del espacio.
El espacio está en mis dedos
y no tengo ventanas del alma porque tal vez no tengo alma”
¿Quién y cómo se asoma por la ventana?
De regreso a casa escuchó la voz de su madre leyéndole Euclides en griego. Caminó entre los muebles colocados como de costumbre y en el otro lado de la mesa una voz desconocida murmuraba sin cesar fragmentos de Horacio. Se dirigió al lugar del clavecín y tocó Bach con una paz y fluidez poco común, después sintió frío: una ventana se había abierto y dejaba pasar un viento helado. Al acercarse a cerrarla se dio cuenta que en unos minutos el otoño había dado paso a una inaudita tormenta de nieve que le golpeaba el rostro como agujas. Se apresuró a cerrar. Llamó con insistencia pero todos parecían haberse ido. Afuera silbaba el viento y la nieve se acumulaba alrededor de la casa.